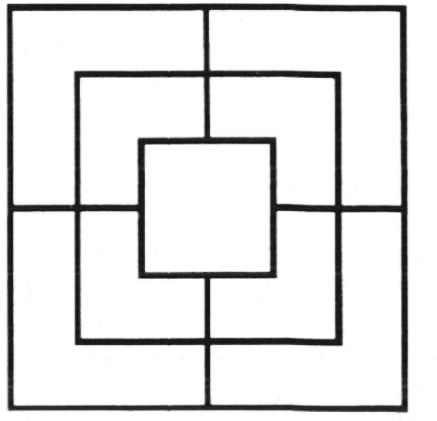
Ashevitle
Stephanie dio con Davis y le enseñó las cerillas.
—Demasiadas coincidencias para mi gusto —dijo él—. No ha venido por la conferencia: está controlando a su objetivo.
Sin duda el asesino era un gallito confiado. Estar allí, abiertamente, sin que nadie supiese quién era sin duda resultaría atractivo a una personalidad osada. Después de todo, a lo largo de las últimas cuarenta y ocho horas se las había apañado para liquidar impunemente a al menos tres personas.
Con todo y con eso…
Davis echó a andar.
—Edwin.
El aludido continuó hacia la sala de billar. El resto del grupo se hallaba desperdigado por el comedor de gala. Scofield empezó a reunirlos para llevarlos al lugar donde estaba Chinos.
Stephanie sacudió la cabeza y fue tras ellos…
Davis se disponía a rodear las mesas de juego para acercarse hasta donde se encontraba Chinos, cerca de una chimenea engalanada con una guirnalda de pino y una piel de oso que vestía el piso de madera. En la habitación ya había más gente del grupo, el resto llegaría en breve.
—Disculpe —llamó Davis—, usted.
Chinos se volvió, vio quién le hablaba y retrocedió.
—Necesito hablar con usted —dijo Davis con voz firme.
Chinos se abalanzó hacia adelante y apartó a Davis al tiempo que su mano derecha desaparecía bajo el tres cuartos desabrochado.
—¡Edwin! —gritó Stephanie.
Davis, que al parecer también lo vio, se metió bajo una de las mesas de billar.
Ella sacó su arma, apuntó y chilló:
—¡Alto!
Los de la habitación vieron la pistola. Una mujer gritó.
Chinos salió disparado por una puerta.
Davis se puso en pie de un salto y corrió tras él.
Malone y Christl salieron del hotel. El silencio envolvía el frío y límpido aire. Las estrellas despedían un brillo imposible que bañaba Ossau en una luz incolora.
Christl había encontrado dos linternas tras el mostrador de recepción. Aunque Malone andaba como atontado por el cansancio, una maraña de ideas combativas le habían infundido vitalidad. Acababa de hacer el amor con una mujer guapa de la que, por un lado, no se fiaba y que, por otro, le resultaba irresistible.
Christl se había recogido los rizos en la parte alta de la cabeza, despejando la nuca y dejando sueltos unos zarcillos que enmarcaban su dulce rostro. Las sombras bailoteaban en el desigual suelo y el aire olía a humo. Subieron el nevado camino en pendiente a duras penas y se detuvieron a la puerta del monasterio. Malone reparó en que Henn, que se había ocupado del desaguisado de antes, había vuelto a colocar la cadena para que diera la impresión de que la puerta estaba cerrada.
Quitó la cadena y entraron.
Un silencio oscuro, que no interrumpían ni la noche ni los años, se cernía por doquier. Encendieron las linternas y se abrieron paso en la negrura desde el claustro hasta la iglesia. Era como caminar por un congelador, el reseco aire cortando los labios de Malone.
Antes no se había fijado atentamente en el suelo, pero ahora barría el musgoso piso con la luz. La mampostería era tosca y de juntas anchas, muchas de las piedras o bien estaban hechas pedazos o faltaban, dejando a la vista la helada y endurecida tierra. El terror le invadió el cuerpo. Llevaba consigo el arma y los cargadores extra, por si las moscas.
—Mira —dijo—, hay un dibujo. Cuesta distinguirlo con lo poco que queda. —Alzó la vista al coro, donde anteriormente habían estado Isabel y Henn—. Vamos.
Malone dio con la escalera y subieron. Mirar desde arriba sirvió de ayuda: ambos se percataron de que el suelo, de haber estado completo, habría formado un tablero del juego del molino.
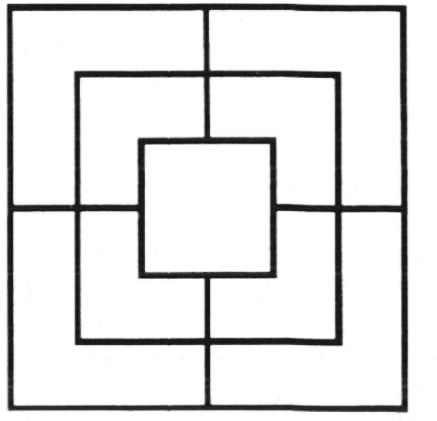
Malone dirigió el haz de luz hacia lo que según sus cálculos sería el centro del tablero.
—Hay que admitir que Eginardo era minucioso: está en el centro de la nave.
—Qué emocionante —exclamó Christl—. Esto es exactamente lo que hizo mi abuelo.
—Bajemos a ver si encontramos algo.
—Todos ustedes, escúchenme —dijo Stephanie con la intención de recuperar el control.
Las cabezas se volvieron y al poco el silencio inundó la estancia. Scofield entró a la carrera desde el comedor de gala.
—¿Qué está pasando aquí?
—Doctor Scofield, lleve a esta gente de vuelta a la entrada principal, allí habrá seguridad. El recorrido ha terminado.
Seguía con el arma en la mano, lo que parecía conferir un halo adicional de autoridad a su orden. Sin embargo, Stephanie no podía quedarse a esperar para ver si Scofield obedecía.
Salió disparada tras Davis. A saber qué estaría haciendo.
Abandonó la sala de billar y entró en un pasillo débilmente iluminado. Un letrero anunciaba que se trataba del «Ala del soltero». A su derecha se abrían dos pequeñas habitaciones, mientras que a su izquierda había una escalera de bajada, nada recargada, probablemente para el uso de la servidumbre. Oyó pasos abajo.
Veloces.
Fue tras ellos.
Malone inspeccionó el suelo del centro de la nave, que conservaba la mayor parte del pavimento, las juntas rellenas de tierra y rebosantes de líquenes. Descendieron a la planta baja y él iluminó la piedra central y a continuación se agachó.
—Mira —dijo.
No quedaba mucho, pero en la piedra se distinguían unas líneas tenues, tramos aquí y allá de lo que en su día formó parte de un triángulo y los restos de las letras «K» y «L».
—¿Qué otra cosa podría ser salvo la marca de Carlomagno? —inquirió ella.
—Necesitamos una pala.
—Hay un cobertizo de mantenimiento más allá del claustro. Lo encontramos ayer por la mañana, cuando llegamos.
—Ve a echar un vistazo.
Christl obedeció.
Malone clavó la vista en la piedra, incrustada en la congelada tierra, mientras le daba vueltas a algo. Si Hermann Oberhauser siguió la misma pista, ¿por qué iba a haber algo allí a esas alturas? Isabel había dicho que su suegro acudió por primera vez a finales de los años treinta, antes de viajar a la Antártida, y luego volvió a principios de los cincuenta. Su marido lo hizo en 1970.
Y, sin embargo, ¿nadie sabía nada?
Fuera de la iglesia danzaba una luz cada vez más intensa. Christl volvió, pala en mano.
Él asió el mango, dejó la linterna e introdujo la hoja metálica en una junta. Como bien sospechaba, el suelo era como cemento. Alzó la pala y clavó la punta con fuerza, moviéndola adelante y atrás. Después de varios golpes empezó a hacer progresos y el terreno cedió.
Hundió de nuevo la pala en la junta y consiguió meterla debajo, utilizando el mango de madera a modo de fulcro y desprendiendo la piedra del abrazo del suelo.
Retiró la pala y repitió la operación en los lados restantes.
Finalmente la losa comenzó a temblar. Malone hizo palanca con el mango y la levantó.
—Sujeta la pala —le pidió a ella mientras se agachaba y metía las enguantadas manos debajo, liberando los bordes.
A su lado descansaban ambas linternas. Cogió una y vio que allí sólo había tierra.
—Déjame probar —se ofreció Christl.
Y comenzó a trabajar la dura tierra con golpes cortos, retorciendo la hoja, ahondando cada vez más. Entonces golpeó algo. Retiró la pala, y Malone apartó la tierra suelta y se puso a escarbar hasta que vio la parte superior de lo que en un principio parecía una piedra, pero después resultó ser algo plano.
Retiró la fría tierra restante.
Tallada en el centro de un rectángulo, clara y nítidamente, se veía la firma de Carlomagno. Tras despejar los laterales, Malone cayó en la cuenta de que tenía delante un relicario de piedra de unos cuarenta centímetros de largo por veinticinco de ancho. Metió las manos por ambos lados y descubrió que medía quince centímetros de alto.
Lo sacó.
Christl se agachó.
—Es carolingio. Por el estilo, el diseño. De mármol. Y por la firma, claro.
—¿Quieres hacer los honores? —preguntó él.
Una media sonrisa de dicha afloró a la boca de ella al tiempo que agarraba los lados y sacaba el relicario, que se abría por la mitad, la parte inferior sirviendo de marco a algo envuelto en hule.
Malone cogió el envoltorio y aflojó los cordones.
A continuación abrió con sumo cuidado la bolsa mientras Christl alumbraba con la linterna.