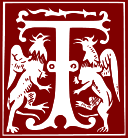
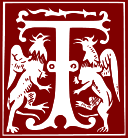
anto Astiza como yo estábamos desarmados. La mujer, a falta de algo mejor, cogió un cráneo. Por poco más que para retener lo que habíamos venido a buscar, yo recogí a Omar y su eterna sonrisa, con el Libro de Tot aún dentro. Era ligero y frágil. Las vendas asemejaban papel viejo, ásperas y quebradizas.
—Es apropiado que hayamos vuelto aquí, a París, donde todo empezó, ¿verdad? —dijo el conde. Su estoque era una varita letal, moviéndose como la lengua de una serpiente. Con la mano libre desató la cinta que llevaba al cuello para dejar caer la capa—. ¿Os habéis planteado alguna vez, Gage, lo distinta que sería vuestra vida si os hubierais limitado a venderme el medallón aquella primera noche en París?
—Por supuesto. No habría conocido a Astiza ni la habría alejado de vos.
Le dirigió una mirada fugaz, ella tenía el brazo levantado para lanzar el cráneo.
—Pronto la recuperaré para hacer con ella lo que quiera.
Entonces ella arrojó el hueso. Él lo apartó con la empuñadura del estoque, sus labios contraídos en una mueca de desprecio, y el cráneo cayó con un fuerte ruido. Luego siguió avanzando junto a las mesas hacia mí.
Parecía más joven, sí —el libro le había servido para algo—, pero observé que era una juventud extraña, como si se hubiera estirado. La piel tersa y cetrina, los ojos brillantes y al mismo tiempo ensombrecidos por el cansancio. Parecía un hombre que llevara semanas sin dormir. Que ya no pudiera volver a conciliar el sueño jamás. Y, debido a esto, sus ojos mostraban un indicio de locura.
Había algo muy malo en ese manuscrito que habíamos encontrado.
—Vuestro estudio hiede como el infierno, Alessandro —dije—. ¿De qué dios sois aprendiz?
—Es solo un anticipo del lugar que os espera, Gage. ¡Ahora mismo!
Y embistió.
Así que levanté mi macabro escudo. Omar fue penetrado, pero la momia interceptó la punta. Me sentí culpable de hacer pasar al pobre viejo por todo aquello, pero a esas alturas ya le traía sin cuidado, ¿no? Empujé la momia contra Silano, torciéndole la muñeca, pero entonces su espada acabó de atravesar el cadáver y me rozó el costado. ¡Dios, qué dolor! El estoque estaba afilado como una navaja.
Silano soltó un juramento, hizo girar el brazo libre —había recobrado su antigua agilidad— y me golpeó, haciéndome caer y apartando de mí el cadáver egipcio. Se hizo a un lado tambaleándose, su espada todavía atascada, pero hurgó en la cavidad del cuerpo y sacó el manuscrito con gesto triunfal. Ahora yo ya no tenía ninguna protección. Él sostuvo el libro sobre su cabeza, incitándome a arremeter para poder ensartarme. Astiza se había puesto en cuclillas, esperando una oportunidad.
Miré desesperadamente alrededor. ¡El sarcófago de madera! Ya estaba apoyado en posición vertical, así que lo cogí y desplacé con dificultad la pesada caja para protegerme. Silano ya había liberado su espada, dejando al pobre Omar casi partido en dos, metió el manuscrito dentro de su camisa y me embistió de nuevo. Lo detuve con el ataúd. La espada se clavó en la madera vieja pero se dobló, lo que hizo que el conde cayera hacia atrás y el estoque se partiera en dos. Dio furiosas patadas al ataúd, rompiendo la deteriorada madera, hasta que cayó en pedazos y algo alojado en su interior se liberó.
¡Mi rifle!
Me precipité sobre él, pero cuando estiré el brazo la espada rota me acuchilló los nudillos como la mordedura de una serpiente, tan dolorosa que no pude agarrar mi arma. Me aparté rodando mientras Silano retiraba los trozos de madera para llegar hasta mí. Ahora había sacado una pistola, su cara se hallaba contraída de cólera y odio. Me lancé hacia atrás contra los estantes justo cuando el arma disparaba, notando el viento de la bala al pasar. Alcanzó uno de los nocivos frascos de vidrio que se hallaban en un extremo de la estancia y el recipiente se hizo añicos. El líquido se derramó por el suelo junto al balcón y algo repugnante y pálido saltó por encima. Se propagó un olor tóxico, un hedor de gases combustibles que se mezcló con el de la pólvora.
—¡Maldito seáis! —Manoseó para recargar.
Y entonces el viejo Ben acudió en mi auxilio. «Energía y perseverancia conquistan todas las cosas», volví a recordar. ¡Energía!
Astiza estaba debajo de la mesa, arrastrándose con sigilo hacia Silano. Me quité la chaqueta y se la arrojé para distraerlo, y luego desgarré mi camisa. El conde me miró como si fuese un chiflado, pero yo necesitaba piel desnuda y seca. No hay nada mejor para crear fricción. Di dos pasos y me lancé hacia el frasco que se había roto, golpeé la alfombra de lana como un nadador y me deslicé sobre el torso, apretando los dientes al quemarme. ¿Sabéis?, la electricidad se genera con fricción, y la sal de nuestra sangre nos convierte en baterías temporales. Cuando llegué al final de la habitación, estaba cargado.
El frasco roto tenía una base metálica. Mientras resbalaba estiré el brazo y extendí un dedo como el Dios de Miguel Ángel alargando la mano hacia Adán. Y cuando me acerqué, la energía que había acumulado saltó, con una sacudida, hacia el metal.
Se produjo una chispa, y la habitación estalló.
Los gases del brebaje de Silano se convirtieron en una bola de fuego, que pasó disparada sobre mi cuerpo encogido, flotó hacia el conde y Astiza y se precipitó hacia los carros, coches y cajas de abajo, adonde había goteado el conservante. La onda expansiva lanzó los papeles de la mesa por los aires en un remolino, chamuscando algunos, mientras que abajo la zona de almacenamiento se incendiaba. Me levanté como pude, con el pelo chamuscado y los dos costados ardiendo —uno por el arañazo de la espada y el otro por el deslizamiento sobre la alfombra— y avisté mi rifle. Había conservante sobre lo que quedaba de mis ropas, y sofoqué una llama prendida en mis calzones. Una tenue humareda impregnaba la estancia. Vi que Silano había caído, pero ahora también él se ponía en pie, con aspecto aturdido pero palpando en busca de su pistola. Entonces Astiza se irguió tras él y le rodeó el cuello con algo.
¡Era la venda de lino de Omar!
Me arrastré hacia mi rifle.
Silano, debatiéndose, le despegó los pies del suelo, pero Astiza se colgó denodadamente de su espalda. Mientras bailoteaban torpemente la espantosa momia saltaba con ellos, un extraño ménage à trois. Alcancé mi arma y quise disparar, pero solo se produjo un chasquido seco.
—¡Date prisa, Ethan!
El cuerno de pólvora y la bolsa de proyectiles estaban allí, por lo que empecé a cargar, maldiciendo el laborioso manejo de un rifle por primera vez.
Medir, verter, el relleno, la bala. Me temblaba la mano. Astiza y Silano giraban a mi lado. El conde se estaba poniendo colorado mientras ella lo estrangulaba, pero la sujetaba por el pelo y se retorcía para alcanzarla. Martinete, ahora amartillar con el más largo… ¡maldita sea! La pareja había chocado contra la barandilla del balcón y parte de esta se había soltado. El fuego ascendía desde el patio. La momia seguía bailando con ellos. El conde hizo girar a Astiza delante de él, escudándose mientras observaba mi rifle y forcejeaba para liberar su pistola. El humo se espesaba contra el techo. ¡Mi único disparo tenía que ser perfecto! Silano se había quitado las vendas del cuello y ahora las apretaba sobre el de ella. Levantó su arma.
Saqué la baqueta, metí un pellizco de pólvora en la cazoleta, levanté el cañón. Silano disparó, pero erró el tiro obstaculizado por Astiza, a quien retorcía para arrojarla a las llamas, lo suficiente como para dejar su cuello al descubierto mientras forcejeaban…
—¡Me va a quemar!
Disparé.
La bala lo alcanzó en el cuello.
Su grito fue un gargarismo ensangrentado. Puso unos ojos como platos, presa de asombro y dolor.
Y entonces atravesó la barandilla del balcón y se precipitó a las llamas, arrastrando consigo a mi mujer.
—¡Astiza!
Volvía a repetirse la caída desde el globo. Ella dio un grito y desapareció.
Crucé corriendo el estudio y me asomé, temiendo verla arder. Pero no, la momia se había enganchado en una de las balaustradas rotas, con la caja torácica y los músculos resecos todavía rígidos al cabo de varios milenios. Astiza colgaba de sus vendas de lino, agitando los pies sobre el voraz fuego.
El conde Silano había desaparecido en el holocausto, retorciéndose en la improvisada pira. El libro estaba alojado contra su pecho.
¡Al diablo con el dichoso libro!
Agarré las vendas, tiré, la cogí del brazo y la icé. ¡No iba a permitir que cayera con Silano otra vez! Cuando la arrastraba sobre el borde del balcón Omar se soltó y cayó, prendiendo como una tea cuando sus vendas tocaron las llamas. Se arrojó para quemarse con su amo. Miré. ¡Sus miembros rotos se movían, como agonizando! ¿Estaba de algún modo todavía vivo? ¿O era un efecto causado por el calor?
No había sido una maldición, sino una salvación. Después de todo Thot nos había sonreído.
¿Y el libro? Mientras las ropas de Silano se consumían con el fuego, pude ver el manuscrito enroscándose sobre su pecho. Las llamas se hacían más abrasadoras mientras la carne del conde burbujeaba, y retrocedí.
Astiza y yo nos abrazamos. Se oyeron campanadas, gritos, un estrépito de carruajes pesados. El cuerpo de bomberos de París no tardaría en llegar. Para cuando lo hiciera, los secretos que los hombres habían codiciado durante miles de años se habrían convertido en cenizas.
—¿Puedes andar? —le pregunté—. No nos queda mucho tiempo. Tenemos que huir.
—¡El libro!
—Ha desaparecido con Silano.
Estaba llorando. Yo no sabía por qué, o por quién.
Abajo, oí las portezuelas de los carruajes abriéndose y el bombeo de agua. Fuimos cojeando despacio hasta la puerta por la que habíamos entrado, ensangrentados y chamuscados, pasando sobre una confusión de cristales, líquido, huesos y papeles destruidos.
El pasillo estaba lleno de humo. Por un momento esperé que el fuego entretuviera a nuestros perseguidores hasta que lográsemos escapar.
Pero no, un pelotón de gendarmes marchaba con estruendo por el pasillo.
—¡Es él! ¡Es ese! —Era una voz irritantemente conocida que no había oído en un año y medio—. ¡Me debe el alquiler!
¡Madame Durrell! Mi antigua casera en París, de quien había huido en circunstancias indecorosas, era la misteriosa mujer pelirroja que había aparecido en la periferia de mi vista desde que había regresado a París. Nunca había creído en mi reputación y al separarnos me había acusado de intento de violación. Yo lo había negado, pero en realidad no había más que verla. Las pirámides son más jóvenes que madame Durrell, y se conservan mejor.
—¿No me libraré nunca de vos? —gemí.
—¡Lo haréis cuando me paguéis lo que me debéis!
«Los acreedores tienen más memoria que los deudores», gustaba de decir Ben. Yo sabía por experiencia que tenía razón.
—¿Y me habéis estado siguiendo como uno de los policías secretos de Fouché?
—Os vi dentro del carruaje de la prisión, que es donde os corresponde estar, pero supe que escaparíais de alguna manera, ¡y para nada bueno! ¡Oui, tened la seguridad de que vigilé la Prisión del Temple! Cuando os vi entrar en el palacio con ese carcelero corrupto corrí en busca de ayuda. ¡El mismísimo conde Silano dijo que se enfrentaría con vos! ¡Pero cuando regreso aquí todo el edificio está ardiendo! —Se dirigió a los soldados—. Esto es típico del americano. Vive como un salvaje del desierto. ¡Tratad de obligarle a pagar!
Suspiré.
—Madame Durrell, me temo que he vuelto a perderlo todo. No puedo pagaros, por más policías que os acompañen.
Entrecerró los ojos.
—¿Qué me decís de ese rifle? ¿No es el que robasteis de mi apartamento, el mismo con el que intentasteis matarme?
—No lo robé, era mío, y disparé contra el cerrojo, no contra vos. Ni siquiera es el mismo…
Pero Astiza me puso una mano sobre el brazo y miré detrás de mi antigua casera. Bonaparte se acercaba por el pasillo con un séquito de generales y edecanes. Sus ojos grises eran hielo bajo el ceño fruncido. La última vez que lo había visto tan indignado fue cuando se enteró de las infidelidades de Josefina y aniquiló a los mamelucos en la Batalla de las Pirámides.
Me preparé para lo peor. El dominio que Bonaparte tenía del lenguaje del campo de instrucción era legendario. Pero, después de fruncir el ceño, sacudió la cabeza con reticente admiración.
—Debería haberlo supuesto. ¿Habéis descubierto realmente el secreto de la inmortalidad, monsieur Gage?
—Solo soy persistente.
—¿De manera que me seguís a lo largo de tres mil doscientos kilómetros, prendéis fuego a un palacio real y dejáis que mis bomberos encuentren dos cuerpos entre las cenizas?
—Estamos impidiendo que ocurran cosas peores, os lo aseguro.
—¡General, me debe el alquiler! —soltó de sopetón madame Durrell.
—Preferiría que os dirigierais a mí como primer cónsul, madame, un cargo al que me han elevado a las dos de esta madrugada. ¿Y cuánto os debe?
Pudimos verla calcular, y me pregunté hasta dónde osaría inflar el verdadero total.
—Cien libras —probó finalmente. Viendo que nadie se escandalizaba ante aquella ridiculez, añadió—: Más cincuenta, en concepto de intereses.
—Madame —dijo Napoleón—, ¿habéis sido vos quién ha dado la alarma?
Durrell se hinchó.
—He sido yo.
—Entonces otras cincuenta libras como recompensa, obsequio del gobierno. —Se volvió—. Berthier, contad doscientas para esta valerosa mujer.
—Sí, general. Quiero decir cónsul. Madame Durrell sonrió.
—Pero no debéis decir ni media palabra a nadie de esto —la aleccionó Bonaparte—. Lo que ha sucedido aquí esta noche afecta a la seguridad de Francia, y el destino de nuestra nación depende de vuestra discreción y valor. ¿Podéis soportar semejante carga, madame?
—Por doscientas libras puedo.
—Excelente. Sois una auténtica patriota. —Su edecán la llevó aparte para contar el dinero, y el nuevo gobernante de Francia se volvió hacia mí—. Los cuerpos estaban calcinados y no ha sido posible identificarlos. ¿Podéis decirme quiénes son, monsieur Gage?
—Uno es el conde Silano. Al parecer no hemos podido renovar nuestra asociación.
—Comprendo. —Taconeó impaciente—. ¿Y el segundo?
—Un viejo amigo egipcio llamado Omar. Nos ha salvado la vida, creo.
Bonaparte suspiró.
—¿Y el libro?
—Víctima del mismo incendio, me temo.
—¿De veras? Registradlos.
Y nos registraron, con rudeza, pero no pudieron encontrar nada. Un soldado me confiscó el rifle una vez más.
—De modo que me habéis traicionado hasta el final. —Levantó la vista hacia el humo que empezaba a disiparse, ceñudo como un casero ante una gotera—. Bien, ya no necesito el libro, puesto que tengo Francia. Deberíais contemplar qué hago con ella.
—Estoy seguro de que no os quedaréis quieto.
—Por desgracia, hace mucho tiempo que deberíais haber sido ejecutado, y Francia estará más segura cuando eso ocurra. Después de haberlo confiado a otros hasta esta noche, sin éxito, creo que me ocuparé de ello personalmente. Los jardines de las Tullerías son un lugar tan adecuado como cualquier otro.
—¡Napoleón! —suplicó Astiza.
—No lo echaréis de menos, madame. Os fusilaré a vos también. Y a vuestro carcelero, si puedo dar con él.
—Creo que está buscando un tesoro en las criptas de Notre-Dame —dije—. No lo culpéis. Es un hombre sencillo con imaginación, el único carcelero que me ha caído simpático hasta ahora.
—Ese idiota dejó escapar también a Sidney Smith de la Prisión del Temple —gruñó Napoleón—. Con el que después tuve que enfrentarme en Acre.
—Sí, general. Pero sus relatos nos estimularon a todos para seguir buscando vuestro libro.
—Entonces os fusilaré dos veces, para compensarlo.
Nos escoltaron afuera. Volutas de humo se elevaban en el cielo grisáceo que precedía al alba. Una vez más me veía muy desmejorado: agotado, herido por un estoque, en carne viva para producir fricción, y sin dormir. Si verdaderamente tengo la suerte del diablo, ¡pobre diablo!
Bonaparte nos colocó de pie contra un muro decorativo, habiendo muerto ya la mayor parte de las flores de la temporada. Era entonces, un ominoso amanecer de noviembre, cuando mi historia debía tocar a su fin: Napoleón amo y señor, el libro desaparecido, mi amada condenada. Estábamos demasiado exhaustos incluso para suplicar. Se levantaron los mosquetes y se amartillaron los percutores.
«Ya estamos otra vez», pensé. Entonces se oyó una orden seca.
—Esperad.
Yo había cerrado los ojos —me había hartado de mirar las bocas de los mosquetes en Jafa— y oí el crujir de unas botas sobre la grava cuando Napoleón se acercaba. ¿Y ahora qué? Los abrí con recelo.
—Decís la verdad acerca del libro, ¿eh, Gage?
—Ha desaparecido, general. Quiero decir, primer cónsul. Quemado.
—Funcionó, ¿sabéis? Algunas partes. Es posible hechizar hombres y hacer que acepten cosas extraordinarias. Lo que habéis hecho es un crimen, americano.
—Ningún hombre debería poder encantar a otro.
—Os desprecio, Gage, pero también me tenéis impresionado. Sois un superviviente, como yo. Un oportunista, como yo. Y hasta un intelectual como yo, a vuestra extraña manera. No necesito magia cuando poseo el Estado. Así pues, ¿qué haríais si os soltara?
—¿Soltarme? Disculpad que no estuviera pensando en algo tan remoto.
—He cambiado de opinión. Yo soy Francia. No puedo permitirme venganzas insignificantes, debo pensar por millones de personas. El próximo año habrá elecciones en vuestros Estados Unidos, y necesito ayuda para mejorar mis relaciones. ¿Estáis enterado de que nuestras naciones han estado batiéndose en duelo en el mar?
—Qué desgracia.
—Gage, necesito un emisario en las Américas que sea capaz de pensar por sí mismo. Francia tiene intereses en el Caribe y en Louisiana, y no hemos abandonado la esperanza de recuperar Canadá. Circulan extraños informes de artefactos en el oeste que podrían interesar a un hombre de la frontera como vos. Nuestras naciones pueden ser enemigas, o podemos ayudarnos mutuamente como hicimos durante vuestra revolución. Me conocéis tan bien como cualquiera. Quiero que vayáis a vuestra nueva capital, la que llaman Washington, o Columbia, y sondeéis algunas ideas para mí.
Miré detrás de él a la fila de verdugos.
—¿Emisario?
—Como Franklin, explicando cada nación a la otra.
Los soldados descansaron sus armas.
—Encantado, estoy seguro. —Tosí.
—Suspenderemos la acusación de homicidio contra vos y pasaremos por alto este fiasco con Silano. Un hombre fascinante, pero nunca confié en él. Nunca.
No era eso lo que yo recordaba, pero discutir con Napoleón tenía un límite. Sentí que la vida retornaba a mis extremidades.
—¿Y? —Señalé a Astiza con la cabeza.
—Sí, sí, estáis tan cautivado por ella como yo lo estoy por Josefina. Cualquiera puede verlo, ¡y que Dios se apiade de los dos! Id con Astiza, ved qué podéis averiguar, y recordad: ¡me debéis doscientas libras!
Sonreí con la mayor afabilidad de que fui capaz.
—Si puedo recuperar mi rifle.
—Hecho. Pero creo que os confiscaremos la munición, hasta que me encuentre bien lejos de vuestro alcance. —Cuando me devolvían el rifle largo vacío, se volvió para contemplar el palacio—. Mi gobierno comenzará en el Luxemburgo, por supuesto. Pero estoy pensando que esta podría ser mi casa. Vuestro fuego es una excusa para emprender la remodelación: ¡esta misma mañana!
—Es una suerte haberos ayudado en algo.
—¿Os dais cuenta de que vuestro carácter es tan frívolo que no merece la pena desperdiciar balas para mataros?
—No puedo estar más de acuerdo.
—¿Y de que Francia y América comparten los mismos intereses contra la pérfida Gran Bretaña?
—Inglaterra tiene el don de ser despótica a veces.
—Tampoco confío en vos, Gage. Sois un granuja. Pero cooperad conmigo y quizá saldrá algo. Aún tenéis que hacer fortuna, ¿sabéis?
—Soy muy consciente de ello, primer cónsul. Después de casi dos años de aventura, no tengo donde caerme muerto.
—Puedo ser generoso con mis amigos. Bien. Mis edecanes os buscarán un hotel, bien alejado de esa horrible casera vuestra. ¡Menuda Medusa! Empezaré por daros una pequeña asignación y cuento con que no os la juguéis a las cartas. Descontaremos una parte hasta que recupere mis libras, claro.
Suspiré.
—Claro.
—¿Y vos, señora? —se dirigió a Astiza—. ¿Estáis lista para ver América?
Se había mostrado preocupada mientras hablábamos. Ahora vaciló y luego sacudió la cabeza despacio y con tristeza.
—No, cónsul.
—¿No?
—He estado examinando mi conciencia durante estos días largos y sombríos, y me he dado cuenta de que mi sitio está en Egipto lo mismo que no lo está el de Ethan. Vuestro país es hermoso pero frío, y sus bosques ensombrecen el espíritu. Las tierras vírgenes americanas serían aún peores. Ese no es mi sitio. Y tampoco creo que hayamos encontrado el último vestigio de Thot o de los templarios. Mandad a Ethan en su misión, pero entended por qué yo debo regresar a El Cairo y con vuestro Instituto de Sabios.
—Madame, no puedo garantizar vuestra seguridad en Egipto. No sé si podré rescatar a mi ejército.
—Isis tiene una misión para mí, y no está al otro lado del océano. —Se volvió—. Lo siento, Ethan. Te quiero, como tú me has querido. Pero mi búsqueda no ha terminado del todo. Aún no ha llegado la hora de echar raíces juntos. Llegará, tal vez. Llegará.
Por los pantanos de Georgia, ¿nunca podía tener éxito con las mujeres? Paso por el infierno de Dante, me deshago por fin de su examante, consigo un empleo respetable del nuevo gobierno de Francia… ¿y ahora quiere irse? ¡Era una locura!
¿Lo era? Aún no me apetecía anidar, y en realidad no tenía la menor idea de adonde podía llevarme aquella siguiente aventura. Y Astiza no era una mujer dispuesta a seguirme dócilmente. También yo tenía curiosidad por aprender más sobre el antiguo Egipto, de modo que quizás ella podía emprender ese camino mientras yo cumplía los encargos de Bonaparte en América. Unas cuantas cenas de diplomáticos, un rápido vistazo a un par de Islas del Azúcar y me libraría de ese hombre para poder planear nuestro futuro.
—¿No me echarás de menos? —tanteé.
Ella sonrió con tristeza.
—Oh, sí. La vida es dolor. Pero la vida es también destino, Ethan, y este aplazamiento de la sentencia es una señal de que hay que abrir la siguiente puerta, tornar el siguiente camino.
—¿Cómo sé que volveremos a vernos?
Sonrió tristemente, con pesar y también dulzura, y me besó en la mejilla. Luego susurró:
—Apuesta por ello, Ethan Gage. Juega tus cartas.