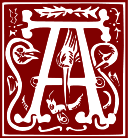
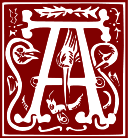
stiza y yo desembarcamos en la costa meridional de Francia el 11 de octubre de 1799, dos días después de que lo hicieran Napoleón Bonaparte y Alessandro Silano. Para ambas partes había sido un largo viaje. Bonaparte, después de dar unas palmaditas en el culo a su amante Pauline Foures y de dejar una nota a Kléber informándole que ahora detentaba el mando (prefirió no enfrentarse al general en persona), había elegido a Monge, Berthollet y algunos otros sabios como Silano y bordeado la costa africana, a menudo sin viento, para eludir a la flota británica. La ruta se convirtió en un rutinario viaje marítimo durante cuarenta y dos tediosos días. Mientras él regresaba lentamente a su patria, la política francesa se volvía más caótica conforme se cocían conjuras y contra conjuras en París. Era el clima idóneo para un general ambicioso, y el parte que anunciaba la estupenda victoria de Napoleón en Abukir llegó a París tres días antes que él. Su marcha hacia el norte discurrió entre los vítores de las multitudes.
También nuestro viaje fue lento, pero por un motivo distinto. Con el apoyo de Smith, nos embarcamos en una fragata británica una semana después de que Bonaparte hubiese dejado Egipto y pusimos rumbo directamente a Francia para interceptarlo. Su lentitud lo salvó. Llegamos frente a las costas de Córcega y Tolón dos semanas antes de que llegara Napoleón y, al enterarnos de que no había noticias suyas, salimos como una flecha en la dirección por la que habíamos venido. Pero incluso desde lo alto de un mástil un vigía solo alcanza a ver unos pocos kilómetros cuadrados de mar, y el Mediterráneo es extenso. No sé a qué distancia llegamos a acercarnos. Finalmente un navío de guardia nos informó que había desembarcado primero en su Córcega natal y después en Francia, y para cuando lo seguimos ya nos llevaba mucha ventaja.
Si Silano no lo hubiese acompañado, me habría contentado con dejarlo. No es mi obligación seguir de cerca a generales ambiciosos. Pero teníamos una cuenta pendiente con el conde, y el libro era peligroso en sus manos y potencialmente útil en las nuestras. ¿Cuánto sabía él ya? ¿Cuánto podríamos leer nosotros, con la clave de Astiza?
Si nuestra persecución por mar resultó angustiosa y desalentadora, el tiempo que llevó no lo fue. Astiza y yo, rara vez habíamos tenido tiempo de tomarnos un respiro juntos. Siempre había habido campañas, cazas de tesoros y huidas peligrosas. Ahora compartíamos el camarote de un teniente —nuestra intimidad suscitaba cierta envidia entre los solitarios oficiales y miembros de la tripulación— y disponíamos de tiempo suficiente para conocernos, como hombre y mujer. Dicho de otro modo, el tiempo suficiente para asustar a cualquier hombre receloso de la intimidad.
Salvo que a mí me gustaba. Desde luego habíamos sido compañeros de aventura, y amantes. Ahora éramos amigos. Su cuerpo maduró con descanso y alimento, su piel recobró su esplendor, y su pelo su lustre. Me deleitaba solo con mirarla, leyendo en nuestro camarote o contemplando el resplandeciente mar desde la barandilla, y me encantaba cómo la envolvían sus ropas, cómo flotaban sus cabellos en la brisa. Todavía mejor, claro está, era despojarla lentamente de esa ropa. Pero nuestros tormentos la habían entristecido, y su belleza parecía agridulce. Y cuando nos uníamos en nuestros estrechos aposentos, unas veces con urgencia y otras con delicadeza, procurando ser discretos en aquel navío de paredes delgadas, me sentía transportado. Me maravillaba que yo, el rebelde oportunista americano, y ella, la mística egipcia, congeniáramos. Y no obstante resultó que nos complementábamos y completábamos mutuamente, contando el uno con el otro. Empecé a pensar en una vida normal en el futuro.
Deseé poder navegar eternamente, sin llegar a encontrar a Napoleón.
Pero a veces la veía absorta con expresión preocupada, viendo cosas siniestras en el pasado o el futuro. Era entonces cuando temía perderla de nuevo. El destino la reclamaba tanto como yo.
—Piensa en ello, Ethan. ¿Bonaparte con el poder de Moisés? ¿Francia con el conocimiento secreto de los caballeros templarios? ¿Silano viviendo eternamente, cada año dominando más fórmulas arcanas y reuniendo a más seguidores? Nuestra misión no habrá concluido hasta que recuperemos ese libro.
De modo que desembarcamos en Francia. Por supuesto, no podíamos atracar en Tolón. Astiza consultó con nuestro capitán inglés, examinó las cartas y nos dirigió con insistencia a una recóndita cala rodeada de laderas abruptas y deshabitada salvo por un par de rebaños de cabras. ¿Cómo conocía el litoral francés? Por la noche nos llevaron en un bote a una playa de guijarros y nos dejaron solos en la oscuridad sin luna. Por último se oyó un silbido y Astiza encendió una vela, protegida por su capa.
—Así que el loco ha regresado —dijo una voz conocida desde los matorrales—. Aquel que encontró al Loco, padre de todo el pensamiento, creador de la civilización, bendición y azote de reyes.
Aparecieron unos hombres morenos, con botas y sombreros de ala ancha, fajas de vivos colores en la cintura que alojaban puñales de plata. Su jefe inclinó la cabeza.
—Bienvenido otra vez al hogar de los romaníes —dijo Stefan el gitano.
Quedé gratamente sorprendido por aquel reencuentro. Había conocido a aquellos gitanos, o «egipcianos», como los llamaban algunos europeos —vagabundos supuestamente descendientes de los antiguos—, el año anterior, cuando mi amigo Taima y yo huíamos de París para unirnos a la expedición de Napoleón. Después de que Najac y sus esbirros del hampa nos hubiesen emboscado en la diligencia de Tolón, yo me había ocultado en el bosque y encontrado refugio en la banda de Stefan. Allí había visto por primera vez a Sidney Smith y, más placenteramente, a la hermosa Sarylla, quien me había dicho la buenaventura, revelado que yo era el loco que buscaba al Loco (otra denominación de Tot) e instruido en las técnicas amatorias de los antiguos. Había sido un modo agradable de completar mi viaje a Tolón, encerrado en un carromato egipcio y a salvo de los que perseguían mi medallón sagrado. Ahora, como un conejo saliendo de una madriguera, mis salvadores gitanos estaban otra vez aquí.
—Por las cartas del tarot, ¿qué hacéis aquí? —pregunté.
—Esperarte, naturalmente.
—Los avisé por medio de un cúter inglés —dijo Astiza.
Vaya. ¿No habían sido esos mismos gitanos los que la habían avisado a ella, del medallón y mi llegada? Lo cual hizo que el antiguo amo de Astiza estuviera a punto de volarme la cabeza, una presentación no demasiado agradable.
—Bonaparte os lleva ventaja, precedido por la noticia de sus últimas victorias —dijo Stefan—. Su viaje a París se ha convertido en una marcha triunfal. Los hombres esperan que el conquistador de Egipto pueda ser el salvador de Francia. Con solo un poco de ayuda de Alessandro Silano, puede conseguir todo lo que desee, y el deseo es peligroso. Debéis alejar a Bonaparte del libro, y custodiar este último. El escondrijo de los templarios duró casi cinco siglos. Con algo de suerte el vuestro durará cinco milenios, o más.
—Antes debemos capturarlo.
—Sí, tenemos que apresurarnos. Están a punto de ocurrir grandes cosas.
—Stefan, estoy encantado y sorprendido de verte, pero apresuraros es lo último de lo que os creía capaces a los gitanos. Fuimos hasta Tolón al paso de una vaca pastando, si mal no recuerdo, y vuestros pequeños ponis no pueden tirar de vuestros carros mucho más deprisa.
—Cierto. Pero los romaníes tenemos mucha habilidad para tomar cosas prestadas. Buscaremos un coche y un tiro rápido y te llevaremos, haciéndote pasar por un miembro del Consejo de los Quinientos, a velocidad de vértigo hasta París. Yo seré un comisario de policía, por ejemplo, y André, aquí presente, tu cochero. Cario será tu lacayo, la dama será tu señora…
—¿Lo primero que vamos a hacer nada más llegar a Francia será robar un coche y cuatro caballos?
—Si actúas como si lo merecieras, no se parece a robar.
—Ni siquiera estamos legalmente en Francia. Y todavía estoy acusado de asesinar a una prostituta. Mis enemigos podrían utilizarlo contra mí.
—¿No te matarán a pesar de todo?
—Bueno, sí.
—Entonces ¿qué te preocupa? Pero ven. Preguntaremos a Sarylla qué hacer.
La adivina gitana que me había enseñado algo más que mi destino —Dios, recordaba con cariño sus chillidos— era tan hermosa como lo recordaba, morena y misteriosa, con anillos reluciendo en los dedos y aros reflejando la luz del fuego en las orejas. No es que me alegrara mucho de toparme con una antigua querida con Astiza a cuestas, y las dos mujeres se erizaron en silencio de esa forma tan suya, como gatas recelosas. Sin embargo Astiza se sentó calladamente a mi lado mientras la gitana echaba las cartas del tarot.
—El destino te desea un feliz viaje —entonó Sarylla cuando dio la vuelta a sus cartas y apareció el carro—. No tendremos ningún problema para conseguir un carruaje que sirva nuestros propósitos.
—¿Lo ves? —dijo Stefan con satisfacción.
Me gusta el tarot. Puede decirte cualquier cosa que desees oír.
Sarylla volvió más cartas.
—Pero conocerás a una mujer en una situación apurada. Tu camino se volverá tortuoso.
¿Otra mujer?
—Pero ¿saldremos con éxito?
Volvió más cartas. Vi la torre, el mago, el loco y el emperador.
—Será casi un combate.
Otra carta. Los amantes. Nos miró.
—Debéis trabajar juntos.
Astiza me tomó la mano y sonrió.
Sarylla dio la vuelta a otra carta. La muerte.
—No sé para quién es esto. ¿El mago, el loco, el emperador o el amante? Tu viaje es peligroso.
—Pero ¿posible?
Muerte para Silano, sin duda. Y quizá debería asesinar también a Bonaparte.
Otra carta. La rueda de la fortuna.
—Eres un jugador, ¿no?
—Cuando es necesario.
Otra carta. El mundo.
—No tienes elección. —Nos miró con sus grandes ojos oscuros—. Tendrás aliados extraños y enemigos extraños.
Hice una mueca.
—Todo es normal, entonces.
Ella sacudió la cabeza, perpleja.
—Espera a ver quién es quién. —Miró fijamente las cartas y luego a Astiza—. Tu nueva mujer corre peligro, Ethan Gage. Grave peligro, y algo aún más intenso, creo. Dolor.
Ahí estaba, esa rivalidad.
—¿Qué quieres decir?
—Lo que dicen las cartas. Nada más.
Estaba preocupado. Si la primera buenaventura de Sarylla no se hubiese cumplido, no habría hecho caso de esta. Al fin y al cabo soy un hombre de Franklin, un sabio. Pero por más que pudiera burlarme del tarot, había algo inquietante en su poder. Sentía miedo por la mujer que tenía a mi lado.
—Es posible que haya lucha —dije a Astiza—. Puedes esperarme a bordo del navío inglés. No es demasiado tarde para hacerles señales.
Astiza observó las cartas y a la gitana durante algún tiempo, y después sacudió la cabeza.
—Tengo mi magia y he llegado hasta aquí —dijo, envolviéndose en su capa contra el desacostumbrado frío europeo de octubre, que ya se extendía al sur—. Nuestro verdadero peligro es el tiempo. Debemos apresurarnos.
Sarylla la miró compasiva y le dio la carta del tarot de la estrella.
—Quedáosla. Representa meditación e iluminación. Que la fe esté con vos, señora.
Astiza pareció sorprendida, y conmovida.
—Y contigo.
De modo que nos acercamos sigilosamente a la casa de un magistrado, tomamos «prestados» su coche y su tiro y emprendimos camino hacia París. Yo estaba impresionado por el exuberante verde y dorado del paisaje después de Egipto y Siria. Las últimas uvas colgaban redondas y rellenas. Los campos estaban preñados de almiares. Los frutos persistentes impregnaban el aire de un aroma maduro y fermentado. Carros chirriantes cargados de verduras otoñales se apartaban a un lado cuando los hombres de Stefan gritaban órdenes y hacían restallar el látigo como si fuéramos en realidad diputados republicanos de importancia. Hasta las muchachas campesinas resultaban apetecibles, pareciendo medio desnudas después de las túnicas del desierto, con sus pechos como melones, sus caderas una tinaja alegre, sus pantorrillas manchadas de mosto. Tenían los labios carnosos y rojos de chupar ciruelas.
—¿No es hermoso, Astiza?
Ella estaba más preocupada por los cielos encapotados, la caída de las hojas y los árboles que formaban pérgolas revoltosas sobre los caminos.
—No veo —respondió.
Varias veces pasamos por pueblos con adornos caídos de banderitas tricolores, pétalos marchitos en las calles y botellas de vino vacías en las cunetas. Todo ello testimonio del paso de Napoleón.
—¿El general bajito? —recordó un tabernero—. ¡Un hombre arrogante!
—Apuesto como el mismo demonio —agregó su esposa—. Los cabellos negros, los ojos grises e intensos. ¡Dicen que ha conquistado media Asia!
—¡Dicen que tras él viene el tesoro de los antiguos!
—¡Y sus hombres valerosos!
Viajamos hasta bien entrada la noche y nos levantamos antes del amanecer, pero París supone un trayecto de varias jornadas. Como nos dirigíamos hacia el norte, el cielo se hacía más gris y la estación avanzaba. Nuestros caballos desprendían vapor cuando nos deteníamos para abrevarlos. Y así marchábamos con estruendo al atardecer del cuarto día, París a solo unas horas, cuando de repente otro tiro magnífico con su coche salió de un camino a nuestra izquierda y viró bruscamente justo delante de nosotros. Los caballos relincharon y chocaron, un tiro arrastrando al otro. Nuestro vehículo se inclinó, se equilibró sobre dos ruedas, se metió en una cuneta y volcó lentamente. Astiza y yo caímos hacia un lado dentro del coche. Los gitanos saltaron.
—¡Imbéciles! —gritó una mujer—. ¡Mi marido habría podido mataros!
Salimos vacilantes del vehículo siniestrado. El eje delantero de nuestro coche estaba roto, al igual que las patas de dos de nuestros caballos, que chillaban. La caballería que escoltaba a quienquiera que fuese con quien habíamos chocado había desmontado y avanzaba pistolas en ristre para despachar a los animales heridos y desenredar a los otros. Gritándonos desde la ventanilla de su coche había una mujer extraordinariamente elegante —su atavío haría parecer un mendigo a un banquero— con la mirada frenética. Tenía la altivez de una parisina, pero no la reconocí de inmediato. Era una americana, ilegalmente regresada a Francia y todavía buscada por homicidio, que yo supiera, que ni siquiera había observado la cuarentena que se imponía a los viajeros procedentes de Oriente (tampoco Bonaparte lo había hecho). Ahora había soldados y preguntas, aunque era su coche el que había obrado mal. Tuve el presentimiento de que tener la razón no serviría de mucho allí.
—¡Mi asunto es de suma importancia para el Estado! —gritó la mujer presa del pánico—. ¡Apartad a vuestros animales de los míos!
—¡Vos os habéis interpuesto en nuestro camino! —replicó Astiza, y su acento resultó evidente—. ¡Sois tan grosera como incompetente!
—Espera —le advertí—. Lleva soldados. Demasiado tarde.
—¡Y vos sois tan impertinente como torpe! —chilló la mujer—. ¿Sabéis quién soy? ¡Podría hacer que os arrestaran!
Me adelanté para impedir una pelea de gatas haciendo una falsa oferta de pago posterior, solo para conseguir que aquella bruja siguiera su camino. Nuestros gitanos se habían ocultado prudentemente entre los árboles. Sonaron dos disparos de pistola, silenciando los peores gritos de los caballos, y luego los soldados de caballería se volvieron hacia nosotros, con las manos en la empuñadura de sus espadas.
—Por favor, madame, solo ha sido un accidente —dije, sonriendo con mi afabilidad habitual—. Un momento más y continuaréis vuestro camino. ¿Adónde os dirigís?
—¡Con mi marido, si puedo encontrarlo! ¡Oh, qué desastre! Nos hemos equivocado de dirección y lo he perdido en el camino principal, y ahora sus hermanos llegarán primero hasta él y le contarán sus mentiras sobre mí. ¡Si me habéis demorado demasiado, pagaréis por ello!
Creía que la guillotina había reducido esa clase de arrogancia, pero al parecer no había acabado con todos ellos.
—Pero París se halla en esa dirección —indiqué.
—¡Quería reunirme con él! Pero nos ha adelantado y hemos tomado este camino para volver. ¡Ahora ya estará en casa, y mi ausencia confirmará lo peor!
—¿Qué es lo peor?
—¡Que soy infiel! —Y se echó a llorar.
Fue entonces cuando reconocí sus rasgos, hasta cierto punto célebres en los ambientes de la sociedad parisina en cuyos márgenes me había movido. ¡Era ni más ni menos que Josefina, la esposa de Napoleón! ¿Qué diablos estaba haciendo en un camino oscuro al anochecer? Y, naturalmente, las lágrimas me movieron a la compasión. Si poseo alguna cualidad es la galantería, y el llanto desarma a cualquier caballero.
—Es la esposa de Bonaparte —susurré a Astiza—. Cuando él se enteró de que era adúltera, en vísperas de la Batalla de las Pirámides, estuvo a punto de enloquecer.
—¿Es por eso que está asustada?
—Ya sabemos lo veleidoso que es. Podría colocarla delante de un pelotón de ejecución.
Astiza reflexionó, y luego se acercó rápidamente a la portezuela del coche.
—Señora, nosotros conocemos a vuestro marido.
—¿Qué? —Observé ahora que era una mujer bajita, delgada y bien vestida, ni sencilla ni especialmente hermosa, la piel cálida, la nariz recta, los labios carnosos, los ojos atractivamente grandes y oscuros y, pese a su desesperación, inteligentes. Tenía el pelo oscuro y las orejas bien esculpidas, pero el rostro manchado por el llanto—. ¿Cómo podéis conocerlo?
—Servimos con Bonaparte en Egipto. También nosotros nos apresuramos, para advertirlo de un terrible peligro.
—¡Lo conocéis! ¿Qué peligro? ¿Un asesinato?
—Que un acompañante suyo, Alessandro Silano, planea traicionarlo.
—¿El conde Silano? Tengo entendido que viaja con mi marido. Se supone que es su confidente y consejero.
—Ha hechizado a Napoleón, y ha intentado volverlo contra vos. Pero podemos ayudaros. ¿Tratáis de reconciliaros?
Inclinó la cabeza, los ojos húmedos.
—Ha sido una gran sorpresa. No nos notificaron su llegada. He salido corriendo de casa de mi amigo más querido para reunirme con él. Pero estos idiotas han tomado el camino equivocado. —Se asomó por la ventanilla del carruaje y tomó a Astiza por los brazos—. ¡Debéis decirle que, a pesar de todo, aún le quiero! ¡Si se divorcia de mí, lo perderé todo! ¡Mis hijos se quedarán sin un céntimo! ¿Es culpa mía que se ausente durante meses y años?
—Entonces los dioses han dispuesto este accidente, ¿no os parece? —dijo Astiza.
—¿Los dioses?
Aparté a mi compañera hacia atrás.
—¿Qué estás haciendo? —siseé.
—¡Esta es nuestra llave para acceder a Bonaparte! —susurró Astiza—. Estará rodeado de soldados. ¿Cómo vamos a llegar hasta él si no es a través de su esposa? Ella no es fiel a él ni a nada, lo que significa que se aliará con cualquiera que sirva a su propósito. Esto implica que tenemos que alistar a Josefina en nuestro bando. Ella puede averiguar dónde está el manuscrito cuando se acueste con él, cuando los hombres pierden la poca inteligencia que tienen. ¡Entonces lo recuperaremos!
—¿Qué estáis cuchicheando? —exclamó Josefina. Astiza sonrió.
—Por favor, señora, nuestro coche está estropeado, pero es imprescindible que lleguemos hasta vuestro marido. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Si nos permitís viajar con vos podemos ayudaros a reconciliaros.
—¿Cómo?
—Mi compañero es un francmasón sabio. Conocemos la clave de un libro que podría otorgar un gran poder a Napoleón.
—¿Francmasón? —Me echó un vistazo—. El abad Barruel, en su célebre libro, dijo que estaban detrás de la Revolución. Los jacobinos fueron una conspiración masónica. Pero el Diario de los Hombres Libres dice que los masones son en realidad monárquicos, que conspiran para volver a traer al rey. ¿Qué sois vos?
—Veo el futuro en vuestro marido, señora —mentí. Josefina se mostró intrigada, y calculadora.
—¿Un libro sagrado?
—De Egipto —dijo Astiza—. Si nos ponemos en marcha podemos estar en París al amanecer.
Un tanto sorprendentemente, la mujer asintió. Estaba tan nerviosa por la reaparición de Napoleón y su indudable furia por su conducta adúltera que estaba ansiosa de recibir ayuda, por improbable que fuera. Así que dejamos nuestro coche robado destrozado, la mitad de sus caballos muertos, nuestros gitanos escondidos, y la llevamos a París.
—Bien. Debéis contarme lo que sabéis o de lo contrario os echaré —advirtió.
Teníamos que apostar.
—Encontré un libro que otorga grandes poderes —empecé.
—¿Qué clase de poderes?
—El poder de persuadir. De encantar. De vivir un tiempo extraordinariamente largo, quizá para siempre. De manipular objetos.
Puso sus codiciosos ojos como platos.
—El conde Silano ha robado ese libro y se ha pegado a Napoleón como una sanguijuela, absorbiéndole la mente. Pero el libro no ha sido traducido. Solo nosotros podemos hacerlo. Si su esposa le ofreciera la clave, con la condición de que Silano fuera destituido, podríais salvar vuestro matrimonio. Os propongo una alianza. Con nuestro secreto, vos podréis entrar en el dormitorio de vuestro marido. Con vuestra influencia, nosotros podremos recuperar nuestro libro, deshacernos de Silano y ayudar a Napoleón.
Estaba recelosa.
—¿Qué clave?
—De una lengua extraña y antigua, perdida hace tiempo.
Astiza se volvió en el asiento del coche de Josefina y yo desaté con delicadeza los cordones de la espalda de su vestido. La tela se abrió, dejando al descubierto el intrincado alfabeto grabado con alheña.
La francesa ahogó un grito.
—¡Parece la escritura de Satanás!
—O de Dios.
Josefina reflexionó.
—¿Qué importa de quién sea, si vencemos?
¿Thoth nos sonreía por fin? Nos apresuramos hacia la residencia de Bonaparte en la recientemente rebautizada Rué de la Victoire, un homenaje a sus victorias en Italia. Y sin ningún plan, sin cómplices ni armas, nos ganamos la confianza de aquella ambiciosa arribista.
¿Qué sabía yo de Josefina? Los chismes que circulaban por París. Se había criado en la isla de Martinica, era media docena de años mayor que Napoleón, cinco centímetros más baja, y una tenaz superviviente. Se había casado con un joven y rico oficial del ejército, Alexandre de Beauharnais, pero él se sentía tan avergonzado de sus maneras provincianas que se negó a presentarla ante la corte de María Antonieta. Ella se separó de él, volvió al Caribe, huyó de una sublevación de esclavos para regresar a París en el momento crítico de la Revolución, perdió a su marido en la guillotina en 1794 y después fue encarcelada. Solo el pronunciamiento que puso fin al Terror le salvó la cabeza. Cuando un joven oficial del ejército llamado Bonaparte la visitó para felicitarla por la conducta de su hijo Eugenio, quien había pedido ayuda para recuperar la espada de su padre ejecutado, ella lo sedujo. Desesperada, apostó por aquel prometedor corso y se casó con él, pero posteriormente se acostó con todo aquel que se le pusiera a tiro mientras él se encontraba en Italia y Egipto. Se rumoreaba que era una ninfómana. Había estado viviendo con un exoficial llamado Hippolyte Charles, ahora un hombre de negocios, cuando llegaron las alarmantes noticias del regreso de su marido. Desde que la Revolución permitiera el divorcio, ahora corría el riesgo de perderlo todo en el mismo momento en que Bonaparte aspiraba al poder supremo. A sus treinta y seis años, con los dientes manchados, tal vez no tendría otra oportunidad.
Puso los ojos como platos al oír la explicación de Astiza sobre poderes sobrenaturales. Hija de las Islas del Azúcar, los cuentos de magia no le eran ajenos.
—Ese libro puede destruir a los hombres que lo poseen —dijo Astiza— y arruinar a las naciones en las que se desate. Los antiguos lo sabían y lo escondieron, pero el conde Silano ha tentado a la suerte robándolo. Ha hechizado a vuestro marido con sueños de un poder ilimitado. Podría enloquecer a Napoleón. Debéis ayudarnos a recuperarlo.
—Pero ¿cómo?
—Nosotros custodiaremos el libro si nos lo entregáis. Vuestro conocimiento del mismo os conferirá una influencia tremenda sobre vuestro marido.
—Pero ¿quiénes sois?
—Yo me llamo Astiza y este es Ethan Gage, un americano.
—¿Gage? ¿El electricista? ¿El hombre de Franklin?
—Madame, es un honor conoceros y me halaga que hayáis oído hablar de mí. —Tomé su mano—. Espero que podamos ser aliados.
Ella la apartó bruscamente.
—¡Pero vos sois un asesino! —Me miró muy poco convencida—. ¡De una aventurera barata! ¿No es cierto?
—Un perfecto ejemplo de los embustes de Silano, como los que pueden entrampar a vuestro marido y echar a perder sus sueños. Fui víctima de una acusación injusta. Ayudadnos a alejar esa ponzoña de vuestro marido, y vuestra dicha conyugal volverá a la normalidad.
—Sí. Es culpa de Silano, no mía. ¿Y decís que ese libro contiene un poder terrible?
—Del que puede esclavizar almas.
Pensó con detenimiento. Por último se recostó y sonrió.
—Tenéis razón. Dios me está buscando.
La residencia de los Bonaparte, adquirida por Josefina antes de que se casaran, se hallaba en el elegante barrio de París conocido como Chaussée d’Antin, antiguamente una zona pantanosa donde los ricos habían edificado unas casas encantadoras llamadas follies durante el último siglo. Era una modesta vivienda de dos plantas con un jardín de rosas al final de su floración y una terraza que Josefina había cubierto con un techo de madera y decorado con banderas y tapices: un hogar respetable para funcionarios prósperos de nivel medio. Su carruaje se detuvo en un camino de grava bajo unos tilos y ella se apeó, nerviosa y aturdida, tirándose de las mejillas.
—¿Qué aspecto tengo?
—El de una mujer con un secreto —la tranquilizó Astiza—. Dominante.
Josefina sonrió lánguidamente y respiró hondo. Acto seguido entramos.
Las habitaciones eran una curiosa mezcolanza de femenino y masculino, con lujoso papel pintado y cortinas de encaje pero recubiertas de mapas y planos de ciudades. Estaban las flores de la señora y los libros del señor, montones de ellos, algunos recién llegados de Egipto. La pulcritud de ella era palpable, aunque las botas de él estaban tiradas en el comedor y su sobretodo echado sobre una silla. Una escalera conducía al piso de arriba.
—Está en su dormitorio —susurró Josefina.
—Id con él.
—Sus hermanos se lo habrán contado todo. ¡Me odiará! Soy una mujer perversa e infiel. No puedo evitarlo. Me gusta demasiado amar. ¡Creí que lo matarían!
—Vos sois humana, como él —la tranquilicé—. Tampoco él es un santo, creedme. Id, pedid perdón y decidle que habéis estado reclutando aliados. Explicadle que nos habéis convencido de ayudarlo, que su futuro depende de nosotros tres.
Yo no confiaba en Josefina, pero ¿qué otra arma teníamos? Me preocupaba que Silano pudiera estar al acecho. Armándose de valor, subió los veinte peldaños hasta el piso de arriba y llamó a su puerta.
—¿Mi dulce general?
Hubo silencio durante algún tiempo, y luego oímos golpes, y llantos, y después sollozos pidiendo perdón. Al parecer, Bonaparte había cerrado la puerta con llave. Estaba decidido a divorciarse. Podíamos oír a su esposa suplicando a través de la madera. Luego los gritos cesaron y siguió una conversación más tranquila, y en una ocasión me pareció oír el chasquido de un cerrojo. Después, silencio. Bajé la escalera hasta la cocina del sótano y una criada nos suministró un poco de queso y pan. Los miembros del servicio estaban apiñados como ratones, esperando el desenlace de la tormenta de arriba. Presas del cansancio, nos dormimos.
Cerca del amanecer, una criada nos despertó.
—Mi ama desea veros —susurró.
Nos condujo al piso de arriba. La muchacha llamó a la puerta y la voz de Josefina respondió «Adelante» con una suavidad que no había oído antes.
Entramos, y allí el vencedor de Abukir y su recientemente fiel esposa estaban acostados en la cama uno junto a otro, con la colcha hasta la barbilla, ambos con aspecto tan satisfecho como gatos con nata.
—¡Santo Dios, Gage! —saludó Napoleón—. ¿Aún no estáis muerto? Si mis soldados pudieran sobrevivir como vos, conquistaría el mundo.
—Solo pretendemos salvarlo, general.
—¡Silano dijo que os había enterrado! Y mi esposa me ha estado contando vuestras historias.
—Solo queremos hacer lo mejor para vos y Francia, general.
—Queréis el libro. Todo el mundo lo quiere. Pero nadie puede leerlo.
—Nosotros podemos.
—Eso dice ella, con una reproducción de lo que ayudasteis a destruir. Admiro vuestro ingenio. Bien, tened por seguro que algo bueno ha resultado de vuestra larga noche. Habéis ayudado a reconciliarme con Josefina, y por eso me siento generoso.
Me alegré. Quizás aquello daría resultado. Me puse a mirar alrededor buscando el libro.
Entonces se oyeron unos pasos pesados detrás y me volví. Una tropa de gendarmes subía por la escalera. Cuando miré hacia atrás, Napoleón empuñaba una pistola.
—Ella me ha convencido de que, en lugar de limitarme a mataros, os encierre en la Prisión del Temple. Vuestra ejecución puede esperar hasta que se os juzgue por el asesinato de esa puta. —Sonrió—. Debo decir que Josefina no se ha cansado de defenderos. —Señaló a Astiza—. En cuanto a vos, os desvestiréis en el cuarto de vestir de mi esposa con ella y mis criadas presentes. He hecho llamar a unos secretarios para que copien vuestro secreto.