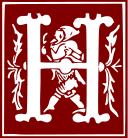
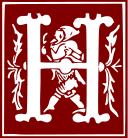
uir al paso de un carro de burro no es el modo más rápido de eludir a tus enemigos, pero tiene la ventaja de resultar tan ridículo que pasa desapercibido. La disponibilidad de la colada nos permitió vestirnos más o menos como egipcios; la herida de mi pierna era punzante pero se hallaba fuertemente vendada. Esperaba que en medio de la confusión causada por un cocodrilo desmandado, caballos en desbandada y la explosión de un polvorín, pudiéramos escabullirnos. Con un poco de suerte, el desleal Silano me creería alojado en el vientre de su gigantesco reptil, por lo menos hasta que a alguien se le ocurriera abrirle la panza. Si no era así, supondría que tratábamos de pasar sigilosamente junto a las patrulleras del Nilo. Mi impreciso plan consistía en pasar desapercibidos por el lado de los franceses hasta el campamento otomano, llegar hasta el escuadrón de Smith fondeado frente a la costa y negociar desde algún lugar seguro. Si nosotros habíamos perdido el libro, Silano había perdido la capacidad de seguir descifrándolo.
El éxito de este plan comenzó a disminuir a medida que el sol ascendía y aumentaba el calor. Cuando dejamos la verde llanura inundada del Nilo para adentrarnos en el rojo desierto en dirección a Abukir, empezó a oírse un retumbo semejante a un trueno, pero en un cielo tan despejado solo podía ser el ruido sordo de unos cañonazos. Se estaba librando una batalla, lo que significaba que, a menos que los turcos ganaran y los franceses rompieran filas, todo el ejército franco se interponía en nuestro camino. Era el 25 de julio de 1799.
—No podemos regresar —dijo Astiza—. Silano nos descubriría.
—Y las batallas son confusas. Quizá se presentará una posibilidad.
Estacionamos el burro al socaire de una alta duna de arena y subimos para echar un vistazo a la bahía. El panorama era desgarrador. Una vez más, la atrofia de los brazos otomanos era patente. No se podía reprochar a los hombres de Mustafá que adolecieran de valor. Lo que faltaba era potencia de fuego y sentido táctico. Los turcos esperaban como una liebre paralizada por el miedo; los franceses bombardeaban y luego atacaban con su caballería. Éramos espectadores de un desastre, presenciando cómo una carga directa de las tropas de Joachim Murat no solo abría brecha en la primera línea otomana, sino que penetraba también en la segunda y la tercera. La caballería recorrió en desbandada toda la longitud de la península de Abukir, haciendo salir de sus trincheras a los defensores presos del pánico, con las tiendas desinflándose al ser cortados sus vientos. Más tarde nos enteraríamos de que el propio Murat había capturado al comandante en jefe turco en un furioso combate cuerpo a cuerpo, recibiendo un rasguño en la mandíbula de la pistola de Mustafá pero cortando con su espada un par de dedos del pacha como revancha. Bonaparte había usado su propio pañuelo para vendar la mano del hombre. En 1799 aún había caballerosidad.
El resto fue una matanza, una vez rotas las filas. Más de dos mil guerreros musulmanes fueron aniquilados en tierra y, el doble se ahogaron al zambullirse en el mar para tratar de alcanzar sus navíos. Una guarnición en el fuerte de la punta de la península resistió tenazmente, pero fue bombardeada y obligada a rendirse. Al precio de mil bajas, tres cuartas partes heridos, Bonaparte había destruido otro ejército otomano. Era precisamente el triunfo que necesitaba para recuperar su reputación después de la debacle en Acre. Escribió a un colega que fue «una de las batallas más hermosas que he visto nunca», y al Directorio de París la describió como «una de las más terribles». Ambas cosas eran ciertas. Había resucitado por la sangre.
De modo que Astiza y yo teníamos atrás un campamento de franceses enfurecidos en Rosetta y delante un ejército francés victorioso saqueando los despojos de nuestros enemigos. Yo había escapado de las fauces de un cocodrilo para caer en un envolvimiento militar.
—Ethan, ¿qué te parece que deberíamos hacer?
Supongo que resulta halagador cuando las mujeres preguntan a los hombres esa clase de cosas en medio de una refriega militar, pero no me importaría que aportaran sus propias ideas de vez en cuando.
—Seguir huyendo, creo. Pero no sé adónde.
Entonces hizo una sugerencia, chica valiente.
—¿Te acuerdas del oasis de Siwah, dónde Alejandro Magno fue declarado hijo de Zeus y Amón? Napoleón no lo controla. Vayamos hacia allí.
Tragué saliva.
—¿No queda eso a ciento sesenta kilómetros a través de un desierto baldío?
Ambos quedaríamos momificados por el calor y la sed, pero ¿adónde más podíamos ir? Ahora Silano nos mataría seguro. Napoleón también.
—Ojalá nuestro asno no pareciera tan hambriento y desorientado —dije—. Si hubiésemos tenido tiempo, habría buscado uno mejor.
No importaba. Una patrulla francesa nos esperaba cuando bajamos de la duna.
Como era de prever, Napoleón estaba de buen humor esa noche. No hay nada como la victoria para calmarlo. Se mandarían comunicados a Francia describiendo el triunfo de Bonaparte con todo detalle. Los estandartes capturados se preparaban para su transporte hasta París, donde serían exhibidos. Y yo, su mosquito irritante, estaba bien atado, una pierna mordida por un voraz cocodrilo, mi amada atada, mi rifle confiscado y mi burro de vuelta hacia su legítimo dueño.
—He estado tratando de libraros de la hechicería, general —intenté, sin mucho ánimo.
Él había descorchado una botella de Burdeos, parte de las provisiones personales que su hermano había traído de Francia.
—¿De veras? ¿Con vuestra hermosa víbora a vuestro lado?
—Silano busca fuerzas oscuras que os llevarán por mal camino.
—En ese caso doy gracias a Dios de que volarais la mitad de mi fuerte, Gage.
Tomó un trago. Era una mala señal cuando lo decía de ese modo.
—No fue más que una diversión.
Sé que habría tenido que ser más valiente y mostrarme hosco y desafiante, pero trataba de salvar nuestras vidas.
El conde Silano había llegado boquiabierto como si yo hubiese salido de la tumba al tercer día. Ahora dijo:
—Estoy harto de intentar mataros, monsieur.
Sonreí a los dos.
—También yo estoy harto de eso.
—Ese trozo de piedra que destruisteis —dijo Bonaparte—, ¿era una clave para traducir un libro antiguo?
Por fortuna, había suficiente dignidad como para que a nadie se le ocurriera desnudar a Astiza.
—Sí, general.
—¿Y qué nos contaría ese libro, exactamente?
—Magia —respondió Silano.
—¿Aún existe la magia?
—Podemos hacer que exista. La magia es solo ciencia avanzada. Magia e inmortalidad.
—¡Inmortalidad! —Bonaparte rió—. ¡Escapar del destino final! Pero yo he visto demasiados muertos, por lo que mi inmortalidad no debe ser olvidada. Aquello que dejamos es recuerdo.
—Creemos que este libro os ayudará a alcanzar la inmortalidad de formas más literales —dijo el conde—. A vos, y a los que asciendan con vos.
—¿Cómo vos mismo? —Pasó la botella—. ¡Así que tenéis un incentivo, amigo mío! —Napoleón se volvió hacia mí—. Es un fastidio que rompierais la piedra, Gage, pero Silano ya ha descifrado algunos de los símbolos. Quizá resolverá los demás. Y los restos de la piedra permitirán a los sabios centrarse en los jeroglíficos. Según quién acabe venciendo aquí en Egipto, la pieza probablemente se exhibirá algún día en París o en Londres. Las multitudes irán a verla, sin saber que un cuarto texto ha desaparecido.
—Yo podría estar allí para decírselo.
—Me temo que no. —Napoleón rebuscó en una carpeta de cuero y sacó un legajo de periódicos fechados—. Smith me envió esto como obsequio cuando permití a los turcos llevarse a sus heridos. Parece que, mientras nosotros hemos alcanzado la gloria en Egipto, los acontecimientos en Europa se han sucedido rápidamente. Francia vuelve a estar en peligro.
Fue entonces cuando confirmé que Bonaparte había abandonado claramente un objetivo, la conquista de Asia, y adoptado otro, el regreso a París. Había conquistado lo que había podido, y habíamos encontrado lo que más deseaba encontrar. Poder, de una u otra forma.
—Francia y Austria han estado en guerra desde marzo, y nos han echado de Alemania e Italia. Tippoo Sahib murió en la India al mismo tiempo que éramos rechazados en Acre. El Directorio es un caos, y mi hermano Luciano está en París tratando de reformar esa asamblea de imbéciles. La flota británica tendrá que aflojar su bloqueo pronto para reabastecerse en Chipre. Será entonces cuando podré regresar para restablecer el orden. El deber así lo exige.
Aquello parecía desvergonzado.
—¿Deber? ¿Abandonar a vuestros hombres?
—Preparar el camino. Kléber ha soñado con el mando desde que desembarcamos aquí. Ahora lo tendrá: lo sorprenderé con una carta. Mientras tanto me expondré al riesgo de burlar a la flota británica.
¡Riesgo! El riesgo era quedar aislado con un ejército en Egipto. ¡El bastardo iba a abandonar a sus hombres a cambio de la política de París! Pero, a decir verdad, yo sentía admiración, aunque con reticencias, por aquel zorro. Los dos éramos muy parecidos en varios aspectos: oportunistas, jugadores y supervivientes. Éramos fatalistas, siempre velando por nuestro propio interés. A los dos nos gustaban las mujeres hermosas. Y la aventura, si suponía una escapatoria del tedio.
Fue como si me hubiese leído el pensamiento.
—La guerra y la política obligan —dijo—. Es una lástima que tengamos que mataros, pero ahí está.
—¿Qué está ahí?
—Tengo la sensación de ser arrastrado hacia un objetivo desconocido, Ethan Gage, y de que ahora representáis un obstáculo tan peligroso como de ayuda servisteis cuando os traje a Egipto. Ninguno de nosotros se esperaba que acabarais con los malditos ingleses, pero estuvisteis en Acre con vuestra electricidad. Y ahora habéis atacado Rosetta.
—Solo por culpa de Silano. Fue él con su cocodrilo…
Bonaparte levantó la mano.
—Au revoir, monsieur Gage. En otras circunstancias habríamos podido llegar a ser buenos socios. En la práctica, habéis traicionado a Francia por última vez. Habéis resultado ser una molestia excesiva, y un enemigo muy capaz. Pero hasta los gatos tienen solo siete vidas. Ya debéis de haber agotado las vuestras, ¿no?
—No a menos que lo pongáis a prueba —repliqué malhumorado.
—Dejaré a Silano que sea creativo con vos y vuestra mujer. La que me disparó hace tanto tiempo, en Alejandría.
—Me disparó a mí, general.
—Sí. ¿Por qué son tan hermosas las malas? Bien. El destino aguarda.
Y, habiéndose deshecho de nosotros, se fue, pensando en su siguiente proyecto.
Un hombre decente se limitaría a matarnos, pero Silano era un científico. Astiza y yo lo habíamos contrariado lo suficiente como para que creyera que merecíamos sufrir dolor, y tenía curiosidad por utilizar nuestro entorno.
—¿Sabéis que basta con arena para momificar un cadáver?
—Qué erudito.
Así que nos enterraron pasada la medianoche, pero solo hasta el cuello.
—Lo que me agrada de esto es que podéis veros uno a otro mientras os quemáis y lloráis —dijo cuando sus esbirros terminaron de compactar arena alrededor de nuestros cuerpos. Nos habían atado las manos a la espalda, y también los pies. Teníamos la cabeza descubierta, y ya estábamos sedientos—. Habrá un aumento gradual del tormento cuando suba el sol. Vuestra piel se freirá, y con el tiempo se agrietará. La luz reflejada y el polvo provocarán una lenta ceguera, y mientras os miráis uno a otro enloqueceréis paulatinamente. La arena caliente absorberá cualquier líquido que retengáis, y se os hinchará tanto la lengua que os costará trabajo respirar. Rezaréis para que las serpientes o los escorpiones lo aceleren. —Se inclinó y me dio unas palmaditas en la cabeza, como si fuese un perro o un niño—. A los escorpiones les gusta atacar los ojos, y las hormigas trepan por las fosas nasales para alimentarse. Los buitres confiarán en llevarse un bocado antes de que seáis devorados del todo. Pero son las serpientes las que más daño hacen.
—Parecéis saber mucho al respecto.
—Soy naturalista. He estudiado la tortura durante muchos años. Es una ciencia exquisita, y todo un deleite si entendéis sus sutilezas. No resulta sencillo infligir a un hombre un dolor atroz y mantenerlo al mismo tiempo lo bastante coherente como para que te revele alguna información útil. Lo interesante de este experimento es que el cuerpo por debajo del cuello debería secarse y conservarse. Es de este proceso natural, supongo, que los antiguos egipcios sacaron la idea de la momificación. ¿Sabíais que el rey persa Cambises perdió a un ejército entero en una tempestad de arena?
—No puedo decir que me importe.
—Estudio la historia para no repetirla. —Se volvió hacia Astiza, cuyo pelo oscuro formaba un abanico sobre el suelo—. Te amé, ¿sabes?
—Tú no has amado a nadie excepto a ti mismo.
—Ben Franklin dijo que el hombre que se quiere a sí mismo no tiene rival —tercié yo.
—Ah, el divertido monsieur Franklin. ¡Desde luego, soy más leal conmigo mismo de lo que ninguno de vosotros lo habéis sido conmigo! ¿Cuántas oportunidades de formar una asociación os he dado, Gage? ¿Cuántas advertencias? Sin embargo me habéis traicionado, una y otra vez.
—No acierto a explicarme por qué.
—Me gustaría veros suplicar antes del final.
Y a mí también me habría gustado si hubiese creído que podía servir de algo.
—Pero me temo que el destino me reclama también. Voy a acompañar a Bonaparte de vuelta a Francia, donde podré estudiar el libro con mayor detenimiento, y él no es de la clase de hombres que se están quietos. Como tampoco es prudente alejarse del ejército principal. Me temo que no volveremos a vernos, monsieur Gage.
—¿Creéis en fantasmas, Silano?
—Me temo que mi interés por lo sobrenatural no se extiende a la superstición.
—Lo haréis, cuando venga a buscaros.
Se echó a reír.
—¡Y después de darme un buen susto, quizá jugaremos una partida de cartas! Mientras tanto, dejaré que os convirtáis en uno de ellos. O en una momia. Tal vez ordenaré a alguien que os desentierre dentro de unas semanas para poder apoyaros en un rincón, como a Omar.
—¡Alessandro, no nos merecemos esto! —gritó Astiza.
Siguió un prolongado silencio. No podíamos verle el rostro. Luego dijo en voz baja:
—Sí, os lo merecéis. Me habéis partido el corazón.
Y dicho esto, nos dejó solos para que nos friéramos.
Astiza y yo estábamos frente a frente, yo al sur y ella al norte, para que nuestras mejillas se asaran por igual entre el amanecer y el atardecer. Hace frío en el desierto por la noche, y durante los primeros minutos después de que el sol asomara sobre el horizonte el calor no fue desagradable. Más tarde, cuando el rosa desapareció del cielo y se convirtió en leche estival, la temperatura comenzó a subir, intensificada por la reflectante arena. Mi oreja empezó a abrasarse. Oí los primeros zumbidos de insectos.
—Ethan, tengo miedo —susurró Astiza, que se hallaba a dos metros de mí.
—Perderemos el conocimiento —prometí sin convicción.
—¡Isis, llama a nuestros amigos! ¡Tráenos ayuda! Isis no respondió.
—Dentro de un rato no habrá dolor —dije.
Sin embargo, el dolor aumentó. Pronto tuve jaqueca, y la lengua pastosa. Astiza gemía en voz baja. Aun en las mejores circunstancias, el sol veraniego en Egipto te martillea la cabeza. Ahora me sentía como el yunque de Jericó. Recordé muy claramente la huida a través del desierto que Ashraf y yo habíamos protagonizado un año antes. En aquella ocasión, por lo menos, íbamos montados y mi amigo mameluco había sabido cómo conseguir agua.
La arena abrasaba cada vez más. Cada centímetro de piel percibía el aumento de calor, y sin embargo no podía moverme. Notaba pinchazos agudos, como picaduras, pero no sabía si algo ya me estaba comiendo o simplemente era el calor royendo mis sensaciones. El cerebro tiene la capacidad de amplificar el dolor con pavor.
¿He dicho ya que jugar es un vicio?
El sudor casi me cegaba, escociéndome los ojos, pero pronto se evaporaba, dejando sal. Sentía toda la cabeza como si se me hinchara. El resplandor me enturbiaba la vista, y la cabeza de Astiza parecía tanto una mancha como alguien reconocible.
¿Ya era mediodía? No lo creía. Oí un estruendo lejano. ¿Se reanudaba el combate? Tal vez llovería, como en la Ciudad de los Fantasmas.
No, el calor aumentaba, en grandes ondulaciones relucientes. Astiza sollozó un rato, pero luego enmudeció. Recé para que hubiese expirado. Yo esperaba lo mismo, esa lenta caída en la inconsciencia y la muerte, pero el desierto quería castigarme. La temperatura no dejaba de subir. Me ardía la barbilla. Mis dientes se freían en las encías. Se me hinchaban los ojos.
Entonces vi pasar algo correteando.
Era negro, y gruñí para mis adentros. Los soldados me habían dicho que los aguijones de escorpión eran especialmente dolorosos. «Como cien abejas a la vez», había dicho uno. «¡No, no, como aplicar un carbón encendido sobre la piel!», intervino otro. «¡Se parece más a ácido en el ojo!», sugirió un tercero. «¡Un martillazo en el pulgar!».
Más correteos. Otro. Los escorpiones se nos acercaban, y luego retrocedían. No podía oír ninguna señal, pero parecían juntarse en manadas como lobos.
Esperé que su ataque no despertara a Astiza. Me propuse esforzarme todo lo posible por no gritar. El estruendo se aproximaba.
Un artrópodo se acercó, un monstruo para mi deteriorada vista, del tamaño del cocodrilo desde esa perspectiva. Parecía contemplarme con el cálculo instintivo, lento y frío de su minúsculo cerebro. Su cola enroscada se movió, como si apuntara. Y entonces…
¡Blam! Me sobresalté tanto como mi trampa me lo permitió. Había caído una bota cubierta de polvo, aplastando al animal. Giró, machacando al escorpión contra el suelo, y luego oí una voz conocida.
—Por las barbas del Profeta, ¿es que nunca puedes cuidar de ti mismo, Ethan?
—¿Ashraf? —Fue un murmullo desconcertado.
—He estado esperando a que tus atormentadores se alejaran lo suficiente. ¡Hace calor para estar en el desierto! Y aquí estáis los dos, en condiciones aún peores que cuando os dejé el otoño pasado. ¿No aprendes nada, americano?
¿Era posible? El mameluco Ashraf había sido mi primer prisionero y después mi compañero cuando huimos de El Cairo y cabalgamos para rescatar a Astiza. Había vuelto a salvarnos en una escaramuza a orillas de un río, nos había dado un caballo y luego se había despedido para unirse a las fuerzas de resistencia de Murad Bey. ¿Y ahora aquí estaba otra vez? Tot estaba trabajando.
—Te he estado siguiendo durante días, primero hasta Rosetta, y luego de vuelta otra vez. No entendía por qué ibas disfrazado como un fellahin en un carro de burro. ¿Y entonces tus francos te entierran vivo? Necesitas mejores amigos, Ethan.
—Totalmente de acuerdo —farfullé.
Y oí el bendito raspar de una pala, desenterrándome.
Recuerdo solo vagamente lo que ocurrió a continuación. La concurrencia de una compañía de mamelucos fuertemente armados, lo que explicaba el estruendo que había oído. Agua, dolorosamente húmeda mientras la absorbíamos en nuestras gargantas inflamadas. Un camello arrodillado sobre el que nos ataron. Luego un viaje al atardecer. Dormimos bajo una lona en un oasis, recobrando la razón. Teníamos la cabeza roja y ampollada, los labios agrietados, los ojos como hendiduras. Estábamos indefensos.
Finalmente nos ataron de nuevo y nos adentraron aún más en el desierto, al sur, al oeste y luego al este hasta un campamento secreto de los hombres de Murad. Las mujeres untaron nuestra piel quemada con bálsamo, y el alimento nos devolvió las fuerzas poco a poco. Aún teníamos una idea muy vaga del tiempo. Si trepaba hasta la cima de una duna próxima, solo veía las cúspides de las pirámides. El Cairo era invisible, al otro lado.
—¿Cómo pudiste encontrarnos? —pregunté a Ashraf. Ya había relatado sus incursiones y batallas que estaban desgastando a los franceses.
—Primero oímos que un quincallero indagaba sobre Astiza desde la lejana Jerusalén —dijo—. Era una información curiosa, pero yo sabía que habías desaparecido y sospeché. Entonces Ibrahim Bey comunicó que el conde Silano había cabalgado hacia el norte y desaparecido en algún lugar de Siria. ¿Qué estaba pasando? Napoleón fue rechazado en Acre, pero no regresaste a El Cairo con él. De modo que creí que te habías unido a los ingleses, y decidí buscarte en la fuerza de invasión otomana. Y sí, vimos llamas en Rosetta, y os avisté a los dos en vuestro carro de burro, pero la caballería francesa andaba demasiado cerca. Así que esperé, hasta que os enterraron y los franceses se retiraron por fin. Siempre tengo que salvarte, mi amigo americano.
—Siempre estoy en deuda contigo.
—No si haces lo que sospecho que debes hacer.
—¿De qué se trata?
—Acabo de recibir noticias de que Napoleón ha zarpado y se ha llevado consigo al conde Silano. Vas a tener que detenerlos en Francia, Ethan. Las sirvientas me han hablado de los misteriosos signos en la espalda de tu compañera. ¿Qué son?
—Una escritura antigua para leer lo que Silano ha robado.
—La pintura se está desprendiendo, pero hay un modo de conservarla más tiempo. He ordenado a las mujeres que mezclen sus frascos de alheña.
La alheña era una planta empleada para adornar a las mujeres árabes con tracerías intrincadas de dibujos de color marrón, como un tatuaje permanente.
Cuando terminaron, la espalda de Astiza tenía un aspecto extrañamente hermoso.
—¿Tiene que leerse ese libro? —preguntó Ashraf cuando nos disponíamos a partir.
—Si no, entonces su secreto perecerá conmigo —respondió ella—. Yo soy la clave de Rosetta.