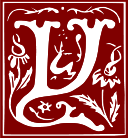
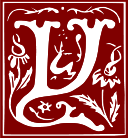
entonces el coronel Phelipeaux expiró. ¿Llegó a comprender su victoria cuando la vida se escapaba de su cuerpo? No lo sé. Pero quizá tuvo un indicio de que no había sido en vano, y que en la violenta locura de aquel peor día del asedio se había conquistado algo fundamental.
Volví junto al cuerpo de Najac, me incliné y cogí mi rifle, mi tomahawk y el anillo. Luego regresé a través de los escombros de la torre medio derruida. Entre gritos, los ingenieros ya empezaban a levantar piedras desprendidas, preparar vigas y mezclar mortero. La torre sería remendada una vez más.
Fui en busca de Jericó y Miriam.
Por fortuna, no vi el cuerpo del quincallero entre las largas hileras de defensores que reposaban provisionalmente en los jardines del pacha. Levanté la vista. Los pájaros habían desaparecido en la cacofonía, pero pude ver los ojos velados de las mujeres del harén de Djezzar mirando hacia abajo desde sus ventanas enrejadas. En parte del enmaderado se habían abierto astillas, dejando hendiduras amarillas en la decoración con manchas oscuras. El propio pachá se pavoneaba como un gallo por su muralla, dando palmadas en el hombro a sus agotados hombres y gritando a los franceses.
—¿Qué, no os gusta mi hospitalidad? ¡Entonces regresad y os daré un poco más!
Bebí en la fuente de la mezquita y luego recorrí confuso la ciudad, sucia de sangre y humo de pólvora, civiles acurrucados me miraban con cautela. Supuse que mis ojos eran brillantes en la negrura de mi rostro, pero mi mirada distaba mil quinientos kilómetros. Anduve hasta que llegué al muelle con su faro, el Mediterráneo limpio después de la vileza de la batalla. Miré hacia atrás. Los cañones seguían retumbando, y humo y polvo habían extendido un manto en aquella dirección, que el sol poniente iluminaba desde el fondo confiriéndole una oscuridad tormentosa.
¿Cómo había transcurrido tanto tiempo? Habíamos echado a correr hacia la muralla por la mañana.
Me quité el anillo del faraón que había supuesto dolor para todas las personas que lo habían tocado. ¿Existen realmente las maldiciones? Franklin el racionalista lo dudaría. Pero yo fui lo bastante prudente como para no tocar su rubí mientras entraba en el frío mar, hasta las rodillas, hasta la cintura, con el frío apoderándose de mi ingle, de mi pecho. Me incliné y me sumergí bajo el agua; abriendo los ojos en la verde penumbra, dejando que el mar lavara parte de la mugre. Aguanté la respiración todo lo que pude, cerciorándome de que estaba finalmente dispuesto a hacer lo que debía. Entonces salí a la superficie, sacudí el agua de mis cabellos largos y húmedos, eché el brazo atrás y lo arrojé. Era un meteorito rojo, dirigiéndose hacia el cobalto que marcaba las aguas profundas. Se oyó un chapoteo y, así de sencillo, el anillo desapareció.
Me estremecí aliviado.
Encontré a Miriam en el hospital de la ciudad, cuyas dependencias se hallaban abarrotadas de heridos recientes. Las sábanas eran de un rojo intenso, y las cacerolas de agua, rosadas. Las palanganas contenían pedazos de carne amputada. Las moscas zumbaban, dándose un banquete, y olía no solo a sangre sino también a gangrena, lejía y el carbón vegetal de los braseros donde se calentaban los instrumentos quirúrgicos antes de cortar. De vez en cuando, los gritos hendían el aire.
El edificio temblaba por el incesante fuego de artillería. Como Smith había predicho, daba la impresión de que Napoleón nos disparaba todo aquello de que disponía en una última efusión de frustración. Tal vez esperaba simplemente arrasar lo que no podía tomar. Las sierras tintineaban sobre las mesas. El polvo llovía del tejado sobre los ojos de los heridos.
Vi con alivio que Miriam atendía a un hermano que seguía con vida. Jericó estaba pálido, el pelo grasiento, sin camisa, y la mitad superior del torso envuelta en vendas manchadas. Pero estaba lo bastante despierto y activo como para dirigirme una mirada escéptica al acercarme a su jergón.
—¿Es que nada puede matarte?
—He acabado con el hombre que te disparó, Jericó. —Mi voz era monótona por la sobrecarga emocional—. Nos hemos mantenido en la brecha. Tú, Miriam, yo, todos nosotros. Hemos resistido.
—En el nombre de Hades, ¿adónde fuiste cuando dejaste la ciudad?
—Es una larga historia. ¿Sabes aquella cosa que andábamos buscando en Jerusalén? La encontré.
Los dos me miraron fijamente.
—¿El tesoro?
—Algo así.
Hurgué en la camisa y saqué el cilindro de oro. En efecto, estaba abollado y casi perforado allí donde había recibido el impacto de la baqueta. Mi pecho tenía un cardenal del tamaño de un plato. Pero tanto el recipiente metálico del libro como mi cuerpo estaban intactos. Abrieron mucho los ojos ante el brillo del metal, que oculté a otras miradas del hospital.
—Es pesado, Jericó. Lo bastante como para construir dos veces la casa, y dos veces la fragua, que dejaste en Jerusalén. Cuando termine la guerra, serás un hombre rico.
—¿Yo?
—Te lo regalo. Tengo mala suerte con los tesoros. Sin embargo, pretendo quedarme con el libro de dentro. No puedo leer ni media palabra, pero me estoy volviendo sentimental.
—¿Me regalas todo el oro?
—A ti y a Miriam. Frunció el ceño.
—¿Acaso crees que puedes pagarme?
—¿Pagarte?
—¿Por irrumpir en nuestras vidas y llevarte no solo nuestro hogar y nuestro sustento sino también la virtud de mi hermana?
—¡No es ningún pago! Dios mío, ella no… —Tuve la prudencia de no acabar la frase—. No es un pago, ni siquiera un agradecimiento. Solo simple justicia. Me harías un favor aceptándolo.
—La seduces, la tomas, te marchas sin decir palabra, ¿y ahora traes esto? —Se estaba irritando en lugar de calmarse—. ¡Escupo sobre tu regalo!
Era obvio que no comprendía.
—Entonces escupes sobre la humilde disculpa de tu futuro cuñado.
—¿Qué? —exclamaron al unísono. Miriam me miraba incrédula.
—Estoy avergonzado de haber tenido que irme sin dar explicaciones y dejaros a los dos preocupados durante estas últimas semanas —dije—. Sé que parecí más vil que una serpiente en una alcantarilla. Pero tuve la oportunidad de concluir nuestra búsqueda y la aproveché, ocultando esta recompensa a los franceses, que la habrían empleado mal. Ahora ya nunca conseguirán el libro, porque aunque logren abrirse paso puedo mandarlo al mar a bordo de los navíos de Smith. Acabé lo que empezamos, y ahora he vuelto para terminar el resto. Quiero casarme con tu hermana, Jericó. Con tu permiso.
Su rostro se contraía de incredulidad.
—¿Te has vuelto completamente loco?
—Nunca he estado más cuerdo en mi vida.
Me había dado cuenta de que había tenido la respuesta delante. Un dios u otro me mostraba el camino sensato arrebatándome a Astiza. Éramos veneno uno para el otro, fuego y hielo que acababan en peligro cada vez que nos encontrábamos, y la pobre mujer egipcia estaba mejor sin mí. Desde luego que mi corazón no podía soportar perderla de nuevo. Pero aquí estaba la dulce Miriam, una mujer buena que había aprendido a volarle la cabeza a un hombre con una pistola, pero serena, un ejemplo de una vida dichosa y tranquila. ¡Esto es lo que había encontrado en realidad en Tierra Santa, no ese libro estúpido! Así pues, ahora me casaría con una muchacha formal, echaría raíces, olvidaría mi dolor por Astiza y terminaría para siempre con las batallas y con Napoleón. Asentí para mis adentros.
—Pero ¿qué hay de Astiza? —preguntó Miriam asombrada.
—No voy a mentirte. La amé. Todavía la quiero. Pero se ha ido, Miriam. La rescaté como la otra vez, y he vuelto a perderla como antes. No sé por qué, pero no es para mí. Estas últimas horas de infierno me han abierto los ojos a mil cosas. Una de ellas es cuánto te quiero, y lo maravillosa que serás para mí, y lo bueno, espero, que puedo ser para ti. Quiero formar una pareja honesta, Jericó. Pido tu bendición.
Se quedó mirándome largo rato, su expresión inescrutable. Entonces su rostro se contrajo de un modo extraño.
—¿Jericó?
La cara se arrugó, y por último se echó a reír. Rio a carcajadas, las lágrimas resbalando por sus mejillas, y también Miriam prorrumpió en risas, mirándome con algo inquietantemente parecido a la compasión.
¿Qué estaba pasando?
—¡Mi bendición! —bramó—. ¡Como si fuera a dártela a ti! —Entonces hizo una mueca, recordando el dolor del agujero en su hombro.
—Pero me he reformado, ¿sabes…?
—Ethan. —Miriam extendió su mano y tocó la mía—. ¿Crees que el mundo permanece inmóvil mientras tú vives tus aventuras?
—Bueno, no, claro que no. —Me sentía cada vez más confuso. Jericó logró dominarse, jadeando y resollando.
—Gage, tienes la oportunidad de un cronómetro estropeado.
—¿Qué me estáis diciendo? —Mis ojos pasaron de uno a otro—. ¿Tengo que esperar a que termine la guerra?
—Ethan —dijo Miriam con un suspiro—, ¿recuerdas dónde me dejaste cuando fuiste a reunirte con Astiza?
—En una casa de aquí, en Acre.
—En la casa de un doctor. Un médico de este hospital. —Abrió los ojos y miró detrás de mí—. Un hombre que me encontró hecha un mar de lágrimas, confusa y aborrecida por mí misma cuando llegó a casa para concederse por fin unas pocas horas de sueño.
Me volví despacio. A mi espalda estaba el cirujano levantino, moreno, joven, apuesto y con un aspecto mucho más honroso, a pesar de sus manos manchadas de sangre, que el de un jugador y holgazán como yo. ¡Por John Adams, había hecho el tonto una vez más! Cuando la gitana Sarylla me echó la carta del loco de su baraja de tarot, sabía lo que se hacía.
—Ethan, te presento a mi nuevo prometido.
—Doctor Hiram Zawani, para serviros, señor Gage —dijo el hombre con ese acento educado que siempre he envidiado. Los hace parecer tres veces más inteligentes que uno, aunque no tengan ni la sensatez de un jamelgo—. Haim Farhi dijo que no sois el granuja que aparentáis.
—El doctor Zawani me ha convertido en una mujer sincera, Ethan. Me mentía a mí misma acerca de lo que deseaba y necesitaba.
—Él es la clase de hombre que necesita mi hermana —observó Jericó—. Nadie debería saberlo mejor que tú. ¡Y tú los uniste! Eres un ser humano confuso y superficial, Ethan Gage, pero por una vez hiciste algo bien.
Sonrieron, mientras yo trataba de dilucidar si me felicitaban o me insultaban.
—Pero…
Quería decir que ella estaba enamorada de mí, que debería haber esperado, que yo tenía a dos mujeres que se disputaban mi atención y mi problema era elegir entre ellas…
En medio día, había pasado de dos a ninguna. También el rubí y el oro habían desaparecido.
Bueno, ¡al diablo!
Y sin embargo era una liberación. No había estado en un buen burdel desde mi huida de París, y no obstante ahí estaba, la oportunidad de volver a ser un soltero libre. ¿Humillante? Sí. Pero ¿un alivio? Me sorprendía hasta qué punto. «Es estupendo cómo se resuelven esas cosas», había dicho Smith. ¿Soledad? A veces. Pero también menos responsabilidad.
Me embarcaría rumbo a casa, donaría el libro a la Biblioteca de Filadelfia para que se devanaran los sesos con él y reanudaría mi vida. Quizás Astor necesitaba ayuda en el comercio de las pieles. Y había una nueva capital construyéndose en las marismas de Virginia, a escondidas de los americanos honrados. Parecía justo el futuro antro de oportunismo, fraude y artimañas adecuado para un hombre de mis talentos.
—Felicidades —carraspeé.
—Aún debería partirte en dos —dijo Jericó—. Pero dado lo que ha ocurrido, creo que me limitaré a dejar que nos ayudes a empeñar esto.
Y permitió a Zawani echar una miradita al oro.
Un día después los franceses, habiendo utilizado la mayor parte de sus municiones en un último bombardeo furioso que no varió su situación estratégica, comenzaron a retirarse. Bonaparte dependía del ímpetu. Si no podía avanzar y sorprender a sus enemigos desequilibrados, era superado en número sin remedio. Acre le había parado los pies. Su única alternativa consistía en volver a Egipto y declararse victorioso, citando las batallas que había ganado y olvidando las que había perdido.
Los observé con mi catalejo mientras se marchaban. Cientos de hombres, los enfermos y los heridos que no podían andar, iban en carros o desplomados a lomos de caballo. Si los dejaban atrás estaban perdidos, de modo que reconocí incluso a Bonaparte andando, guiando un caballo que transportaba a un soldado vendado. Prendieron fuego a los pertrechos que no podían llevarse, grandes columnas de humo elevándose en el aire de mayo, y volaron los puentes de Na’aman y Kishon. Los franceses iban tan escasos de transporte animal adecuado y forraje que dos docenas de cañones quedaron abandonadas. También lo fueron las muchedumbres de judíos, cristianos y matuwellis que se habían aliado con los franceses con la esperanza de ser liberados de los musulmanes. Gemían como niños extraviados, porque ahora solo podían esperar la cruel venganza de Djezzar.
Los franceses empezaron a incendiar vengativamente las granjas y aldeas que encontraban en el trayecto de su retirada hacia la costa, para obstaculizar una persecución que nunca se produjo. Nuestra aturdida guarnición no estaba en condiciones de seguirlos. El asedio había durado sesenta y dos días, desde el 19 de marzo hasta el 21 de mayo. Se habían registrado cuantiosas bajas en ambos bandos. La peste que había infestado al ejército de Napoleón había entrado dentro de las murallas, y la preocupación inmediata era deshacerse de los muertos. Hacía calor, y Acre apestaba.
Me movía con aturdido hastío. Astiza había vuelto a desaparecer, prisionera o muerta. Metí el libro en una cartera de cuero y lo escondí en los aposentos que alquilé en la Posada del Mercader, Khan a-Shawarda, pero apuesto a que hubiera podido dejarlo en el mercado principal y nadie lo habría cogido, tan inservible parecía su extraña escritura. Poco a poco fueron llegando informes sobre la retirada de Napoleón. Abandonó Jafa, conquistada a un precio tan terrible, una semana después de partir de Acre. A los peores casos de peste se les administraba opio y veneno para precipitar su muerte e impedir que cayeran en manos de los samaritanos de Nablus que los perseguían. Los derrotados soldados llegaron tambaleándose a El-Arish, en Egipto, el 2 de junio. Allí reforzaron su guarnición, y entonces el grueso del ejército continuó hacia El Cairo. Un termómetro puesto en las arenas del desierto registró una temperatura de 56 grados. Cuando alcanzaron el Nilo la marcha se detuvo, los hombres descansaron y repusieron fuerzas: Napoleón no podía permitirse presentar un ejército derrotado. Volvió a entrar en El Cairo el 14 de junio con estandartes capturados, atribuyéndose la victoria, pero las afirmaciones eran amargas. Me enteré de que el general de artillería Caffarelli, con una sola pierna, resultó con un brazo destrozado por una bala de cañón turca y murió de infección fuera de Acre; que el físico Etienne Louis Malus había enfermado de peste en Jafa y hubo de ser evacuado, y que Monge y su amigo químico Berthollet habían contraído disentería y figuraban entre los enfermos evacuados en carro. La aventura de Napoleón se estaba convirtiendo en un desastre para todos los que yo conocía.
Entretanto, Smith estaba impaciente por acabar con su archienemigo. Los refuerzos turcos procedentes de Constantinopla no habían llegado a tiempo de ayudar a Acre, pero a principios de julio arribó una flota con casi doce mil tropas otomanas, listas para zarpar rumbo a la bahía de Abukir y recuperar Egipto. El capitán inglés había comprometido a su propio escuadrón en apoyo del ataque. Yo no tenía ningún interés en unirme a esta expedición, que dudaba pudiera derrotar al ejército principal francés. Seguía teniendo planes para América. Pero el 7 de julio un mercante me trajo una carta desde Egipto. Estaba sellada con cera roja con una imagen del dios picudo Thot, y dirigida a mí con letra femenina. Se me aceleró el corazón.
Pero cuando la abrí, la escritura no era de Astiza, sino los garabatos enérgicos de un varón. Su mensaje era sencillo.
Yo puedo leerlo, y ella está esperando.
La clave está en Rosetta.
Silano