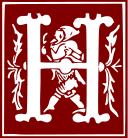
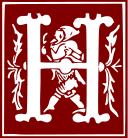
abía supuesto que viajaríamos directamente al monte Nebo con la banda de asesinos de Najac, pero se echó a reír cuando lo sugerí.
—¡Tendríamos que abrirnos paso a través de la mitad del ejército otomano!
Desde que Napoleón había invadido Palestina, la Sublime Puerta de Constantinopla había estado reuniendo soldados para parar a los franceses. Galilea, me informó Najac, estaba infestada de caballería turca y mameluca. La liberación gala no estaba siendo recibida en Tierra Santa con mayor entusiasmo que en Egipto. Ahora el general Jean-Baptiste Kléber, que había desembarcado con Bonaparte en la playa de Alejandría hacía casi un año, llevaría su división a barrer a esos musulmanes. Mis compañeros y yo acompañaríamos a sus tropas hacia el este hasta el río Jordán, que discurre hacia el sur desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto. Entonces avanzaríamos hacia el sur por nuestra cuenta, siguiendo el legendario Jordán hasta que pasara al pie del monte Nebo.
Mohamed y Ned no se alegraron de tener que marchar con los franceses. Kléber era un comandante popular, pero también podía ser un exaltado impetuoso. Pero no teníamos elección. Los otomanos se interponían directamente en nuestro camino y no estaban de humor para distinguir entre un grupo de europeos y otro. Dependeríamos de Kléber para abrirnos paso.
—¡El monte Nebo! —exclamó Mohamed—. ¡Allí no hay más que fantasmas y cabras!
—Un tesoro, supongo —dijo Ned sagazmente—. ¿Por qué nuestro mago se dejaría reclutar otra vez por los franchutes, si no? El tesoro de Salomón, ¿eh, patrón?
Para ser un bobo, acertaba demasiado.
—Es una reunión de eruditos de la antigüedad —dije—. Una mujer que conocí en Egipto está viva y esperando. Ayudará a resolver el misterio que tratamos de desentrañar en los túneles subterráneos de Jerusalén.
—Sí, y me han dicho que ya tienes una bonita chuchería.
Fulminé con la mirada a Mohamed, quien se encogió de hombros.
—El marinero quería saber qué ha motivado nuestra expedición, effendi.
—Entonces debes saber que esto trae mala suerte. —Me saqué el anillo del bolsillo—. Es de la tumba de un faraón muerto, y sobre semejante saqueo cae siempre una maldición.
—¿Maldición? Aquí hay la paga de una vida entera —observó Ned asombrado.
—Pero no me ves llevarlo, ¿verdad?
—No casa con tu color —admitió Ned—. Es demasiado chillón.
—De modo que marcharemos con los franceses hasta que podamos liberarnos. Es probable que surjan un par de apuros. ¿Estás dispuesto?
—Un apuro sin un trozo de acero entre nosotros, excepto tu hacha de cortar salchichas —dijo Ned—. Y has elegido mal a tus escoltas, patrón. Ese Najac parece un tipo capaz de hervir a sus propios hijos si pudiera sacar un chelín por el caldo. Aun así, prefiero estar fuera de las murallas. Me sentía enjaulado allí dentro.
—Y ahora veréis la Palestina auténtica —prometió Mohamed—. Todo el mundo desea poseerla.
En lo cual estribaba precisamente el problema, por lo que yo sabía.
¿Éramos aliados de los franceses… o prisioneros? Estábamos desarmados exceptuando mi tomahawk, sin libertad de movimientos, vigilados tanto por chasseurs de escolta como por la banda de Najac. Sin embargo Kléber mandó una botella de vino y sus saludos, recibimos buenas monturas y fuimos tratados como invitados de la marcha, montando delante de la columna principal para evitar lo peor de la polvareda. Éramos perros valiosos con correa.
Ned y Najac se tomaron antipatía enseguida, el marinero recordando la reyerta que había matado a Tentwhistle, y Najac envidiando la fuerza del gigante. Si el villano se nos acercaba, desplegaba bien su capa para exhibir las dos pistolas alojadas en su fajín, recordándonos que más valía no meterse con él. A su vez, Ned proclamaba que no había visto una rana tan fea desde un sapo imitante en el retrete situado en la parte trasera del burdel más asqueroso de Portsmouth.
—Si tu cerebro tuviese la mitad del tamaño de tus bíceps, quizá me interesaría lo que tienes que decir —espetó Najac.
—Y si tu morcilla tuviese la mitad del tamaño de tu lengua de víbora, no tendrías que forzar tanto la vista para buscarla cada vez que te bajas los pantalones —replicó Ned.
A pesar de las disputas, saboreé nuestra liberación de Acre. Tierra Santa suscita una pasión poco común, bien irrigada en el norte y de un intenso verde primaveral. Trigo y cebada crecían como la hierba silvestre, y las amapolas rojas y la mostaza amarilla aportaban gruesas pinceladas de color. Había lino morado, crisantemos dorados en ramos naturales de tallos torcidos, y altos lirios de Pascua. ¿Era ese el jardín del Edén? Lejos del mar el cielo tenía el azul del pañuelo de la Virgen, y la luz resaltaba la mica y el cuarzo como gemas minúsculas.
—Mirad, un escribano amarillo —dijo Mohamed—. Ese pájaro indica que se acerca el verano.
Nuestra división era una serpiente azul que se deslizaba por el Edén, la tricolor francesa anunciando nuestra improbable penetración en el imperio otomano. Rebaños de ovejas se separaban como las aguas del mar para dejarnos paso. Los cañones de campaña ligeros saltaban bajo el sol, su bronce centelleando como una señal. Los carros cubiertos de blanco se bamboleaban. En algún lugar al noreste se hallaba Damasco, y al sur, Jerusalén. Los soldados estaban de buen humor, contentos de librarse del tedioso servicio de asedio, y la división disponía de suficiente dinero —capturado en Jafa— para comer bien, en lugar de robar. Al final del segundo día subimos una última cresta y vislumbré el mar de Galilea, sopa azul en una inmensa escudilla verde y marrón, muy, muy lejos. Se trata de un enorme lago hundido bajo el nivel del mar, calinoso y santo. No bajamos, sino que seguimos la línea de crestas al sur hacia la célebre Nazaret.
La patria chica del Salvador es un sitio arenoso e inconexo, su carretera principal un polvoriento camino de carros transitado básicamente por cabras. Una mezquita y un monasterio franciscano se levantan frente por frente, como si se vigilaran uno a otro. Sacamos agua del pozo de María y visitamos la iglesia de la Anunciación, una gruta ortodoxa con la clase de baratijas que causan indigestión a los protestantes. Luego reanudamos la marcha hacia el rico y perezoso valle de Jezreel, el granero de la antigua Israel y una avenida para los ejércitos durante tres mil años. Las vacas pastaban en montículos herbosos que antaño fueron grandes fortalezas. Los carros avanzaban con estrépito por caminos que las legiones romanas habían atravesado. Mis compañeros se impacientaban con aquel serpenteo militar, pero yo sabía que experimentaba lo que pocos americanos pueden siquiera esperar ver. ¡Tierra Santa! Allí, a decir de todos, los hombres se acercan más a Dios. Algunos de los soldados se persignaban o murmuraban oraciones en sitios sagrados, pese al ateísmo oficial de la Revolución. Pero al caer la noche afilaban sus bayonetas, el chirrido tan familiar como los grillos mientras nos dormíamos.
Por muy ansioso que estuviera por ver a Astiza, también me sentía intranquilo. Al fin y al cabo, no había logrado salvarla. Volvía a estar liada de alguna manera con el investigador de lo oculto, Silano. Mis alianzas políticas eran más confusas que nunca, y Miriam esperaba en Acre. Practiqué primeras frases para todas ellas, pero parecían manidas.
Entretanto Mohamed advertía que nuestros tres mil acompañantes no eran suficientes…
—En cada aldea se rumorea que los turcos se están congregando contra nosotros —dijo—. Más hombres que estrellas en el cielo. Hay tropas procedentes de Damasco y Constantinopla, mamelucos supervivientes de Ibrahim Bey de Egipto y guerreros de las montañas de Samaria. Chiitas y sunnitas se están uniendo. Sus mercenarios abarcan desde Marruecos hasta Armenia. Es una locura quedarnos con estos franceses. Están perdidos.
Señalé a los canallas de Najac.
—No tenemos elección.
Naturalmente, el general Kléber trataba de encontrar aquella hueste turca en lugar de evitarla, esperando atacarla de flanco bajando desde las tierras altas nazarenas.
«La pasión gobierna —gustaba de decir el viejo Ben—, y nunca gobierna sabiamente». Y ciertamente Kléber, competente como lo son los generales, se había impacientado como subordinado de Napoleón durante un año entero. Era mayor que él, más alto, más fuerte y más experimentado, y sin embargo la gloria de la campaña egipcia se la había llevado el corso. Era Bonaparte quien aparecía en los boletines sobre la campaña de Egipto que se enviaban a Francia, Bonaparte quien hacía posibles grandes y nuevos descubrimientos arqueológicos, y Bonaparte quien determinaba el humor del ejército. Aún peor, en la batalla de El-Arish al comienzo de la campaña palestina, la división de Kléber había tenido una actuación solo regular, mientras que su rival, Reynier, se había ganado el elogio de Napoleón. No importaba que Kléber tuviese la estatura, el porte y los cabellos greñudos del héroe militar de los que Bonaparte carecía, y que fuese mejor tirador y mejor jinete. Sus colegas preferían al arribista. Nadie lo admitía, pero pese a todos sus defectos, Bonaparte era su superior intelectual, el sol alrededor del cual giraban instintivamente. Así pues, esta incursión independiente para aniquilar los refuerzos otomanos era para Kléber una oportunidad de destacar. Así como Bonaparte había levantado el campamento en mitad de la noche para atacar a los mamelucos en las pirámides antes de que estuvieran preparados del todo, Kléber decidió partir en la oscuridad para sorprender al campamento turco.
—¡Una locura! —exclamó Mohamed—. Estamos demasiado lejos para sorprenderlos. Daremos con los turcos cuando el sol aparezca ante nuestros ojos.
En efecto, el camino alrededor del monte Tabor resultó mucho más largo de lo que Kléber había previsto. En lugar de atacar a las dos de la madrugada, como se había planeado, los franceses se enfrentaron a los primeros piquetes turcos al amanecer. Para cuando hubimos formado filas para un asalto, nuestra presa había tenido tiempo de desayunar. Pronto vimos multitud de jinetes otomanos corriendo acá y allá, y la ambición de Kléber empezó a ser atemperada por el sentido común. El sol naciente reveló que había conducido a tres mil soldados a atacar a veinticinco mil. Me las pinto solo para estar en el bando equivocado.
—Pues sí que trae mala suerte el anillo —murmuró Mohamed—. ¿Es posible que Bonaparte aún trate de ejecutarte, effendi, pero esta vez de un modo más sofisticado?
Los tres nos quedamos boquiabiertos ante la enorme multitud de caballería amenazadora, los caballos medio tragados por el alto trigo primaveral mientras sus jinetes disparaban inútilmente sus rifles al aire. Lo único que impedía que nos aplastaran de inmediato era la confusión del enemigo; no parecía haber nadie al mando. Su ejército estaba nutrido desde demasiados rincones del imperio. Podíamos ver el arco iris de colores de los distintos regimientos otomanos, grandes convoyes de carros tras ellos, y tiendas armadas llenas de colorido como un carnaval. Si queréis un espectáculo hermoso, id a ver la guerra antes de que empiece el combate.
—Es como una repetición de la Batalla de las Pirámides —dije para tranquilizar—. Fijaos en su desorden. Tienen tantos soldados que no pueden organizarse.
—No necesitan organización —murmuró Big Ned—. Lo único que necesitan es salir en tropel. ¡Percebes, ojalá estuviera otra vez en una fragata! Además está más limpia.
Si bien Kléber se había mostrado temerario al subestimar a sus oponentes, era un estratega experimentado. Nos hizo retroceder hasta una colina llamada Djebel-el-Dahy, lo cual nos confirió una posición elevada. Cerca de la cima había un castillo cruzado en ruinas, llamado Le-Faba, que dominaba el amplio valle, y el general francés apostó a cien de sus hombres en sus deterioradas murallas. Los demás formaron dos cuadros de infantería, uno al mando de Kléber y el otro del general Jean-Andoche Junot. Estos cuadros eran como fuertes hechos de hombres, cada soldado encarado hacia fuera y los lados apuntando en las cuatro direcciones para imposibilitar dar la vuelta al flanco. Los veteranos y sargentos se situaban detrás de las tropas más recientes para impedirles retroceder y hundir la formación. Esta táctica había desconcertado a los mamelucos en Egipto, e iba a hacer lo propio con los otomanos. Fuera cual fuese la dirección en la que atacasen, se toparían con una barrera firme de cañones de mosquete y bayonetas. Nuestro convoy de municiones y nuestro trío, con los hombres de Najac, ocupábamos el centro.
Los turcos concedieron tontamente a Kléber tiempo para alinear sus filas y efectuaron cargas de tanteo, galopando cerca de nuestros hombres mientras gritaban y blandían sus espadas. Los franceses guardaron absoluto silencio hasta que sonó la orden «¡Fuego!», entonces se produjo un fogonazo, un estampido en cadena, una gran humareda blanca, y la caballería enemiga más próxima cayó de sus monturas. Los demás se alejaron.
—¡Caray, tienen más agallas que sentido común! —observó Ned, entrecerrando los ojos.
El sol seguía subiendo. Más y más caballería enemiga entraba a raudales en el suave valle que se extendía a nuestros pies, agitando lanzas y dando voces. De vez en cuando unos centenares giraban y cargaban contra nuestros cuadros. Otra descarga, y las consecuencias eran las mismas. Pronto hubo un semicírculo de cadáveres a nuestro alrededor, sus colores como flores cortadas.
—¿Qué diablos están haciendo? —murmuró Ned—. ¿Por qué no cargan de verdad?
—Quizás esperan a que nos quedemos sin agua y sin munición —dijo Mohamed.
—¿Tragándose todo nuestro plomo?
Creo que esperaban que nos descompusiéramos y saliéramos huyendo —sus otros enemigos debían de ser menos resueltos—, pero los franceses no vacilaron. Nos erizamos como un erizo, y ellos no podían conseguir que sus caballos se acercaran.
Kléber permanecía montado, sin hacer caso de las balas silbantes, recorriendo despacio las filas para alentar a sus hombres.
—Manteneos firmes —aleccionaba—. Manteneos firmes. Llegará ayuda.
¿Ayuda? Bonaparte, en Acre, quedaba lejos. ¿Era ese un juego otomano, para hacer que sudáramos y nos inquietáramos hasta que finalmente emprendieran la penúltima carga?
No obstante, cuando miré a través del catalejo que sir Sidney me había regalado, empecé a dudar que se produjera ese ataque. Muchos turcos retrocedían, invitando a otros a acometernos primero. Algunos estaban echados sobre la hierba para comer, y otros dormían. ¡En los momentos más críticos de una batalla!
A medida que avanzaba el día, sin embargo, nuestra resistencia se debilitaba y su confianza aumentaba. La pólvora se iba agotando. Empezamos a contener nuestras descargas hasta el último segundo, para proporcionar a las valiosas balas el blanco más seguro. Ellos se percataron de nuestras dudas. Se elevaba un fuerte grito, se espoleaban los caballos y oleadas de caballería se precipitaban hacia nosotros como rompientes en una playa.
—Esperad…, esperad…, dejad que se acerquen… ¡Fuego! ¡Ahora, ahora, segunda fila, fuego!
Los caballos relinchaban y se derrumbaban. Jenízaros de uniformes de vivos colores caían entre terrones de tierra. Los más valientes avanzaban espoleando a sus monturas, zigzagueando entre sus compañeros derribados, pero cuando alcanzaban la barrera de bayonetas sus caballos retrocedían. Pistolas y mosquetes abrían huecos en nuestras filas, pero la carnicería era mucho peor en el otro bando. Había tantos cadáveres de caballos esparcidos por el suelo que comenzaba a hacerse difícil para los turcos sortearlos para acercarse a nosotros. Ned, Mohamed y yo ayudamos a arrastrar a franceses heridos al centro de los cuadros.
Era mediodía. Los heridos franceses gemían pidiendo agua y los demás suspirábamos por ella. Nuestra colina parecía seca como una tumba egipcia. El sol había interrumpido su arco a través del cielo, prometiendo caer a plomo sobre nosotros para siempre, y los turcos se insultaban unos a otros. Cien franceses habían caído, y Kléber dio la orden de que los dos cuadros se fusionaran en uno solo, engrosando las filas y dando a los hombres una confianza muy necesaria. Daba la impresión de que todos los musulmanes del mundo se hubiesen unido contra nosotros. Los campos habían sido pisoteados hasta quedar sin hierba y el polvo se elevaba en grandes columnas. Los turcos trataron de subir a la cresta de Djebel-el-Dahy y bajar sobre nosotros desde lo alto, pero los chasseurs y carabineros apostados en el viejo castillo cruzado los obligaron a bifurcarse y se derramaron inútilmente por ambos lados de nuestra formación, lo que nos permitió mermarlos disparando contra sus flancos.
—¡Ahora!
Atronaba una descarga, humo acre, fragmentos de tacos revoloteando como nieve. Caballos relinchando y sin jinete se alejaban al galope. Entonces los dientes rasgaban cartuchos y se introducía pólvora valiosa. El suelo estaba blanco de papel.
A media tarde yo tenía la boca seca como algodón. Las moscas zumbaban sobre los muertos. Algunos soldados perdían el conocimiento al permanecer inmóviles demasiado tiempo. Los otomanos parecían impotentes, y sin embargo no podíamos ir a ninguna parte. Supuse que terminaría cuando todos muriéramos de sed.
—Mohamed, cuando nos aplasten finge que estás muerto hasta que se haya acabado. Puedes presentarte como musulmán. No tienes necesidad de compartir la suerte de unos europeos confusos.
—Alá no ordena a un hombre que abandone a sus amigos —replicó él gravemente.
Entonces se oyó un nuevo grito. Algunos hombres afirmaron haber avistado el brillo de bayonetas en el valle hacia el oeste.
—¡Aquí viene le petit caporal!
Kléber se mostró incrédulo.
—¿Cómo podría Napoleón llegar aquí tan pronto? —Me señaló—. Venid. Traed vuestro catalejo naval.
Mi telescopio inglés había demostrado ser más preciso que el instrumento del ejército francés de fabricación corriente.
Abandoné la comodidad del cuadro para seguirlo hasta la ladera expuesta de la colina. Pasamos junto a un círculo de cuerpos de musulmanes caídos, algunos gimiendo en la hierba, su sangre una mancha escarlata sobre el trigo verde.
Las ruinas cruzadas ofrecían una vista panorámica. Si acaso, los turcos parecían todavía más numerosos ahora que podía ver más lejos sobre sus filas. Miles de ellos iban trotando de acá para allá, gesticulando mientras discutían qué hacer. Cientos de sus camaradas ya alfombraban la colina a nuestros pies. A lo lejos eran visibles sus tiendas, pertrechos y miles de sirvientes y prostitutas. Éramos como una roca azul en medio de un mar rojo, blanco y verde. ¡Una carga decidida y seguramente abrirían brecha en nuestra formación! Entonces los hombres saldrían huyendo y sería el fin.
Salvo que aún no lo habían hecho.
—Allí. —Kléber señaló—. ¿Veis bayonetas francesas?
Miré hasta que me dolía el ojo. Las hierbas altas se mecían en el oeste, pero no sabía si era debido al paso de infantería o al viento. La exuberante tierra engullía las maniobras de hormiga de los ejércitos.
—Podría tratarse de una columna francesa, porque las hierbas altas se mueven. Pero, como vos decís, ¿cómo podría llegar tan pronto?
—Moriremos de sed si nos quedamos aquí —dijo Kléber—. O los hombres desertarán y les cortarán el cuello. No sé si vienen refuerzos o no, pero vamos a averiguarlo.
Volvió a bajar al trote, conmigo siguiéndolo.
—Junot, empezad a formar columnas. ¡Saldremos al encuentro de nuestros relevos!
Los hombres vitorearon, esperando contra toda esperanza que no se abrieran simplemente para ser aplastados. Cuando el cuadro se disolvió en dos columnas, la caballería turca se animó. ¡Tenían una posibilidad de lanzarse sobre nuestros flancos y retaguardia! Les oímos gritar, los cuernos resonando.
—¡Adelante!
Empezamos a bajar la cuesta.
Las lanzas turcas se agitaron y bailotearon.
Entonces sonó un cañonazo a lo lejos. La detonación formal fue tan francesa como un pedido a gritos en un restaurante parisino, tan distintos son los calibres de la artillería. Miramos y vimos un penacho de humo disipándose. Los hombres empezaron a gritar aliviados. ¡Era cierto que llegaba ayuda! Los franceses prorrumpieron en vítores, incluso en cánticos.
La caballería enemiga vaciló, mirando hacia el oeste.
Las tricolores ondearon cuando bajamos marchando de Djebel-el-Dahy, como en un desfile.
Entonces comenzó a elevarse humo del campamento enemigo. Se oyeron disparos, gritos apagados y el gemido triunfante de cornetas francesas. La caballería de Napoleón había irrumpido en la retaguardia turca y estaba sembrando el pánico. Provisiones valiosas empezaron a arder. Las municiones almacenadas estallaron con estruendo.
—¡Quietos! —recordó Kléber—. ¡Mantened las filas!
—¡Cuando vengan hacia nosotros, agachaos y disparad cuando se os ordene! —agregó Junot.
Vimos un pequeño lago junto a la aldea de Fula. Nuestra emoción aumentó. Había un regimiento otomano delante de él, en actitud indecisa. Ahora los oficiales galopaban de un lado a otro de las columnas, dando órdenes para preparar una carga.
—¡Al ataque!
Entre vítores, los ensangrentados franceses terminaron de bajar la colina y se abalanzaron sobre la infantería samaritana que guarnecía la aldea. Hubo disparos, una zambullida de bayonetas y mosquetes, y a continuación el enemigo echó a correr. Mientras tanto los turcos huían también de aquello que había aparecido en el oeste. Milagrosamente, en cuestión de minutos un ejército de veinticinco mil hombres se dejaba llevar por el pánico y huía hacia el este ante unos pocos miles de franceses. La caballería de Bonaparte pasó al galope por nuestro lado, persiguiendo hacia el valle del Jordán. Los otomanos fueron perseguidos y acribillados en todo el trayecto hasta el río.
Nos zambullimos en la charca de Fula, apagamos la sed y luego salimos empapados y goteando como borrachos, con las cartucheras vacías. Napoleón se acercó al galope, sonriendo como el salvador que era, con los pantalones de montar cubiertos de polvo.
—¡Sospeché que os meteríais en un lío, Kléber! —gritó—. ¡Partí ayer después de leer los informes! —Sonrió—. ¡Han salido huyendo de la detonación de un cañón!