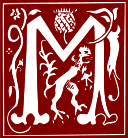
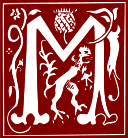
ohamed me observaba con atención.
—Este anillo, ¿significa algo para ti, amigo mío?
—¿Eso es todo? ¿Ningún otro mensaje?
Monge era sin duda Gaspard Monge, el matemático francés al que había visto en Jafa.
—Y no es solo el tamaño de la joya, ¿verdad? —insistió Mohamed. Me dejé caer en la silla.
—Conocía a la mujer que la llevaba.
¡Astiza estaba viva!
—¿Y por qué razón el ejército francés te enviaría su anillo?
Sí, ¿por qué razón? Hice girar el anillo, recordando su origen. Había insistido a Astiza que lo cogiera del tesoro subterráneo que habíamos encontrado debajo de la Gran Pirámide, pese a sus protestas en el sentido de que aquel botín estaba maldito. Luego lo habíamos olvidado brevemente hasta que ella trató de trepar por la cuerda del globo fugitivo de Conté hasta mi barquilla de mimbre, con el conde Silano agarrándola desesperadamente por los tobillos. Ella se acordó de la maldición y me pidió que le quitara el anillo, pero no pude. Así, en lugar de arrastrarme hacia abajo y dejarme a merced de los soldados franceses, cortó la cuerda y se precipitó con Silano, gritando, al Nilo. El globo se elevó tan tumultuosamente que no los vi caer, entonces hubo una descarga de las tropas francesas, y para cuando miré hacia las aguas deslumbradas por el sol… nada. Era como si hubiese desaparecido de la faz de la tierra. Hasta ahora.
¿Y los ángeles? Los querubines que habíamos encontrado. Tendría que pedírselos a Miriam.
—Quieren que vaya a ver.
—¡Entonces es una trampa! —dijo mi compañero—. Te temen a ti y a tu magia eléctrica.
—No, no es una trampa, creo. —No presumía de que me consideraran un enemigo tan formidable como para que tuviesen que hacerme salir de las murallas solo para matarme. Lo que sospechaba era que no habían renunciado a nuestra búsqueda conjunta del Libro de Tot. Si había algún modo de volver a reclutarme, era prometiéndome a Astiza—. Simplemente saben que estoy vivo, debido a la electricidad, y han averiguado algo a lo que puedo contribuir. Tiene que ver con lo que anduve buscando en Jerusalén, supongo. Y saben que lo único que me haría volver con ellos son noticias de esa mujer.
—¡Effendi, no puedes pretender salir de estas murallas! Miré hacia donde Miriam dormía.
—Tengo que hacerlo.
Mohamed estaba desconcertado.
—¿Por una mujer? Ya tienes una, aquí mismo.
—Porque hay algo ahí fuera que debe ser redescubierto, y su uso o abuso afectará al destino del mundo. —Reflexioné—. Quiero ayudar a los franceses a encontrarlo, pero luego robárselo. Para eso necesito ayuda, Mohamed. Tendré que escapar a través de Palestina en cuanto tenga a Astiza y el botín. Necesito a alguien que conozca la región.
Palideció.
—¡Apenas pude escapar de Jafa, effendi! Ir en medio de los demonios francos…
—Podría proporcionarte una parte del mayor tesoro del mundo —dije débilmente.
—¿El mayor tesoro?
—No está garantizado, desde luego. Consideró el asunto.
—¿Qué parte?
—Bueno, el cinco por ciento parece razonable, ¿no crees?
—¿Por llevarte a través del desierto palestino? ¡La quinta parte, por lo menos!
—Tengo intención de recabar más ayuda. El siete por ciento es el máximo absoluto que puedo permitirme.
Inclinó la cabeza.
—Entonces la décima parte es perfectamente razonable. Más un pequeño detalle si conseguimos la ayuda de mis primos, hermanos y tíos. Y gastos para caballos y camellos. Armas, comida. Una miseria, si se trata realmente del mayor tesoro.
Suspiré.
—Veamos si podemos llegar hasta Monge sin que nos maten, ¿de acuerdo?
Naturalmente, me remordía la conciencia cuando nos pusimos a hacer planes. Acababa de acostarme con la mujer más dulce que había conocido nunca, Miriam, y planeaba recuperar mis querubines y escabullirme para averiguar la verdad acerca de Astiza sin dejar a la pobre mujer ni una sola palabra. Me sentía como un canalla, y no tenía la menor idea de cómo justificarme sin que pareciera una canallada. No solo era desleal a Miriam, sino también era simplemente leal al recuerdo de la primera mujer, y amaba a las dos de formas distintas. Astiza se había convertido para mí en la esencia de Egipto, del misterio arcano, una belleza cuya búsqueda del conocimiento antiguo había hecho mía. Nos habíamos conocido cuando ella intentó ayudar a asesinarme, con el mismísimo Napoleón encabezando la pequeña ofensiva que la capturó. Después me había salvado la vida, más de una vez, y llenado mi personalidad vacía con determinación. No solo habíamos sido amantes, sino también compañeros en una búsqueda, y estuvimos a punto de morir en la Gran Pirámide. Era del todo razonable ir a buscar a Astiza —el anillo había encendido recuerdos como una cerilla aplicada a un reguero de pólvora—, pero un poco delicado de explicárselo a Miriam. Las mujeres pueden mostrarse malhumoradas con esta clase de cosas. De modo que iría a averiguar el significado del anillo de Astiza, la rescataría, juntaría a las dos, y luego…
¿Qué? Bueno, como Sidney Smith había prometido, es espléndido cómo se resuelven estas cosas. «Resulta muy práctico ser un individuo razonable —había dicho Ben Franklin—, porque te permite hacer todo aquello que te propones hacer de todos modos». El viejo Ben había entretenido a las damas mientras su esposa permanecía en Filadelfia.
—¿Deberíamos despertar a tu mujer? —preguntó Mohamed.
—Oh, no.
Cuando pedí a Big Ned que me acompañara, fue tan difícil de convencer como un perro al que su dueño llama para salir a dar un paseo. Era uno de esos hombres que no tienen término medio; era mi enemigo más implacable o mi sirviente más fiel. Había llegado a convencerse de que yo era un hechicero con raros poderes que se limitaba a esperar la hora propicia para repartir las riquezas de Salomón.
Jericó, en cambio, hacía ya tiempo que había dejado de hablar del tesoro. Se mostró intrigado cuando lo desperté para explicarle que el anillo del rubí había pertenecido a Astiza, pero solo porque aquella distracción me mantendría alejado de su hermana.
—Por lo tanto deberás cuidar de Miriam en mi ausencia —le dije, tratando de proteger mi conciencia haciéndolo responsable. Parecía tan complacido que por un momento pensé si no me habría mandado el anillo él.
Pero entonces parpadeó y sacudió la cabeza.
—No puedo permitir que vayas solo.
—No estaré solo. Tengo a Mohamed y a Ned.
—¿Un bárbaro y un zoquete? Será un concurso para ver cuál es el primero en llevaros al desastre. No, necesitas a alguien que no pierda la cabeza.
—Que es Astiza, si está viva. Smith, Phelipeaux y el resto de la guarnición te necesitan más que yo, Jericó. Defiende la ciudad y a Miriam. Seguiré incluyéndote cuando hayamos encontrado el tesoro.
No puedes tentar a un hombre con riquezas sin que piense con nostalgia en esa posibilidad, por remota que sea.
Me miró con renovado respeto.
—Cruzar las líneas francesas es peligroso. Quizá tengas algo de razón después de todo, Ethan Gage.
—Tu hermana también lo cree.
Y antes de que pudiéramos discutir sobre esa cuestión, partí con Mohamed y Ned. Si nos limitábamos a salir de las murallas quedaríamos atrapados en el fuego cruzado, de modo que cogimos la barca en la que Mohamed había huido de Jafa. La ciudad era una silueta oscura recortada sobre las estrellas, para ofrecer a los franceses el menor número de objetivos posible, mientras que el resplandor de las hogueras enemigas producía una aurora detrás de las trincheras. Dejábamos una estela de fosforescencia plateada. Encallamos en la playa de arena situada detrás del semicírculo de filas francesas y nos acercamos sigilosamente a su campamento por la retaguardia, cruzando los surcos y los campos pisoteados por la guerra.
Resulta más fácil de lo que uno podría suponer acceder a un ejército desde su retaguardia, que es la competencia de los carreteros, los vivanderos, las prostitutas y los enfermos fingidos, que no están acostumbrados a manejar un arma. Dije a mis compañeros que aguardasen en un matorral junto a un tibio arroyo y avancé con el aire de superioridad de un sabio, un hombre que tiene una opinión sobre todas las cosas y talento para ninguna.
—Traigo un mensaje para Gaspard Monge de sus colegas académicos en El Cairo —anuncié a un centinela.
—Está ayudando en el hospital. —Señaló—. Id a verlo por vuestra cuenta y riesgo.
¿Ya habíamos herido a tantos? El cielo oriental empezaba a iluminarse cuando encontré las tiendas del hospital, cosidas juntas como una enorme carpa de circo. Monge estaba durmiendo en un catre y parecía también enfermo, un científico y aventurero de mediana edad al que la expedición envejecía. Estaba pálido a pesar del sol, y más delgado, demacrado por la enfermedad. No me atreví a despertarlo.
Eché un vistazo alrededor. Los soldados, gimiendo débilmente, yacían en hileras paralelas que se perdían en la penumbra. Parecían demasiados para las bajas que habíamos infligido. Me incliné a examinar a uno que se agitaba espasmódicamente, y me eché atrás asustado. Tenía pústulas en la cara y, cuando levanté la sábana, una fea hinchazón en la ingle.
Peste.
Retrocedí presurosamente, sudando. Habían circulado rumores de que empeoraba, pero la confirmación trajo un terror histórico. La enfermedad era la sombra de los ejércitos, la peste la criada de los asedios, y casi nunca se limitaba a un solo bando. ¿Y si atravesaba las murallas?
Por otra parte, la enfermedad señalaba a Napoleón un plazo limitado. Debía ganar antes de que la peste diezmara su ejército. No era de extrañar que hubiese atacado precipitadamente.
—¿Ethan, sois vos?
Me volví. Monge se incorporaba, despeinado y cansado, parpadeando. Su cara volvió a recordarme la de un viejo perro sabio.
—Una vez más he venido a pediros consejo, Gaspard.
Sonrió.
—Primero os creímos muerto, luego supusimos que erais el electricista loco del interior de las murallas de Acre, y ahora acudís a mi llamada. Es muy posible que seáis un mago. O el hombre más confuso de cada ejército, que no sabe nunca a qué bando pertenece.
—Me encontraba muy a gusto en el otro bando, Gaspard.
—Bah. ¿Con un pacha despótico, un inglés chiflado y un monárquico francés envidioso? No lo creo. Sois más sensato de lo que fingís.
—Phelipeaux dijo que era Bonaparte el envidioso en la escuela, no él.
—Phelipeaux está en el lado equivocado de la historia, como todos los hombres que hay detrás de esos muros. La Revolución está rescatando al hombre de siglos de superstición y tiranía. El racionalismo siempre triunfará sobre la superstición. Nuestro ejército promete libertad.
—Con la guillotina, matanzas y peste.
Me miró con el ceño fruncido, decepcionado por mi intransigencia, y luego las comisuras de su boca se crisparon. Por último rió.
—¡Menudos filósofos somos, en los confines de la tierra!
—El centro, dirían los judíos.
—Sí. Con el tiempo todos los ejércitos recorren Palestina, la encrucijada de tres continentes.
—Gaspard, ¿de dónde sacasteis este anillo? —Lo saqué, la piedra como una burbuja de sangre en la palidez—. Astiza lo llevaba cuando la vi por última vez, cayendo al Nilo.
—Bonaparte ordenó que lo mandaran con la flecha.
—Pero ¿por qué?
—Bueno, en primer lugar, ella está viva.
Mi corazón se puso a latir a galope tendido.
—¿Y cómo está?
—No la he visto, pero he recibido noticias. Estuvo en coma, y bajo el cuidado del conde Silano durante un mes. Pero me han dicho que se ha recuperado mejor que él. Sospecho que Silano fue el primero en caer al agua, ella encima de él, de modo que él rompió la superficie. Se destrozó la cadera, y cojeará durante el resto de su vida.
El ritmo de mi pulso parecía un redoble de tambores en mis oídos. Saber, saber…
—Ahora ella cuida de él —continuó Monge. Fue como una bofetada.
—Debéis de estar bromeando.
—Se ocupa de él, quiero decir. No ha renunciado a la peculiar búsqueda en la que todos parecéis estar metidos. Se enfurecieron al enterarse de que os habían condenado en Jafa (eso fue obra del bufón de Najac; no sé por qué Napoleón no me hizo caso a mí) y les horrorizó que os hubieran ejecutado. Vos sabéis algo que ellos necesitan. Entonces circularon rumores de que estabais vivo, y ella envió el anillo. Vimos vuestro truco eléctrico. Mis instrucciones eran indagar sobre unos ángeles. ¿Sabéis a qué se refiere?
Una vez más los noté presionándome la piel.
—Tal vez. Tengo que verla.
—No está aquí. Ella y Silano han ido al monte Nebo.
—¿Al monte… qué?
—Al este de Jerusalén, al otro lado del río Jordán. Allí Moisés avistó por fin la Tierra Prometida, y murió antes de poder llegar a ella. Pero ¿por qué están tan interesados en Moisés, Ethan Gage? —Me observaba atentamente.
De suerte que Monge y probablemente Bonaparte no lo sabían todo. ¿A qué clase de juego jugaban Silano y Astiza?
—No tengo ni idea —mentí.
—¿Y qué sabéis de esos ángeles vuestros que los hace tan ansiosos por encontraros como a vos por encontrarlos a ellos?
—Eso todavía lo entiendo menos —dije sinceramente.
—¿Habéis venido solo?
—Tengo unos amigos, esperando en lugar seguro.
—Ningún lugar es seguro en Palestina. Este es un país mortífero. Nuestro amigo Conté ha concebido carruajes sofisticados para transportar más artillería de asedio desde Egipto, desde que los pérfidos británicos capturaron nuestros cañones en el mar, pero ha habido continuas escaramuzas para traerlos aquí. Esta gente no sabe reconocer que ha perdido.
Si Napoleón esperaba cañones grandes, no había tiempo que perder.
—¿Qué ocurre en el monte Nebo?
—Si confiarais en vuestros sabios colegas, Gage, quizá podríamos iluminar vuestro futuro con más precisión. En realidad, guardáis silencio y acabáis metiéndoos en líos. Es como vuestra búsqueda inútil sobre el triángulo de Pascal que había inscrito en vuestro medallón… Decidme, ¿os deshicisteis por fin de ese viejo juguete?
—Oh, sí. —Monge se había convencido en Egipto de que mi medallón era un fraude. Astiza, sin que él lo oyera, le había llamado idiota. No era un idiota, sino un hombre abrumado por la certidumbre inherente a un exceso de educación. La correlación entre instrucción y sentido común es limitada en grado sumo—. No hay nada que confiar. Simplemente estaba realizando experimentos eléctricos cuando vos mandasteis este anillo sobre nuestras murallas.
—Unos experimentos que mataron a mis hombres.
Aquella voz me sobresaltó. ¡Era Bonaparte, saliendo de las sombras! Parecía siempre estar en todas partes. ¿Dormía? Tenía un aspecto cetrino, intranquilo, y sus ojos grises proyectaban su fría influencia, como hacían sobre tantos hombres, como un amo con su montura. Volví a maravillarme de su don de parecer más corpulento de lo que era, y cómo rebosaba una sensación de atractiva energía.
—Monge tiene razón, Gage, vuestro sitio está en el lado de la ciencia y la razón: el lado de la Revolución.
Tuve que recordarme que éramos enemigos.
—¿Vais a intentar matarme otra vez?
—Eso es lo que mi ejército trataba de hacer ayer, ¿no? —dijo con suavidad—. Y vos y vuestra brujería eléctrica ayudasteis a superarnos.
—Después de que intentarais fusilarme y ahogarme en Jafa siguiendo el consejo del chiflado de Najac. Allí estaba yo, afrontando la eternidad, ¡y cuando levanto la vista estáis leyendo novelas baratas!
—Mis novelas no son baratas, y tengo interés por la literatura igual que por la ciencia. ¿Sabíais que escribí ficción cuando era joven? Soñaba con ser publicado.
Muy a mi pesar, sentí curiosidad.
—¿De amor o de guerra?
—De guerra, por supuesto, y de pasión. Uno de mis relatos favoritos se titulaba El profeta enmascarado. Trataba de un fanático musulmán del siglo VIII que, creyéndose el mahdi, entra en guerra con el califa. Un escenario profético, ¿verdad?
—¿Qué sucede?
—Los sueños del protagonista se frustran cuando pierde la vista en combate, pero para ocultar su desgracia se cubre el rostro con una máscara de plata reluciente. Dice a sus hombres que debe cubrirse la cara para que el resplandor del mahdi no deje ciegos a quienes lo contemplen. Le creen. Pero no consigue vencer, y el orgullo no le permite rendirse, así que ordena a sus hombres que caven una gigantesca zanja para engullir la carga enemiga. Entonces invita a sus partidarios a un banquete y los envenena a todos. Arrastra sus cuerpos hasta la zanja, prende fuego a los cadáveres y se arroja a las llamas. Melodramático, lo admito. Morbosidad adolescente.
¿Era esa la imaginación que estaba en juego en Tierra Santa?
—Si me permitís preguntarlo, ¿qué queríais decir?
—«Los extremos a los que la manía de la fama puede llevar a un hombre» era mi última frase. —Sonrió.
—También profético.
—¿Creéis que mi historia era autobiográfica? No estoy ciego, Ethan Gage. Si acaso, padezco de ver demasiado bien. Y una cosa que veo es que ahora estáis en el lugar que os corresponde, en el lado de la ciencia que nunca deberíais haber abandonado. Os creéis distinto al conde Silano, y no obstante los dos queréis saber; en este sentido, sois exactamente iguales. También lo es la mujer por la que ambos os sentís atraídos, todos curiosos como gatos. Podría ordenar que os mataran, pero es más delicioso dejar que los tres resolváis vuestro misterio, ¿no os parece?
Suspiré.
—Por lo menos parecéis más afable que cuando coincidimos por última vez, general.
—Tengo una percepción más clara de mi mando, lo cual siempre sosiega el humor de uno. No he renunciado a convenceros, americano. Todavía confío en que podamos rehacer el mundo para bien.
—¿Para bien como la matanza de Jafa?
—Unos momentos de crueldad pueden salvar a millones, Gage. Dejé claro a los otomanos el riesgo de la resistencia para que esta guerra pueda terminar pronto. De no ser por fanáticos como Smith y Phelipeaux, traidor a su propia nación, se habrían rendido y no se derramaría sangre. No os dejéis atrapar en Acre por su locura. Id, averiguad lo que podáis con Silano y Astiza, y luego tomad una decisión de erudito acerca de qué hacer con eso. Recordad que soy miembro del Instituto. Me atendré a la ciencia. ¿No es cierto, Gaspard?
El matemático esbozó una sonrisa.
—Nadie ha hecho más por casar ciencia, política y tecnología militar, general.
—Y nadie ha trabajado más duro por Francia que el doctor Monge, al que he cuidado personalmente cuando lo aquejaba la enfermedad. ¡Es un hombre firme! ¡Aprended de él, Gage! Ahora, dado vuestro extraño historial, comprenderéis que debo asignaros una escolta. Supongo que tendréis interés por vigilaros mutuamente.
Y de las sombras apareció Pierre Najac, con un aspecto tan desaliñado y feroz como cuando lo había dejado.
—Debe de ser una broma.
—Al contrario, custodiaros es su castigo por no haberos tratado antes más inteligentemente —dijo Bonaparte—. ¿No es así, Pierre?
—Lo llevaré con Silano —gruñó el hombre.
Yo no había olvidado sus quemaduras y azotes.
—Este torturador no es más que un ladrón. No necesito su escolta.
—Pero yo sí —repuso Napoleón—. Estoy harto de que deambuléis en todas direcciones. Iréis con Najac o no iréis. Él es vuestro billete para llegar hasta la mujer, Gage.
Najac escupió.
—No os preocupéis. Después de encontrar lo que sea que estáis buscando, tendréis vuestra oportunidad de matarme. Como yo tendré una oportunidad de mataros a vos.
Miré lo que llevaba.
—Pero no con mi rifle.
Napoleón estaba perplejo.
—¿Vuestro rifle?
—Ayudé a construirlo en Jerusalén. Luego este bandido lo robó.
—Os desarmé. ¡Erais un cautivo!
—Y ahora otra vez un aliado, me guste o no. Devolvedlo.
—¡Ni hablar!
—No colaboraré si no lo devolvéis.
Bonaparte parecía divertido.
—Sí, lo haréis, Gage. Lo haréis por la mujer, y lo haréis porque ya no podéis renunciar a ese misterio que supera a una partida de cartas prometedora. Najac os capturó, y tiene razón. Vuestro rifle es un botín de guerra.
—Ni siquiera es tan bueno —agregó el canalla—. Dispara como un trabuco.
—La precisión de un arma depende del hombre que la maneja —repliqué. Sabía que aquel instrumento disparaba como el mismo demonio—. ¿Qué opináis de su telescopio?
—Un experimento ridículo. Lo saqué.
—Era un regalo. Si vamos a buscar un tesoro, necesitaré un catalejo.
—Eso es justo —decidió Napoleón—. Dádselo. Najac lo hizo a regañadientes.
—Y mi tomahawk.
Sabía que debía tenerlo.
—Es peligroso dejar que el americano vaya armado —advirtió Najac.
—No es un arma, sino una herramienta.
—Dádselo, Najac. Si no podéis controlar al americano con una docena de hombres cuando lo único que tiene es una pequeña hacha, quizá debería mandaros de vuelta con la policía.
El hombre hizo una mueca, pero cedió.
—Este es un instrumento para salvajes, no sabios. Parecéis un aldeano con él. Levanté su agradable peso.
—Y vos parecéis un ladrón, blandiendo mi rifle.
—En cuanto encontremos vuestro maldito secreto, Gage, vos y yo ajustaremos cuentas de una vez por todas.
—Desde luego. —Mi rifle ya presentaba muescas y marcas (Najac era tan torpe con las armas de fuego como descuidado en el vestir), pero aún conservaba un aspecto tan esbelto y liso como la extremidad de una doncella. Lo deseaba—. Hacedme un favor, Najac. Escoltadme desde una distancia a la que no pueda oleros.
—Pero sí a tiro de rifle, os lo prometo.
—Las alianzas nunca son sencillas —terció Bonaparte—. Pero ahora Najac tiene el rifle y Gage el catalejo. ¡Podéis apuntar juntos!
Aquel chiste irritante hizo que quisiera desconcertar al general.
—Y supongo que querréis que me dé prisa. —Señalé hacia los enfermos.
—¿Prisa?
—La peste. Debe de estar sembrando el pánico en vuestras tropas.
Pero nunca conseguía pillarlo desprevenido.
—Les da urgencia. Y sí, daos prisa. Pero no os preocupéis demasiado por el ritmo de mi campaña. Están en juego cosas más grandes de las que conocéis. Vuestra búsqueda no solo afecta a Siria, sino también a Europa. La misma Francia me espera.