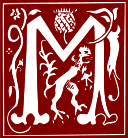
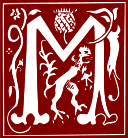
e asomé por la poterna a una niebla de humo y polvo.
—Quédate aquí —dije a Miriam—. Voy a intentar averiguar qué está pasando.
Y salí al galope hacia lo alto de la torre. Phelipeaux ya estaba allí, sin sombrero, inclinándose sobre el borde del parapeto sin hacer caso de las balas francesas que tamborileaban.
—Los zapadores han excavado un túnel bajo la torre y lo han llenado de pólvora —me dijo—. Creo que han errado el cálculo. El foso está sembrado de escombros, pero solo hay una brecha. No veo grietas hasta arriba. —Se retiró y me cogió del brazo—. ¿Está lista vuestra diablura? —Señaló—. Bonaparte está decidido.
Como antes, una columna de tropas avanzó al trote junto al antiguo acueducto, pero en esta ocasión parecía una brigada entera. Sus escalas eran más largas que la última vez, y oscilaban mientras corrían. Me asomé a mi vez. Había un gran boquete en la base de la torre y una nueva pila de escombros en el foso.
—Llevad a vuestros mejores hombres a la brecha —dije a Phelipeaux—. Yo los contendré con mi cadena. Cuando se agrupen, golpeadlos con todo lo que tengamos desde ahí abajo y aquí arriba. —Me volví hacia Smith, que acababa de llegar sin resuello—. ¡Sir Sidney, preparad vuestras bombas!
Tomó aire.
—Descargaré el fuego de Zeus contra ellos.
—No vaciléis. En algún momento, perderé potencia y superarán mi artilugio.
—Para entonces acabaremos con ellos.
Phelipeaux y yo bajamos corriendo, él hacia la brecha y yo con mi nuevo compañero.
—¡Ahora, Ned, ahora! ¡Ve a nuestra habitación y haz girar la manivela con todas tus fuerzas! ¡Ya vienen, y nuestra batería de botellas tiene que estar cargada del todo!
—Tú baja la cadena, patrón, y yo le pondré una chispa.
Puse a unos cuantos marineros en cada cabrestante, diciéndoles que se agacharan hasta que llegase el momento de arriar. Desde la explosión de la mina se había producido un duelo artillero a gran escala, y la intensidad y el furor de la batalla eran sobrecogedores. Los cañones disparaban por doquier, haciéndonos gritar para acallar su estruendo. Cuando las balas caían dentro de la ciudad, se levantaban nubes de escombros. A veces se podía ver la estela oscura de los proyectiles surcando el aire, y cuando impactaban se producía un gran estallido y una polvareda. Nuestras balas levantaban grandes salpicaduras de arena allí donde caían entre las posiciones francesas, y de vez en cuando volcaban o destruían una pieza de artillería o un carro de pólvora. Los primeros granaderos franceses echaban a correr, las escalas como lanzas, en dirección al foso.
—¡Ahora, ahora! —grité—. ¡Bajad la cadena!
En ambos extremos, mis marineros procedieron a sacar los cables de los cabrestantes. La cadena colgada, como una guirnalda festiva, empezó a rascar y descender por el costado de la torre hacia la brecha de la base.
Cuando alcanzó el hueco ordené que la ataran, la cadena colgando a través del boquete en la torre cual inverosímil tope de entrada. Los franceses debían de pensar que nos habíamos vuelto locos. Compañías enteras de ellos disparaban contra nuestras cabezas en lo alto de la muralla, mientras nosotros devolvíamos el cumplido con metralla. El metal silbaba y zumbaba. Los hombres gritaban o jadeaban al ser alcanzados, y las murallas se iban manchando de sangre.
Djezzar apareció, todavía con su cota de malla como un sarraceno chiflado, paseándose de un lado a otro junto a los cuerpos tendidos o agachados de sus soldados, indiferente al fuego enemigo.
—¡Disparad, disparad! ¡Cederán cuando comprendan que no saldremos huyendo! ¡Su mina no ha dado resultado! ¡Mirad, la torre aún se mantiene en pie!
Bajé precipitadamente la escalera de la torre hacia la habitación donde estaban mis compañeros. Ned hacía girar la manivela furiosamente, sin camisa, su enorme torso reluciente de sudor. El disco de vidrio giraba como una rueda galopante, los cojinetes de fricción zumbando como una colmena.
—¡Listo, patrón!
—Esperaremos a que lleguen hasta la cadena.
—Ya llegan —dijo Miriam, espiando a través de una aspillera.
Corriendo como locos pese al fuego fulminador que diezmaba sus filas, los primeros granaderos cargaron a través de la pila de escombros que medio llenaba el foso y empezaron a trepar hacia el agujero que su mina había abierto, uno de ellos portando una bandera tricolor. Oí a Phelipeaux gritar una orden y se oyó una serie de detonaciones cuando nuestros hombres apostados dentro de la base de la torre dispararon. Los atacantes de vanguardia empezaron a retroceder y el estandarte cayó. Otros atacantes avanzaron por encima de sus cuerpos, disparando hacia la brecha, y la bandera fue izada de nuevo. Se oyó el conocido ruido sordo del plomo impactando en la carne, y los gruñidos y gritos de hombres heridos.
—Ya casi, Ned.
—Todo mi músculo está en esas jarras —jadeó.
Los primeros atacantes alcanzaron mi guirnalda de hierro y se colgaron. Lejos de una barrera, más parecía una ayuda para escalar mientras tendían los brazos para izar a sus compañeros que venían detrás. En poco tiempo la cadena se llenó de soldados, como avispas sobre una línea de melaza.
—¡Hacedlo! —gritó Miriam.
—Rezad una oración por Franklin —murmuré.
Empujé una palanca de madera que impulsaba una barra de cobre desde las baterías contra la cadena pequeña conectada a la grande. Hubo un fogonazo y un chisporroteo.
El efecto fue instantáneo. Se produjo un grito, chispas, y los granaderos salieron despedidos de la cadena como si les hubieran dado una patada. Algunos no pudieron soltarse, gritando mientras se quemaban y luego estremeciéndose colgados de la cadena, sus músculos deshechos. Fue horrendo. Pude oler su carne. La confusión reinó de inmediato.
—¡Fuego! —gritó Phelipeaux desde abajo.
Más disparos desde nuestra torre, y más atacantes cayeron.
—¡Hay un calor extraño en esta cadena! —gritaban los granaderos.
Los hombres la tocaban con sus bayonetas y retrocedían. Los soldados trataban de levantarla o arrancarla y caían como bueyes aturdidos.
El dispositivo funcionaba, pero ¿cuánto duraría la carga? Ned resollaba. En algún momento los atacantes se darían cuenta de cómo estaba suspendida la cadena y la romperían, pero ahora se apiñaban indecisos, al mismo tiempo que más tropas entraban a raudales en el foso tras ellos. Mientras se agrupaban, más hombres eran abatidos.
De repente caí en la cuenta de una ausencia y miré como loco alrededor.
—¿Dónde está Miriam?
—Ha bajado a llevar pólvora a Phelipeaux —gruñó Ned.
—¡No! ¡La necesito aquí! —La brecha sería una carnicería. Corrí hacia la puerta—. ¡Sigue girando!
Hizo una mueca.
—Sí.
Dos pisos más abajo, llegué en plena furia del combate. Phelipeaux y su banda de turcos y marinos ingleses, con las bayonetas caladas, estaban aglomerados en la base de la torre, disparando y batiéndose con espadas a través de la irregular brecha con granaderos franceses que intentaban pasar por debajo o por encima de la cadena. Ambos bandos habían lanzado granadas, y por lo menos la mitad de nuestros hombres habían caído. En el lado francés, los muertos yacían desparramados como guijarros. Desde allí la brecha parecía la boca de una cueva abierta a todo el ejército francés, un agujero espantoso de luz y humo. Atisbé a Miriam en el mismo frente, tratando de apartar a uno de los heridos de las bayonetas francesas.
—¡Miriam, te necesito arriba!
Asintió, su vestido rasgado y ensangrentado, su pelo revuelto en una maraña, sus manos rojas de sangre derramada. Nuevas tropas se precipitaron, tocaron la cadena y se retiraron gritando. «Gira, Ned, gira», recé en voz baja. Sabía que la carga se agotaría.
Phelipeaux acuchillaba con su espada. Atravesó el pecho de un teniente y abrió un tajo en la mano a otro.
—¡Malditos republicanos!
Una pistola disparó y estuvo a punto de darle en la cara.
Entonces se oyó un grito de mujer y vi que se llevaban a Miriam. Un soldado se había agachado y la había cogido por las piernas. Empezó a arrastrarla hacia atrás como si quisiera arrojarla contra mi aparato. ¡Se freiría!
—¡Ned, deja de girar la manivela! ¡Retira la barra de cobre! —grité.
Pero no había ninguna posibilidad de que me oyera. Me precipité hacia ella.
Fue una carga contra una cuña de hombres que habían pasado a gatas por debajo. Cogí un mosquete caído en el suelo y giré como loco, derribando hombres como palos de tienda hasta que se rompió por la articulación de la culata. Finalmente agarré al secuestrador de Miriam y los tres comenzamos a retorcernos, ella arañándole los ojos.
Caímos entre los escombros, unas manos nos aferraron por ambos lados, y entonces recibí un golpe, me la arrebataron y la arrojaron contra la cadena.
Agité los brazos, esperando que mi brujería matara lo que ahora amaba. No ocurrió nada.
El metal no tenía corriente.
Hubo una gran aclamación, y los franceses avanzaron en tropel. Cortaron a hachazos los extremos de la cadena y esta cayó. Una docena de hombres se la llevaron, inspeccionándola en busca de sus misteriosos poderes.
Miriam había caído con la cadena. Traté de arrastrarme bajo la oleada de granaderos para alcanzarla, pero fui simplemente pisoteado. Sujeté el dobladillo de su vestido, al mismo tiempo que las botas de los soldados avanzaban y tropezaban con nosotros. Pude oír gritos y lamentos en por lo menos tres idiomas, hombres resoplando y cayendo.
Entonces se produjo otro estruendo, este incluso más fuerte que el de la mina porque no se confinó bajo tierra. Una enorme bomba hecha de barriles de pólvora había sido arrojada finalmente desde lo alto de la torre por Sidney Smith. Cayó en la masa de franceses que se había apiñado frente a la cadena y ahora estalló, su fuerza redoblada por el foso y la torre, que la hicieron rebotar. Me abracé a los escombros mientras el mundo se disolvía en fuego y humo. Miembros y cabezas salieron volando como paja. Los hombres que nos habían estado pisoteando se convirtieron en un escudo sanguinolento, sus cuerpos cayendo sobre nosotros como vigas. Quedé fugazmente sordo.
Y entonces unas manos nos buscaron para arrastrarnos hacia atrás. Phelipeaux decía algo que yo no podía oír y señalaba.
Una vez más, los franceses se retiraban, sus bajas mucho más numerosas que antes.
Me volví y lancé un grito que no logré oír.
—¡Miriam! ¿Estás viva? Estaba inmóvil y silenciosa.
La saqué de los escombros y de la torre y la llevé hacia los jardines del pacha, con los oídos zumbándome pero empezando a oír. Detrás, Phelipeaux gritaba órdenes para que los ingenieros y obreros comenzaran a reparar la brecha. El aire del jardín estaba impregnado de humo. Llovían cenizas.
Acosté a mi compañera en un banco junto a una fuente y acerqué mi oído a sus labios. ¡Sí! Un susurro de respiración trémula. Estaba inconsciente, no muerta. Mojé un pañuelo en el agua, rosado de sangre, y le limpié el rostro. ¡Tan terso, tan suave debajo de la mugre! Finalmente el frescor la hizo volver en sí. Parpadeó, estremeciéndose un poco, y luego se incorporó bruscamente.
—¿Qué ha pasado?
Estaba temblando.
—Ha funcionado. Se han retirado.
Me echó los brazos al cuello y se aferró.
—Ethan, es tan horrible…
—Quizá no volverán.
Sacudió la cabeza.
—Dijiste que Bonaparte es implacable.
Yo sabía que se necesitaría algo más que una descarga eléctrica para derrotar a Napoleón.
Miriam se echó una mirada.
—Parezco una carnicera.
—Estás preciosa. Preciosa y ensangrentada. —Era cierto—. Te llevaré adentro.
La levanté y se inclinó sobre mí, un brazo alrededor de mis hombros para apoyarse. Yo no sabía adonde llevarla, pero quería mantenerla alejada de la fundición de Jericó y de la muralla del combate. Eché a andar hacia la mezquita.
Entonces apareció Jericó, acompañado por un preocupado Ned.
—¿Dios mío, qué ha pasado? —preguntó el quincallero.
—Ha quedado atrapada en la lucha en la brecha. Se ha portado como una amazona.
—Estoy bien, hermano.
La voz de él fue acusatoria.
—Dijiste que se limitaría a ayudar en tu hechicería. Ella intercedió.
—Los hombres necesitaban municiones, Jericó.
—Habría podido perderte.
Entonces se hizo el silencio, y se sintió la tensión de dos hombres queriendo a una mujer por razones distintas. Ned permaneció callado a un lado, con una expresión culpable, como si fuese responsabilidad suya.
—Bueno, baja a la fundición —dijo Jericó con firmeza—. Allí no nos alcanzarán las balas de cañón.
—Me voy con Ethan.
—¿Te vas? ¿Adónde?
Ambos me miraron como si lo supiera.
—Nos vamos —dije— a donde pueda descansar. Tu fragua es ruidosa como una fábrica, Jericó. Hace calor y hay suciedad.
—No te quiero con ella. —La voz del herrero era monótona.
—Estoy con Ethan, hermano. —Su voz era suave pero insistente.
Y nos fuimos, ella apoyándose en mí, el metalúrgico de pie en el jardín presa de frustración, sus manos cerradas sobre nada. A nuestra espalda, la artillería atronaba como tambores lejanos.
Mi amigo Mohamed se había instalado en Khan el-Omdan, la Posada de los Pilares, en lugar de zarpar y dejarnos con Napoleón. Con la emoción de trabajar en la cadena me había olvidado de él, pero ahora fui en su busca. Había envuelto a Miriam en una capa, pero cuando comparecimos en su cuarto ambos parecíamos refugiados: manchados de humo, sucios y andrajosos.
—Mohamed, necesitamos un sitio para descansar.
—¡Effendi, todas las habitaciones están ocupadas!
—Sin duda…
—Pero siempre se puede encontrar algo por un precio. Sonreí con ironía.
—¿Podríamos compartir tu habitación?
Sacudió la cabeza.
—Las paredes son delgadas y el agua escasa. No es lugar para una dama. Tú no mereces algo mejor, pero ella sí. Entrégame el resto del dinero que sir Sidney te dio por tu medalla y tus ganancias en el duelo. —Extendió su mano.
Vacilé.
—Vamos, sabes que no te engañaré. ¿Para qué sirve el dinero, sino para usarlo?
Se lo di y desapareció. Regresó a la media hora, con mi bolsa vacía.
—Vamos. Un mercader ha huido de la ciudad y un joven médico ha estado utilizando su casa para dormir, pero rara vez va allí. Me ha alquilado las llaves.
La casa era oscura, y tenía los postigos echados, los muebles cubiertos y retirados contra la pared. La deserción de su propietario había dejado un aspecto desolado, y el doctor que había ocupado su lugar tan solo se alojaba allí temporalmente. Era un cristiano levantino de Tiro llamado Zawani. Me estrechó la mano y miró a Miriam con curiosidad.
—Emplearé el dinero para comprar hierbas y vendas. —Estábamos lo bastante alejados de las murallas como para que los cañones sonaran amortiguados—. Hay un baño arriba. Descansad. No volveré hasta mañana.
Era apuesto, de ojos bondadosos, pero ya hundidos por el cansancio.
—La dama necesita recuperarse…
—No debéis darme explicaciones. Soy médico.
Nos dejaron solos. El piso de arriba tenía un cuarto de baño con una bóveda de mampostería blanca sobre su alberca que estaba horadada por gruesos vidrios de colores. La luz entraba en rayos multicolores como un arco iris desarmado. Había leña para calentar el agua, y me puse a trabajar mientras Miriam echaba una siestecita. Cuando la desperté, la estancia estaba llena de vapor.
—He preparado un baño.
Hice ademán de marcharme, pero ella me detuvo y nos desvistió a los dos. Sus pechos eran pequeños pero perfectos, firmes, sus pezones rosados, su vientre bajando hacia una mata de pelo claro. Era la imagen de una Virgen, frotándonos a los dos la mugre de la batalla hasta que volvió a ser de alabastro.
El colchón del mercader estaba elevado hasta la altura de mi cintura sobre una cama tallada con adornos, con cajones debajo y un dosel encima. Ella se subió primero y se tendió, para que pudiera verla en la pálida luz. No hay visión más deliciosa que la de una mujer receptiva. Su dulzura te engulle, como el abrazo de un mar cálido. La orografía de su cuerpo era una cordillera nevada, misteriosa e inexplorada. ¿Acaso recordaba yo qué hacer? Tenía la sensación de que hubiesen transcurrido mil años. Asomó un extraño y repentino recuerdo de Astiza —una daga en el corazón—, pero entonces Miriam habló.
—Este es uno de los momentos de los que te hablé, Ethan.
Así que la tomé, despacio y con delicadeza. Lloró la primera vez, y luego se aferró ferozmente, gritando, la segunda. También yo me agarré, tembloroso y jadeante al final, mis ojos húmedos cuando pensé primero en Astiza, después en Napoleón, a continuación en Miriam y en cuánto tiempo pasaría hasta que los franceses vinieran de nuevo, tan furiosos como lo habían estado en Jafa. Si entraban, nos matarían a todos.
Volví la cabeza para que no viera ninguna lágrima o preocupación, y nos quedamos dormidos.
Cerca de la medianoche me despertaron sacudiéndome. Cogí una pistola, pero entonces vi que era Mohamed.
—¿Qué diablos? —siseé—. ¿No podemos tener un poco de intimidad?
Se puso un dedo sobre los labios y me hizo señas con la cabeza. «Vamos».
—¿Ahora?
Asintió enérgicamente. Suspirando, salí de la cama, el suelo estaba frío, y lo seguí hacia la sala principal.
—¿Qué ocurre aquí? —gruñí, envolviéndome en una manta a guisa de toga. La ciudad parecía tranquila, los cañones se tomaban un respiro.
—Lo lamento, effendi, pero sir Sidney y Phelipeaux han dicho que esto no podía esperar. Los franceses han utilizado una flecha para enviar esto por encima de la muralla. Lleva tu nombre.
—¿Una flecha? Por Isaac Newton, ¿en qué siglo estamos?
La flecha llevaba atado un trocito de arpillera. En efecto, una etiqueta, escrita con pluma, decía: «Ethan Gage». Franklin habría admirado la eficiencia del correo.
—¿Cómo saben que estoy aquí?
—Tu cadena eléctrica es como una bandera que anuncia tu presencia. Se habla de ello en toda la provincia, diría yo.
Cierto. Pero ¿qué podían mandarme nuestros enemigos que fuese tan pequeño? Desenvolví la arpillera y vertí su contenido sobre la palma de mi mano.
Era un anillo con un rubí del tamaño de una cereza, con una tarjeta anexa que simplemente rezaba: «Ella necesita los ángeles. Monge». Mi mundo se tambaleó.
La última vez que había visto aquella joya, había sido en el dedo de Astiza.