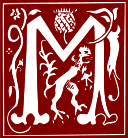
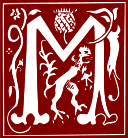
i primera reacción fue salir de Jerusalén, y del maldito Oriente, enseguida y para siempre. La extraña odisea con Bonaparte —huir de París, zarpar de Tolón, la ofensiva contra Alejandría, conocer a Astiza, la sucesión de horrendas batallas, la pérdida de mi amigo Antoine Taima y el amargo secreto de la Gran Pirámide— era como un bocado de cenizas. No había sacado nada de aquello: ni riquezas, ni perdón por un crimen en París que nunca había cometido, ni pertenencia permanente al grupo de estimados sabios que había acompañado a la expedición de Napoleón, ni amor duradero con la mujer que me había cautivado y hechizado. ¡Hasta había perdido mi rifle! Mi única razón de peso para llegar a Palestina era averiguar la suerte de Astiza, y ahora que la noticia era que no había noticias (¿podía un mensaje ser más cruel?) mi misión parecía vana. Me traían sin cuidado la próxima invasión de Siria, el destino de Djezzar el Carnicero, la carrera de sir Sidney Smith o las intrigas políticas de drusos, matuwellis, judíos y todos los demás atrapados en sus incesantes ciclos de venganza y envidia. ¿Cómo había llegado a encontrarme en semejante necrópolis chiflada de odio? Era el momento de regresar a América y comenzar una vida normal.
Y sin embargo… mi determinación de irme y acabar con todo quedó paralizada por el propio hecho de no saber. Si Astiza no parecía viva, tampoco estaba definitivamente muerta. No había cuerpo. Si me marchaba estaría obsesionado el resto de mi vida. Guardaba demasiados recuerdos de ella: cuando me mostró la estrella Sirio mientras navegábamos Nilo arriba, su ayuda para reducir a Ashraf en el furor de la Batalla de las Pirámides, su belleza sentada en el patio de Enoc, su vulnerabilidad y erotismo encadenada en el templo de Dendara. ¡Y luego poseer su cuerpo a orillas del Nilo! Disponiendo de uno o dos siglos uno podría superar esa clase de recuerdos, pero no los olvidaría. Astiza me había hechizado.
En cuanto al Libro de Tot, bien podía ser un mito —a fin de cuentas lo único que habíamos encontrado dentro de la pirámide era un recipiente vacío y acaso la vara de Moisés—, pero ¿y si no lo era y en realidad descansaba en algún lugar bajo mis pies? Jericó estaba terminando un rifle a cuya construcción yo había contribuido, y que probablemente sería mejor que el que había perdido. Y luego estaba Miriam, de quien suponía había sufrido una pérdida trágica antes que la mía, y que me acompañaba en el dolor. Con Astiza desaparecida, la mujer cuya casa compartía, cuyos alimentos comía y cuyas manos daban forma a la madera de mi arma, parecía repentinamente más maravillosa. ¿Con quién iba a regresar en América? Con nadie. Así pues, pese a mi frustración, me sorprendí decidiendo quedarme durante algún tiempo más, por lo menos hasta que el rifle estuviera terminado. Era un jugador, que esperaba mejores cartas. Quizás ahora llegaría una nueva carta.
Y sentía curiosidad por saber a quién había perdido Miriam.
Me trataba con la debida reserva igual que antes, pero ahora nuestro contacto visual se mantenía más tiempo. Cuando me ponía el plato se situaba perceptiblemente más cerca, y el tono de su voz —¿eran imaginaciones mías?— era más dulce, más compasivo. Jericó nos observaba a ambos con mayor atención, y a veces interrumpía nuestras conversaciones con interjecciones bruscas. ¿Cómo podía reprochárselo? Ella era una compañera hermosa, leal como un perro, y yo era un forastero holgazán, un buscador de tesoros con un futuro incierto. No podía evitar soñar con tenerla, y también Jericó era un hombre: conocía los deseos de todo varón. Peor aún, podía llevármela a América. Observé que empezaba a dedicar más horas a mi rifle. Quería terminarlo y verme marchar.
Soportamos las lluvias de finales de invierno, en una Jerusalén gris y silenciosa. Llegaron noticias de que el mejor general de Bonaparte, Desaix, había dado parte de triunfos recientes y visto nuevas ruinas espectaculares en el curso alto del Nilo. Smith vagaba por el mar entre Acre, el bloqueo frente a Alejandría y Constantinopla, preparándose para la ofensiva primaveral de Napoleón. Tropas francesas se reunían en El-Arish, cerca de la frontera con Palestina. El tonificante sol calentaba poco a poco las piedras de la ciudad, la guerra se acercaba, y un oscuro atardecer en el que Miriam salió hacia los mercados en busca de una especia que le faltaba para nuestra cena, decidí impulsivamente seguirla. Deseaba una oportunidad para hablar con ella lejos de la presencia protectora de Jericó. Resultaba indecoroso que un hombre siguiera a una mujer soltera en Jerusalén, pero quizá se presentaría alguna ocasión para conversar. Me sentía solo. ¿Qué tenía intención de decirle a Miriam? No lo sabía.
La seguí a distancia, tratando de pensar en algún pretexto plausible para abordarla, o un modo de dar un rodeo para que nuestro encuentro pareciera fruto de la casualidad. Es curioso que los humanos tengamos que idear tan taimadamente maneras de expresar nuestros sentimientos. Pero ella caminaba demasiado deprisa. Bordeó los estanques de Ezequías, bajó al largo souk que dividía la ciudad, compró comida, dejó artículos en otros dos puestos y luego enfiló los callejones hacia los mercados del barrio musulmán de Bezetha, al otro lado de la residencia del pacha.
Y entonces Miriam desapareció.
Bajaba por la Vía Dolorosa, en dirección a la Puerta de la Oscuridad del Monte del Templo y la torre de El-Ghawanima, y ya no la vi más. Parpadeé, perplejo. ¿Me había visto seguirla y trataba de evitarme? Aceleré el paso, pasando presurosamente junto a puertas cerradas, hasta que por fin caí en la cuenta de que debía de haberme alejado demasiado. Volví sobre mis pasos y entonces, desde el patio contiguo a un antiguo arco romano que salvaba la calle, oí voces, ásperas y en un tono de urgencia. Es curioso hasta qué punto un sonido o un olor pueden sacudir la memoria, y podía jurar que aquella voz masculina me resultaba conocida.
—¿Adónde va? ¿Dónde busca?
El tono era amenazador.
—¡No lo sé!
Ella parecía aterrorizada.
Pasé junto a una verja de hierro y accedí a un patio oscuro y sembrado de escombros, cuyas ruinas servían a veces como corral de cabras. Cuatro brutos, con capas francesas y botas europeas, rodeaban a la asustada joven. Como ya he dicho, no tenía armas salvo la daga árabe que llevaba dentro del fajín. Pero aún no me habían visto, de modo que contaba con la ventaja del factor sorpresa. No parecían la clase de hombres a los que se pueda embaucar, así que miré alrededor en busca de un arma mejor. «Verse en manos de los propios recursos es ser arrojado a los brazos de la fortuna», solía decir Ben Franklin. Pero entonces él contaba con más recursos que la mayoría.
Finalmente avisté un Cupido de piedra desechado, largo tiempo sin rostro y castrado por musulmanes o cristianos que intentaban obedecer los edictos acerca de ídolos falsos y penes paganos. Yacía sobre el costado entre los escombros como una muñeca olvidada.
La escultura tenía un tercio de mi estatura —lo bastante pesada— y afortunadamente nada la retenía salvo su propio peso. A duras penas podía levantarla por encima de mi cabeza. Eso hice, recé al amor y tiré. La estatua golpeó a los bribones en la espalda y cayeron como bolos amontonados, maldiciendo.
—¡Corre a casa! —grité a la dulce Miriam.
Ya le habían rasgado la ropa.
Asintió con temor, dio un paso para marcharse y giró hacia atrás cuando un tunante volvió a agarrarla. Pensé que iba a tirarla al suelo, pero al mismo tiempo que la sujetaba ella le asestó un fuerte puntapié en los testículos con tanta elegancia como si bailara una giga. Pude oír el ruido sordo del impacto, que lo dejó paralizado como un flamenco en una ventisca en Quebec. Entonces Miriam se liberó y salió disparada a través de la puerta. ¡Chica valiente! Tenía más valor y un mejor conocimiento de la anatomía masculina de lo que me había imaginado.
Ahora la banda de rufianes se levantó contra mí, pero mientras tanto yo había recuperado el Cupido y había cogido el querubín por la cabeza. Lo hice girar en círculo y lo solté. Dos de los bandidos se derrumbaron de nuevo y la estatua se hizo añicos. Entretanto los vecinos habían oído el estruendo y prorrumpido en voces. Un tercer tunante empezó a sacar una espada escondida —que obviamente había burlado la vigilancia de la policía de Jerusalén—, por lo que arremetí contra él con mi cuchillo árabe antes de que pudiera desenfundarla. La hoja lo acertó de lleno. Pese a todas mis refriegas, no había acuchillado nunca a nadie, y me sorprendieron la facilidad con que se hundió y cuan sobrecogedoramente raspaba una costilla al hacerlo. El hombre siseó y giró tan bruscamente que se me escapó el mango. Me tambaleé. Ahora ya no tenía ninguna arma.
Mientras tanto, el que había estado interrogando a Miriam había sacado una pistola. ¡No iba a disparar en la ciudad sagrada, infringiendo todas las leyes y provocando gritos!
Pero el arma detonó con estruendo, su fogonazo parecido a un relámpago, y sentí una punzada en un lado de la cabeza. Me tambaleé, medio ciego. ¡Era el momento de retirarse! Salí dando traspiés a la calle, pero ahora aquel bastardo iba tras de mí, oscuro, su capa ondeando como unas alas y la espada desenvainada. ¿Quién diablos era? El impacto de la bala me había dejado muy mareado. Caminaba como si pisara jarabe.
Y entonces, cuando me volví en el callejón para hacerle frente lo mejor que pudiera, un bastón romo pasó por mi lado y golpeó al bastardo en el punto donde el cuello entronca con el pecho. Soltó una tos espantosa y sus pies resbalaron delante de él hasta que cayó de espaldas. Levantó la vista sorprendido, tragando saliva. ¡Era Miriam, que había cogido una vara de un toldo del mercado y la había arrojado como una lanza! Tengo un don para dar con mujeres útiles.
—¡Vos! —dijo él con voz ahogada mirándome a mí, no a ella—. ¿Por qué no estáis muerto?
«Tampoco vos lo estáis», pensé, tan asombrado como él. Porque en la penumbra del callejón adoquinado reconocí primero el emblema que el golpe de Miriam había dejado al descubierto en su camisa —el compás y la escuadra masónicos con la letra G dentro— y luego la cara verrugosa del «vista de aduanas» que me había abordado en la diligencia a Tolón durante mi huida de París el año anterior. Había tratado de quitarme el medallón y acabé por dispararle con mi rifle, al mismo tiempo que Sidney Smith abatía a otro bandido en apoyo oculto. Había dejado a este aullando, preguntándome si la herida había sido mortal. Era evidente que no. ¿Qué diablos hacía en Jerusalén, armado hasta los dientes?
Pero desde luego sabía con horror que aquel hombre perseguía el mismo objetivo que yo: la búsqueda de secretos antiguos. Era un confederado de Silano, y el francés no se había rendido. Estaba allí buscando el Libro de Tot. Y, al parecer, también a mí.
Sin embargo, antes de que tuviese ocasión de confirmarlo, se puso en pie, escuchó los alaridos de los vecinos y los gritos de los vigilantes y salió huyendo entre resuellos.
Nosotros salimos corriendo en sentido contrario.
Miriam temblaba en el camino de vuelta a la casa de Jericó, mi brazo rodeándole los hombros. Nunca nos habíamos tocado físicamente, pero ahora nos agarrábamos instintivamente. Tomé algunas de las callejuelas más recónditas que había descubierto en mis andanzas por Jerusalén, ahuyentando a las ratas mientras miraba por encima del hombro para ver si nos seguían. Había que subir para regresar al domicilio de Jericó —en toda la ciudad no hay un metro llano, y el barrio cristiano está más alto que el musulmán—, y al cabo de un rato nos detuvimos un momento en un hueco, para recobrar el aliento y asegurarme de que, pese a las punzadas en mi cabeza, seguía la dirección correcta.
—Lamento lo ocurrido —dije—. No es a ti a quien buscan, sino a mí.
—¿Quiénes son esos hombres?
—El que me ha disparado es francés. Lo he visto antes.
—¿Dónde lo has visto?
—En Francia. De hecho, le disparé.
—¡Ethan!
—Intentaba robarme. Qué lástima que no lo matara.
Me miró como si me viera por primera vez.
—No se trataba de dinero, era algo más importante. No os he contado a ti y a tu hermano toda la historia. —Ella tenía la boca entreabierta—. Creo que ha llegado el momento.
—Y esa mujer, Astiza, ¿tenía algo que ver? —Su voz era dulce.
—Sí.
—¿Quién era?
—Una estudiosa de la antigüedad. Una sacerdotisa, en realidad, pero de una diosa egipcia muy, muy antigua. Isis, si has oído hablar de ella.
—La Virgen negra. —Fue un susurro.
—¿Quién?
—Hace mucho tiempo se rendía culto a las estatuas de la Virgen talladas en piedra negra. Algunos simplemente lo consideraban una variante del arte cristiano, pero otros decían que en realidad era una continuación del culto de Isis. La Virgen blanca y la negra.
Interesante. Isis había aparecido reiteradamente durante mi búsqueda en Egipto. Y ahora esta mujer callada, a juzgar por las apariencias una cristiana devota, sabía también de ella. No había oído hablar nunca de una diosa pagana que fuese tan conocida.
—Pero ¿por qué blanco y negro?
Recordé el dibujo ajedrezado de las logias masónicas parisinas donde había hecho todo lo posible por comprender la francmasonería. Y las columnas gemelas, una negra y la otra blanca, que flanqueaban el altar de la logia.
—Como noche y día —dijo Miriam—. Todas las cosas son duales, y esa es una enseñanza de los tiempos más remotos, mucho antes de Jerusalén y Jesús. Hombre y mujer. Bien y mal. Alto y bajo. Sueño y vigilia. Nuestra mente secreta y nuestra mente consciente. El universo está en tensión constante, y sin embargo los opuestos deben unirse para formar un todo.
—Oí decir lo mismo a Astiza.
Ella asintió.
—Ese hombre que te ha disparado llevaba una medalla que lo expresaba, ¿verdad?
—¿Te refieres al símbolo masónico de la escuadra y el compás superpuestos?
—Lo he visto en Inglaterra. El compás dibuja un círculo, mientras que el ángulo del carpintero traza un cuadrado. Otra vez la dualidad. Y la G corresponde a God, Dios en inglés, o gnosis, conocimiento en griego.
—El rito Egipcio herético se inició en Inglaterra —dije.
—Entonces ¿qué querían esos hombres?
—Lo mismo que yo busco. Lo que Astiza y yo buscábamos. Habrían podido retenerte como rehén para llegar hasta mí.
Miriam todavía temblaba.
—Sus dedos parecían garras.
Me sentí culpable de aquello a lo que la había arrastrado sin querer. Lo que había sido una caza del tesoro para pasar el rato se había convertido en una búsqueda peligrosa.
—Estamos en una carrera para averiguar la verdad antes que ellos. Voy a necesitar la ayuda de Jericó.
Me cogió del brazo.
—Vamos a pedírsela, entonces.
—Espera. —La retuve en la oscuridad. Creía que nuestro aprieto nos había conferido cierta proximidad emocional, y por lo tanto permiso para formular una pregunta más personal—. Tú también perdiste a alguien, ¿verdad?
Se mostró impaciente.
—Por favor, debemos apresurarnos.
—Lo vi en tus ojos cuando el mensajero me dijo que no hay ni rastro de Astiza. Me he preguntado por qué no estás casada, o prometida: eres demasiado bonita. Pero hubo alguien, ¿no?
Vaciló, pero el peligro había abierto brecha también en su reserva.
—Conocí a un hombre a través de Jericó, un aprendiz de herrero en Nazaret. Nos prometimos en secreto porque mi hermano tuvo celos. Jericó y yo estábamos unidos como dos huérfanos, y los pretendientes lo atormentaban. Lo descubrió y tuvimos una riña, pero yo estaba resuelta a casarme. Antes de que pudiéramos hacerlo, mi prometido fue obligado a prestar el servicio militar con los otomanos. Con el tiempo lo mandaron a Egipto y ya no regresó. Murió en la Batalla de las Pirámides.
Yo, por supuesto, había estado en el bando contrario en esa batalla, presenciando la eficaz matanza que las tropas europeas llevaban a cabo. Qué desperdicio.
—Lo siento —dije inadecuadamente.
—Es la guerra. La guerra y el destino. Y ahora Bonaparte puede venir hacia aquí. —Se estremeció—. Ese secreto que buscas, ¿servirá?
—¿Servirá para qué?
—Para detener todas las muertes y violencia. Para hacer que esta ciudad vuelva a ser santa.
Bueno, esa era la cuestión, ¿no? Astiza y sus aliados nunca habían estado seguros de si podrían usar el misterioso Libro de Tot para el bien o si simplemente debían cerciorarse de que no cayera en las manos inapropiadas, para el mal.
—Solo sé que será perjudicial si ese bastardo que nos ha disparado lo encuentra primero.
Y dicho esto, me decidí a besarla.
Fue un beso robado que se aprovechó de nuestro trastorno emocional, y sin embargo ella no se apartó enseguida, pese a mi erección contra su muslo. No pude evitarlo: la acción y la proximidad física me habían excitado, y por su forma de besarme supe que era recíproco, por lo menos un poco. Cuando se apartó, lo hizo con un ligero jadeo.
Para evitar que la estrechara otra vez, me miró de los ojos a la sien.
—Estás sangrando.
Era una manera de no hablar de lo que acabábamos de hacer.
En efecto, me notaba el lado de la cabeza húmedo y caliente, y tenía una jaqueca atroz.
—Es solo un rasguño —dije con mayor valor del que sentía—. Vamos a hablar con tu hermano.
—Más vale que terminemos tu rifle —dijo Jericó cuando le hube contado nuestra aventura.
—Excelente idea. Tal vez debería pedirte que me forjaras también un tomahawk. ¡Ay! —Miriam me vendaba la herida. Escocía un poco, pero sus fuertes dedos eran delicadísimos mientras me envolvía la cabeza. La bala de la pistola solo me había rozado, pero el hecho de que hubiese pasado tan cerca afecta a cualquier hombre. A decir verdad, también me agradaba que me cuidase. Aquella mujer y yo nos habíamos tocado más durante la última hora que en los cuatro meses anteriores—. No hay nada más útil que esas hachas, y perdí la mía. Vamos a necesitar todas las ventajas que podamos conseguir.
—Tendremos que montar guardia por si esos rufianes vienen por aquí. Miriam, no vas a salir de esta casa.
Ella abrió la boca, y acto seguido la cerró.
Jericó andaba de un lado a otro.
—Tengo una idea para mejorar el arma, si el rifle es tan preciso como afirmas. Dijiste que cuesta trabajo fijarse en blancos que están muy alejados, ¿no es cierto?
—Una vez apunté a un enemigo y le di a su camello.
—Me he fijado que recorres la ciudad observando con tu catalejo. ¿Y si lo usáramos para mejorar tu puntería?
—Pero ¿cómo?
—Sujetándolo al cañón.
Bueno, era una idea de lo más ridícula. Añadiría más peso, haría el arma menos manejable y dificultaría la carga. Tenía que ser una mala idea porque nadie lo había hecho antes. Pero ¿y si realmente ayudaba a acercar los blancos lejanos?
—¿Podría funcionar?
Sabía que Franklin se habría sentido intrigado por ese modo de resolver problemas. Lo desconocido, que asusta a la mayoría de hombres, lo atraía como una sirena.
—Podemos intentarlo. Y necesitamos aliados si esa banda de hombres se encuentra aún en la ciudad. ¿Crees que has matado a uno de ellos?
—Lo he acuchillado. ¿Quién sabe? Disparé a su jefe en Francia, y aquí está, vivito y coleando. Parece que me cuesta trabajo acabar con la gente.
Pensé en Silano y Ahmed bin Sadr en Egipto, que volvieron a atacarme después de recibir varias heridas. No solo necesitaba ese rifle, sino también práctica con él.
—Voy a informar a sir Sidney —dijo Jericó—. Los agentes franceses de aquí pueden ser lo bastante importantes como para que los británicos manden ayuda. Y Miriam ha dicho que todo esto tiene algo que ver con ese tesoro que prometes. ¿Qué está pasando en realidad?
Ya era hora de que me confiara a ellos.
—Puede haber algo enterrado aquí, en Jerusalén, que podría influir en el curso de toda la guerra. Lo buscamos en Egipto, pero al final decidimos que debía de haber venido a Israel. Pero cada vez que encuentro una escalera que conduce al subsuelo, llego a un callejón sin salida. La ciudad es un montón de escombros. Mi búsqueda podría ser imposible. Ahora los franceses están aquí, sin duda detrás de lo mismo.
—Preguntaron por ti —recordó Miriam.
—Sí, ¿y me descubrieron o se enteraron de mi presencia desde lejos? Jericó, ¿es posible que la gente que inquirió sobre Astiza en Egipto haya dejado escapar mi existencia?
—En teoría… pero espera. ¿Encontrar qué, exactamente? ¿Qué es ese tesoro que buscas?
Respiré hondo.
—El Libro de Tot.
—¿Un libro? —Quedó decepcionado—. Creía que dijiste que era un tesoro. ¿Me he pasado el invierno haciendo un rifle por un libro?
—Los libros tienen poder, Jericó. Fíjate en la Biblia o el Corán. Y este libro es distinto, es un libro de sabiduría, poder y… magia.
—Magia. —Su expresión era apagada.
—No tienes por qué creerme. Lo único que sé es que me han disparado, han introducido serpientes en mi cama y me han perseguido con camellos y barcos para hacerse con ese libro… o más bien un medallón que tenía que era una pista para llegar hasta el libro. Resultó que el medallón era la llave de una puerta secreta de la Gran Pirámide, en la que Astiza y yo entramos. Encontramos un lago subterráneo repleto de tesoros, un pabellón de mármol y un recipiente de oro para ese libro.
—¿De modo que ya tienes el tesoro?
—No. La única forma de salir de la pirámide era nadando por un túnel. El peso del oro y las joyas amenazaban con ahogarme. Lo perdí todo. Los judíos podrían haber escondido un tesoro distinto aquí, en Jerusalén.
Recibí la misma mirada escéptica que obtenía de madame Durrell en París cuando le justificaba el retraso de mi alquiler.
—¿Y el libro?
—El recipiente estaba vacío. Lo único que quedaba era un cayado de pastor caído junto a él. Astiza me convenció de que el cayado había sido traído por el hombre que robó el libro, y que ese hombre debió de ser… —Vacilé, sabedor de cómo sonaría aquello.
—¿Quién?
—Moisés.
Por un momento se limitó a parpadear, consternado. Luego soltó una risotada desdeñosa.
—¡Vaya! ¡He estado alojando a un chiflado! ¿Sabe Sidney Smith que estás loco?
—No le he contado todo esto, y tampoco te lo habría dicho a ti si no hubiésemos visto a ese francés. Ya sé que resulta extraño, pero ese villano estaba aliado con mi mayor enemigo, el conde Silano. Lo que significa que nos queda poco tiempo. Tenemos que encontrar el libro antes que él.
—Un libro que Moisés robó.
—¿Acaso es imposible? Un príncipe egipcio mata a un capataz en un acceso de cólera, huye del país y luego regresa tras conversar con una zarza ardiendo para liberar a los esclavos hebreos. Crees en todo eso, ¿verdad? Pero de repente Moisés tiene el poder de provocar plagas, separar las aguas y alimentar a los israelitas en el desierto del Sinaí. La mayoría de los hombres lo llaman un simple milagro, un don de Dios, pero ¿y si encontró instrucciones que le dijeron cómo hacer eso? Esto es lo que creía Astiza. En su condición de príncipe, sabía cómo entrar y salir de la pirámide, que no era más que un señuelo y un jalón para proteger el libro de los indignos. Moisés lo coge, y cuando el faraón descubre su desaparición, persigue a Moisés y los esclavos hebreos con seiscientos carruajes, que acabarán siendo engullidos por el mar Rojo. Más tarde, esa tribu de exesclavos llega a la Tierra Prometida y procede a conquistarla a sus habitantes civilizados y establecidos. ¿Cómo? ¿Mediante un arca con poderes misteriosos o un libro de sabiduría antigua? Sé que parece improbable, y no obstante los franceses también lo creen. De lo contrario, esos hombres no habrían capturado a tu hermana. Es una crisis tan real como los moratones en sus brazos y hombros.
El quincallero me miró, tamborileando con los dedos.
—Estás loco.
Sacudí la cabeza, presa de la frustración.
—Entonces ¿por qué tengo esto?
Y rebusqué dentro de la túnica para sacar los dos querubines dorados, cada uno de diez centímetros de longitud. Miriam ahogó un grito y Jericó puso los ojos como platos. Sabía que no era solo por el resplandor del oro, todavía intenso al cabo de miles de años. Era el hecho de que aquellos ángeles arrodillados, con las alas extendidas uno hacia otro, eran un modelo a escala reducida de los que habían decorado antiguamente la parte superior del Arca de la Alianza. No se trataba, ni mucho menos, de una falsificación barata que hubiera podido encargar en el taller de un artesano. La hechura era demasiado buena, y el oro, demasiado pesado.
—Un viejo que conocí lo llamó una brújula —continué—. No sé a qué se refería. No sé hasta qué punto nada de esto es cierto. He estado trabajando con ciencia, religión y especulación desde que salí de París hace un año. Pero las pirámides parecen cifrar matemáticas complejas que ningún pueblo primitivo conocía. ¿Y de dónde surgió la civilización? En Egipto, pareció brotar completamente formada. Cuenta la leyenda que el conocimiento humano de la arquitectura, la escritura, la medicina y la astronomía provenía de un ser llamado Tot, que se convirtió en un dios egipcio, predecesor del dios griego Hermes. Supuestamente Tot escribió un libro de sabiduría, un libro tan poderoso que podía emplearse tanto para el mal como para el bien. Los faraones egipcios, comprendiendo su fuerza, lo resguardaron bajo la Gran Pirámide. Pero si Moisés lo robó, el libro pudo… tuvo que ser traído aquí por los judíos.
—Moisés ni siquiera llegó a la Tierra Prometida —objetó Miriam—. Murió en el Monte Nebo, al otro lado del río Jordán. Dios no lo autorizó a entrar.
—Pero sus sucesores lo hicieron, con el arca. ¿Y si ese libro formaba parte del arca, o la complementaba? ¿Y si fue escondido debajo del Templo de Salomón? ¿Y si sobrevivió a la destrucción del primer templo a manos de Nabucodonosor y los babilonios y del segundo templo a manos de Tito y los romanos? ¿Y si todavía está aquí, aguardando a ser redescubierto? ¿Y si el primero en encontrarlo es Bonaparte, que sueña con ser otro Alejandro? ¿O los seguidores del conde Alessandro, que sueñan consigo mismos y con su corrupto Rito Egipcio de francmasonería? ¿Y si Silano sobrevivió a la caída desde mi globo, pese a que Astiza no lo hizo? Ese libro podría inclinar el equilibrio de fuerzas. Debe ser encontrado y protegido o, si la situación va a peor, destruido. Lo único que digo es que debemos buscar en todos los sitios probables antes de que lo hagan esos franceses.
—Vives en mi casa, trabajas en mi fragua, ¿y no me has contado esto hasta ahora? —Jericó estaba molesto, pero no dejaba de observar mis querubines con curiosidad.
—He tratado de manteneros a ti y a Miriam al margen de todo ello. Es una pesadilla, no un privilegio. Pero ahora, si conoces túneles subterráneos, debes ayudarme a encontrarlos. Los franceses no se rendirán. Estamos en una carrera.
—No soy explorador sino herrero.
—Y yo soy un mero agente comercial atrapado en guerras remotas, no un soldado. A veces somos llamados a cosas, Jericó. Tú has sido llamado a ayudarme con esto.
—A encontrar el libro mágico de Moisés.
—De Tot, no de Moisés.
—Ya. A encontrar un libro escrito por un dios mítico, un falso ídolo.
—¡No! A impedir que la gente inapropiada (el renegado Rito Egipcio de la francmasonería) utilice su poder para el mal. —Mi frustración aumentaba porque sabía hasta qué punto parecía un loco.
—¿El Rito Egipcio?
—Ya recuerdas los rumores sobre ellos en Inglaterra, hermano —terció Miriam—. Una sociedad secreta, a la que se atribuían prácticas oscuras. Los otros masones los aborrecían.
—Sí, eso es cierto —confirmé—. Sospecho que el hombre que ha atacado a tu hermana es uno de ellos.
—Pero yo trabajo con hierro duro y fuego candente —protestó Jericó—. Cosas tangibles. No sé nada de la antigua Jerusalén, de túneles ocultos, de libros perdidos ni de masones renegados.
Hice una mueca. ¿Cómo podía reclutarlo?
—Pero sabemos que en esta ciudad hay un erudito que ha escudriñado los caminos antiguos —confesó Miriam.
—¿No te referirás al usurero?
—Es un estudioso del pasado, hermano.
—¿Un historiador? —los interrumpí. Sonaba a Enoc, quien me había ayudado en Egipto.
—Más bien un recaudador de impuestos mutilado, pero nadie sabe más sobre la historia de Jerusalén —admitió Jericó—. Miriam ha trabado amistad con él. Necesitamos faroles, picos, ayuda de Sidney Smith… y el consejo de Haim Farhi.
—¿Quién es ese? —pregunté alegremente, aliviado de que el quincallero quisiera ayudar.
—Un hombre que sabe más que nadie acerca de los buscadores de tesoros que te precedieron: los caballeros cristianos que pueden haberse adelantado a tu búsqueda.