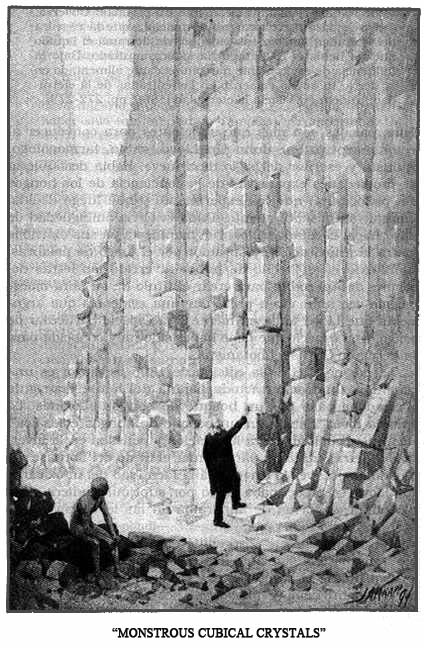
Una versión resumida de este ensayo apareció por primera vez en The Divine Mushroom Seeker, una colección de escritos de distintos autores presentada como tributo a la memoria de Gordon Wasson, compilada por Tom Riedlinger, publicada por Dioscorides Press, 1990.
No pueden quedar dudas de que la era moderna de la etnomicología comienza con la obra de Gordon y Valentina Wasson. El fallecido señor Wasson es el Abraham del renacimiento en la civilización occidental de la percepción de la presencia del hongo que otorga poderes chamánicos. Sin embargo, como ocurre con todos los pensadores innovadores, los Wasson tuvieron sus precursores. Antes de los Wasson estuvieron aquellos que tropezaron accidentalmente con el potencial visionario de los hongos. Sus experiencias, sus descubrimientos, no llegaron a ser causa pública ni disciplina académica. Muchos simplemente decidieron mantener en secreto lo que descubrían; una respuesta lógica en vista de los prejuicios de larga data que tiene la sociedad occidental contra estos hongos, prejuicios que se vieron fortalecidos por alarmantes informes sobre «intoxicación con hongos» que jamás reconocieron nada saludable sobre esa experiencia. Un buen ejemplo, que figura en Science, del 18 de setiembre de 1914, es el que da A. E. Merrill de la Universidad de Yale. Merrill describió los efectos alucinógenos de una ingestión accidental de Panaeolus papilionaceus en el condado de Oxford, Maine. Aunque la identificación del hongo pueda no haber sido correcta, es muy probable que los efectos descritos se debieran a la psilocibina. Robert Graves ofreció un resumen del incidente en su libro Comida para los Centauros:
El señor W. juntó alrededor de trescientos cincuenta gramos de hongos panaeolus papilionaceus y los fritó en manteca para comerlos junto con su sobrina. El efecto inmediato fue que ambos se sintieron un tanto achispados, y pronto el ambiente que los circundaba pareció cobrar colores brillantes, entre los que predominaba un verde vivido. Luego ambos sintieron un impulso irresistible de correr y saltar, lo que hicieron con gran hilaridad, riendo casi hasta el punto de la histeria por los comentarios ingeniosos que intercambiaban. … Cuando salieron de la casa para dar un paseo, perdieron toda noción del tiempo: un período prolongado parecía corto y viceversa; lo mismo con las distancias. … Los diseños del empapelado de las paredes parecían arrastrarse y trepar por todas partes, aunque al principio tenían sólo dos dimensiones; luego comenzaron a avanzar hacia él desde las paredes con movimientos extraños. El señor W. miró un ramo de rosas rojas grandes, todas del mismo tipo, que había sobre la mesa, y otro ramo que había sobre el escritorio. De pronto la habitación pareció llenarse de rosas de distintos tonos de rojo y de diferentes tamaños en ramos abundantes, coronas y guirnaldas.
El señor W. sintió un repentino fluir de sangre hacia la cabeza y se acostó. Luego se sucedió una ilusión de innumerables rostros repulsivos de todo tipo que se extendían en multitudes abarcando distancias infinitas, todos los cuales le hacían muecas horribles a gran velocidad y tenían el color de fuegos artificiales: rojos, púrpuras, verdes y amarillos intensos. (1960, pp. 277-78).
Sería realmente difícil que un voluntario utilizara hongos alucinógenos para defender abiertamente la bondad de tales efectos, incluso en el caso de una inspiración artística. En cambio, la tendencia fue que el hongo cognoscente se mantuviera en silencio.
Sin embargo algunos, según parece, descubrieron el modo de publicitar sin riesgos su familiaridad personal con los hongos psicoactivos. Hoy nos resulta de gran utilidad, en el campo intelectual más extenso que la etnomicología ha creado para sí misma, examinar a estos bravos futuristas del pasado que anticiparon lo que Gordon Wasson hizo explícito: la presencia de un poder espiritual estimulador residente en el hongo visionario, residente en la psilocibina.
Los Wasson reconocieron a algunos de estos «precursores literarios» en Hongos, Rusia e Historia. Uno fue Lewis Carroll, cuya obra de arte de 1865, Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, incluye una sección interesante en la que Alicia come trozos de un hongo que la hace encogerse y crecer alternadamente. Los Wasson observaron:
Todas las subsiguientes distorsiones de Alicia, soliviantadas por la dulce ironía de la imaginación de Lewis Carroll, retienen el aroma de las alucinaciones con hongos. ¿No resulta extraña la inclusión de este hongo en la historia de Alicia? ¿Qué fue lo que llevó al tranquilo catedrático de Oxford a referirse a un elemento tan elocuente, pero al mismo tiempo siniestro para los lectores principiantes, cuando hizo que su dama emprendiera el camino? ¿Extrajo este curioso espécimen de admirable e incluso temible erudición de alguna napa profunda de su conocimiento a medias consciente sobre las tradiciones? (1957, pp. 194-195).
La posibilidad de que Carroll pueda haber recurrido a una experiencia personal con hongos psicoactivos no es reconocida por los Wasson. En cambio, proceden a desarrollar de manera convincente la tesis de que Carroll obtuvo su inspiración por medio de una fuente distinta: Plain and Easy Account of British Fungi (Relato simple y fácil sobre los hongos británicos) de Mordecai Cooke (1962). Este libro incluye lo que los Wasson denominan «relatos atemorizantes de los korjaks que ingerían amanita» en Siberia, los cuales, después de ingerir este hongo (Amanita muscaria), experimentaban «impresiones erróneas de tamaño y distancia» entre otros efectos psicoactivos.
Es interesante destacar que los Wasson ignoraban una parte importante de evidencia que refuerza considerablemente la tesis que ellos proponen. Aparece al comienzo de la escena en la cual Alicia descubre el hongo mágico:
Había un hongo grande que crecía cerca de Alicia, casi de la misma altura que ella, y, una vez que lo hubo observado por debajo y por ambos lados y por detrás, se le ocurrió mirar para ver qué había encima del hongo.
Alicia se estiró en puntas de pie, y atisbo por sobre el borde del hongo, y sus ojos se encontraron de inmediato con los ojos de una gran oruga azul, que estaba sentada arriba del hongo, con los brazos cruzados, fumando con tranquilidad una larga pipa turca sin advertir la presencia de Alicia ni de ninguna otra cosa (Carroll, 1960, p. 66).
En la época en que los Wasson escribieron Hongos, Rusia e Historia, no conocían otro libro más importante: The Seven Sisters of Sleep (Las siete hermanas del sueño) (1852) de Mordecai Cooke, que discutía sobre las siete variedades principales de sustancias psicoactivas. Incluidas en estas sustancias están el Amanita muscaria y el cannabis, unidos por Carroll en una imagen sorprendente de una oruga que fuma una pipa turca repantingada sobre un hongo con propiedades mágicas.
También en Hongos, Rusia e Historia, los Wasson reconocieron una interesante historia sobre hongos psicoactivos escrita por H. G. Wells a fines del siglo diecinueve. «El píleo púrpura» cuenta la historia ostensiblemente ficticia de un tal señor Coombes, un hombre sumiso y dominado por su mujer que intenta matarse ingiriendo lo que él piensa que es un hongo venenoso que encuentra en el bosque. Este hongo, escribe Wells, es «de un color púrpura de aspecto particularmente venenoso: delgado, brillante y emite un aroma acre» (1966, pp. 191-200). Cuando Coombes lo parte, la carnosidad interior de color blanco cremoso cambia «como por arte de magia en el transcurso de diez segundos hasta quedar de un color amarillo verdoso». Tiene un sabor tan agrio que Coombes casi lo escupe. En cuestión de minutos, el pulso de Coombes comienza a acelerarse y experimenta una sensación de cosquilleo en los dedos de la mano y de los pies. Entonces, antes de que pueda recoger más píleos de un grupo que divisa a cierta distancia, Coombes cae bajo los efectos totales del hongo. El hongo induce un fuerte cambio en la psicología de Coombes durante varias horas, transformándolo en un verdadero león. Se apresura por regresar a su casa, cantando y bailando alegremente, para enfrentarse con su esposa. El relato dice que cuando ingresa en la casa tiene los ojos «anormalmente grandes y brillantes». Después de ahuyentar al espantado amante de su esposa y de ganarse para siempre el respeto de ella, cae en un «sueño profundo y reparador».
Los Wasson aclaran, en el análisis que hacen del cuento de Wells, que Coombes no había ingerido Amanita muscaria. En cambio, concluyen, Wells había «resuelto las exigencias de una trama determinada mediante la invención del hongo necesario» (1957, pp. 50-51). No sugieren, y aparentemente nunca consideraron, que el píleo púrpura de Wells puede haber sido un hongo Psilocybe levemente disimulado. Igual que el Psilocybe, este hongo cambia de color cuando se lo parte; tiene un sabor muy agrio cuando se lo ingiere crudo; suele crecer en grupos: en seguida produce profundos efectos psicológicos y somáticos, incluyendo dilatación de las pupilas, e induce un sueño profundo como un efecto posterior. También vale la pena notar que Wasson, más adelante, en 1978, concedió gran importancia al color púrpura de un hongo psicoactivo en The Road to Eleusis: Unveiling the Secret of the Mysteries (El camino hacia Eleusis: Revelación del secreto de los Misterios), donde él y los coautores Albert Hofmann y Carl A. P. Ruck sostuvieron convincentemente que la tinta sacramental bebida en Eleusis contenía el hongo psicoactivo Claviceps purpurea. Según ellos, el color púrpura de las vestimentas de los sacerdotes que presidían los misterios era idéntico, y por lo tanto emblemático, a este hongo, que crece en toda Europa.
¿Es posible que Wells conociera personalmente los efectos del Psilocybe, Claviceps, o de alguna otra especie de hongo alucinógeno? Algunos otros personajes de sus cuentos parecen expresarse con una percepción que bien puede haber derivado de tal experiencia. En «La historia de Plattner», por ejemplo, el personaje del título se encuentra transportado a un «Otro-mundo» espectral y alucinatorio que tiene un sol verde, donde los lados izquierdo y derecho del cuerpo quedan transpuestos. La iluminación verde es coherente con la experiencia antes citada de Graves sobre el señor W., que relató que «el ambiente que lo circundaba pareció cobrar colores brillantes, entre los que predominaba un verde vívido» cuando comió lo que se dijo que eran hongos Panaeolus papilionaceus. La transposición del cuerpo de Plattner evoca una de las aventuras de Alicia «a través del espejo», dado que los espejos producen una transposición similar; las teorías modernas dicen que los alucinógenos cambian el énfasis de la reflexión cerebral de izquierda a derecha. Es también interesante notar que este «Otro-mundo» coexiste con el nuestro y podemos acceder a él cuando nuestras percepciones se intensifican. «Parece bastante posible», escribió Wells, «que las personas que tienen una vista extraordinariamente aguzada puedan vislumbrar ocasionalmente este curioso Otro-mundo que nos rodea» (1966, pp. 141-157). Otro cuento de Wells, «El acelerador nuevo», cuenta la historia de un hombre que toma una droga que acelera su metabolismo hasta un grado tal que el mundo que lo rodea parece detenerse. La impresión de «parar el mundo» es otro efecto que producen los alucinógenos, aunque Wells lo compara en cambio con el efecto del óxido nitroso: «Conoces esa inexistencia vacía en la que uno cae cuando ha tomado ‘gas’», dice el protagonista. «Durante un intervalo indefinido fue lo que me sucedió» (pp. 165-176). La posibilidad de que Wells experimentara con sustancias psicoactivas es, por lo tanto, válida.
Un caso más contundente todavía es el de John Uri Lloyd, contemporáneo de Wells, que casi con seguridad conoció personalmente la psicoactividad de los hongos con contenido de psilocibina. La primera fecha de publicación de su criptodiscurso sobre la psilocibina, Etidorhpa, es 1895, casi sesenta años antes del primer viaje que hicieron los Wasson a Huatla.
Existe una gran evidencia, tanto circunstancial como prima facie, de que Lloyd experimentó la intoxicación con psilocibina. Lloyd era un personaje de fin de siglo: un químico farmacéutico reconocido y hombre apasionado por la literatura y la especulación sobre el ocultismo. Según Neal Wilgas, autor de la introducción a las dos ediciones posteriores de Etidorhpa (1976, 1978)[3], Lloyd había nacido en West Bloomfield, Nueva York, el 19 de abril de 1849. Era el hijo mayor de un ingeniero civil y de una descendiente del gobernador John Webster de Massachusetts. Su familia se mudó a Kentucky y luego a Cincinnati. Fue allí, a los quince años de edad, que John Uri Lloyd se inició en los conocimientos del comercio de drogas. Llegó a ser el gerente de laboratorio de una firma y luego pasó a ser socio de la compañía. Lloyd y sus hermanos publicaban un diario quincenal, Drugs and Medicine of North America (Drogas y medicamentos de América del Norte). Luego participaría en la fundación de la Biblioteca Lloyd de Botánica y Farmacia. Hasta hoy, en el campo de la fitoquímica, la preeminencia del diario Lloydia es testamento de la pasión de los hermanos Lloyd por la farmacología y la farmacognosia.
Cierta fuente describe al hermano de John Uri, Curtis Gates Lloyd, como uno de los botanistas en hongos más importantes de la época. C. G. Lloyd hizo recolecciones extensivas de hongos en los estados del Golfo y del Sur: pueden caber pocas dudas de que si una especie de hongo tal como el Stropharia cubensis estaba presente en esos lugares incluso en una fracción de la frecuencia con que crecen hoy en día, Curtís Gates Lloyd la habría recolectado y la habría estudiado. Las colecciones de especímenes recolectados por Lloyd depositados en el Instituto Smithsoniano llegan a varios miles. Tal vez si se examinaran esas colecciones se pudieran encontrar especímenes de hongos psicoactivos y notas al respecto.
En cualquier caso, resulta claro que la excéntrica novela de ultratumba de John Uri Lloyd, Etidorhpa, fue para él una especie de laberinto en cuyo centro quiso colocar la apoteosis que él mismo había experimentado personalmente en sus propias peregrinaciones hacia el reino de los hongos gigantes. Durante cuarenta y una páginas (desde la página 235 hasta la página 276 en la edición de 1895, impresa por el propio autor), Lloyd delira. Nos brinda no sólo los detalles de su encuentro con la anagramática diosa madre Etidorpha (es «Aphrodite» [Afrodita] al revés), sino también una teoría del tiempo que ostenta la huella inconfundible de la philosophe del hongo. Al final de siete capítulos dedicados a la clásica iniciación psicopómpica vía hongos visionarios, Lloyd pone una nota al pie que revela su secreto:
Si, en el curso de la experimentación, el químico tropezara con un compuesto que sólo en ciertos trazos sometiera su mente y dominara su lapicera para registrar ideas aparentemente tan extravagantes como las que ocurren en las alucinaciones aquí descritas, o para armar oraciones de palabras desconocidas bajo condiciones normales, y ajenas a su habilidad natural, y sin embargo él no supiera hasta dónde puede llegar una droga tal, ¿no sería su responsabilidad ocultar a otros este descubrimiento, negarle a la humanidad la existencia de un fruto tan nocivo del arte del químico o del farmacéutico? Beber uno o dos sorbos de un líquido tan potente y luego escribir frases que cuenten la historia de su poder, no puede resultar perjudicial para un individuo precavido, pero la humanidad en conjunto no tendrá que poseer jamás una esencia tan penetrante. Bastará dar a conocer un intoxicante de esta naturaleza para que comience a fermentar en la sangre de la humanidad, y tal vez se transmita de alma en alma, hasta que, antes de que el mundo esté alertado sobre sus posibles resultados, la potencia cada vez mayor tomará un ímpetu tal que podrá destruir, o envilecer, nuestra civilización, e incluso podrá exterminar la especie humana (1895, p. 276).
¿Y cuáles son las ideas y alucinaciones extravagantes de las que John Uri Lloyd quiere hablar? Al final del capítulo 23, se le pide al héroe de Etidorhpa que beba el jugo de «un hongo peculiar». El guía de nuestro héroe no se anda con rodeos: «Dijo una sola palabra: ‘Bebe’, y yo hice lo que se me pedía». Los tres capítulos siguientes son un monólogo virtual sobre los métodos de intoxicación conocidos por la humanidad del mundo entero y de toda la historia. Se representa gráficamente el horror de ebriedad y la afición a las drogas, que llega a un clímax en el capítulo 39: «Entre borrachos». Si estos capítulos son la infernal experiencia obligatoria de una narración del siglo diecinueve, entonces el capítulo 40 es la apoteosis paradisiaca. Es también el clímax del libro y contiene el incidente en el cual el héroe se confronta con Etidorhpa. En efecto, en este capítulo se vuelca la estela de su retrato. La aparición de Etidorhpa y su corte hacen estallar una cascada de florida (y psicodélica) prosa victoriana:
¿Puede algún hombre que posea los datos de mis experiencias pasadas haber predicho una escena tal? Nunca antes había aparecido la forma de una mujer, nunca antes había recibido la insinuación de que el bello sexo habitaba estos cuartos silenciosos. Ahora, de las figuras grotescas y de los gritos horribles de los anteriores ocupantes de esta misma caverna, la escena cambió para convertirse en una concepción de la belleza y de lo artístico, así como tal vez un espíritu poético evolucione y se transforme en un sueño extravagante de una tierra celestial de hadas. Miré hacia arriba: el inmenso aposento estaba cubierto de colores brillantes, las rocas brutas habían desaparecido, el domo de aquel arco vasto, que llegaba a una altura inconmensurable, estaba decorado con todos los colores del arcoíris. Banderas y gallardetes se agitaban con las brisas que también movían las vestiduras de la comitiva angélica que me rodeaba, pero que yo no lograba percibir.
La banda de espíritus o figuras de hadas llegaron hasta las rocas a mis pies, pero yo no supe cuánto tiempo les llevó hacerlo: puede haber sido un segundo, y puede haber sido una eternidad. Tampoco me importaba. Un único momento de existencia como el que experimenté, parecía valer siglos de cualquier otro placer (1895, p. 253).
Inmediatamente después de la aparición de la diosa se restablece el tema del sufrimiento y del terror a medida que el héroe se imagina perdido y vagando durante días en un páramo árido, al principio atormentado por el sol, luego congelado por su ausencia. Cuando esta alucinación se desvanece:
La escena del hielo se disolvió, la figura de mí mismo envuelta en hielo se desvaneció de mi vista, y la arena se disipó en la nada, y con mi cuerpo natural, y en mi condición normal, me encontré de vuelta en la caverna terrenal, sobre mis rodillas, junto al curioso hongo invertido, cuya fruta yo había comido en obediencia a las directivas de mi guía (1895, p. 270).
Al comienzo del capítulo 42, el héroe discute con su guía en relación con la naturaleza de lo que acaba de experimentar. Primero habla el psicopompo:
—Has ingerido el hongo narcótico; estuviste intoxicado.
—No —le respondí—. He atravesado tus cavernas malditas y he llegado hasta el infierno que está más allá. En la travesía fui consumido por la maldición eterna, experimenté un paraíso de delicias y también una eternidad de miseria.
—Por el contrario, el tiempo que ha transcurrido desde que bebiste el contenido líquido de ese fruto del hongo ha sido sólo el que te permitió caer de rodillas. Ingeriste el licor cuando te di la cáscara que sirve de recipiente; caíste de rodillas e instantáneamente despertaste. Observa, —dijo—: para corroborar mi afirmación, que la cáscara del fruto del hongo a tus pies todavía derrama el líquido que no bebiste. El tiempo ha sido aniquilado. Bajo la influencia de este potente narcointoxicante alimentado en la tierra, tu sueño comenzó en las entrañas de la eternidad; tu no ingresaste a la eternidad (1895, pp. 272-273).
Estos pasajes son más que suficientes para convencer al lector receptivo que John Uri Lloyd, sabio, farmacólogo, ocultista y escritor del siglo diecinueve, había descubierto las propiedades expansivas de la conciencia de los hongos con psilocibina, que los experimentó y que luego decidió suprimir su descubrimiento. Dada la obvia ambigüedad de Lloyd hacia el estado visionario, manifiesta en sus diatribas contra la intoxicación, y su amor por el juego de palabras, manifiesto en el hecho de haber invertido las letras del nombre de Aphrodite para crear el título de su obra maestra, me veo animado a presentar una evidencia que argumenta que Lloyd tenía en mente una especie particular de hongo, una especie que debe haber sido muy conocida para su hermano Curtís, el botanista.
La página 116 de la edición de 1895 del autor es una magnífica ilustración a toda página del héroe y su guía abriéndose paso por un bosque de hongos enormes. La leyenda dice: «Estuve en un bosque de hongos colosales». Mientras examinaba esta ilustración y pensaba en la inversión de letras utilizada para formar el título del libro, se me ocurrió que tal vez la clave para la identidad del intoxicante que Lloyd se preocupaba tanto por suprimir pudiera estar escondida en forma de anagrama en las leyendas de las ilustraciones a toda página.
«Si así fuera», me sorprendió el pensamiento espontáneo, «entonces la siguiente ilustración a toda página quizás incluya una leyenda que pueda ser manipulada para obtener el nombre de la fuente secreta del intoxicante».
Esa ilustración (página siguiente) vuelve a mostrar al héroe y a su guía, esta vez examinando el frente de un barranco rocoso de un mineral cristalino. La leyenda dice: «Monstruous Cubical Crystals» (Cristales Cúbicos Monstruosos). La manipulación anagramática se hace innecesaria. De la leyenda misma sobresalen los grupos de letras STRO CUB para quien se interese por la etnomicología. ¡Stropharia cubensis es la especie que cuenta con las mayores probabilidades de haber sido conocida por los botánicos Lloyd!
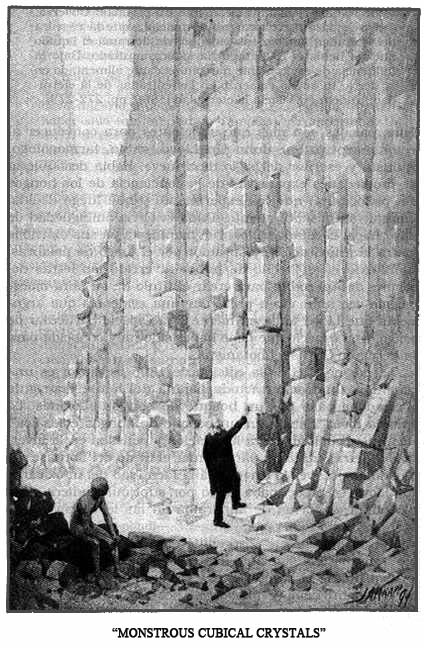
¿Quiere decir esto que el misterio ha sido resuelto? ¿Que todas las piezas caen justamente en su lugar? Muy por el contrario. La especie Stropharia cubensis no fue denominada hasta que el botanista Earle la descubrió en Cuba en 1906. ¡Nueve años después de la primera publicación de Etidorhpa!
¿Estamos frente a un ejemplo de visión profética, o frente a una coincidencia exorbitantemente improbable? ¿O es que una investigación probaría que los hermanos Lloyd conocían el trabajo de Earle, sabían incluso el nombre que este propondría para una nueva especie de hongo que floreciera en las praderas de América del Sur y las Islas Caribeñas? Es la clase de misterio que obsesiona a los investigadores del campo de la micología, la clase de misterio que Gordon Wasson adoraba.
El interés de Wasson por Lloyd es un hecho probado, aunque Wasson, hasta donde sé, jamás escribió sobre él en sus libros. Hay un archivo en la Colección Etnomicológica de Valentina y Gordon Wasson en el Museo Botánico de Harvard en el cual Wasson guardó recortes de diarios, cartas, notas y otra información para una segunda edición de Hongos, Rusia e Historia que nunca se materializó. En éste archivo hay una carta de un señor Bernard Lentz fechada el 16 de mayo de 1957, que le recomienda a Wasson que lea Etidorhpa. En el archivo también hay una copia de la respuesta de Wasson, fechada el 4 de junio de 1957. En parte dice: «Trataré de encargarme de hacerlo, cuando tenga tiempo. John Uri Lloyd… un nombre muy conocido». Años después, en los comentarios previos para el catálogo de una librería, Wasson (1979) escribió lo siguiente:
Hay en él [el catálogo] un elemento que me interesa en especial: Etidorhpa («Aphrodite» escrita al revés), de J. U. Lloyd, una novela extraña, o mejor una fantasía, publicada por primera vez en 1895, una novela que Micael Horowitz (el catalogador) calificó adecuadamente como un cuento sobre los hongos psicoactivos. ¿De dónde provinieron las ideas de Lloyd? Debe haber hecho una lectura minuciosa de Scatologic Rites of All Nations [Ritos escatológicos de todas las naciones] del Capitán John G. Bourke, publicado en 1891, la inmensa y sorprendente colección de material escatológico. Queda claro que los hongos de Lloyd no son Amanita muscaria. ¿Tenía una copia del más extraordinario de todos los libros entogénicos, escrito por el famoso micólogo inglés M. C. Cooke, Las siete hermanas del sueño, un libro al que Cooke jamás volvió a referirse en sus escritos posteriores sobre micología? ¡Un verdadero manual de drogas psicoactivas, publicado hace casi 120 años! Tampoco fue incluido en la bibliografía de sus obras publicada luego de su muerte. ¿Cómo hizo Lloyd para dar con esta fantasía sobre los hongos? ¿Existirá en nuestra sociedad un recuerdo latente sobre la ingestión de hongos que se practicaba hace muchísimo tiempo, un recuerdo subliminal que aflora en la narración de Lloyd y también en Alicia en el País de las Maravillas? Las sugerentes formas y el delicado cambio de color de los hongos, su repentina aparición y desaparición, la infinita diversidad de aromas, uno para cada especie… todo habla de una mitología sobre los hongos que queda comprobada, cuando se la conoce, por la apremiante potencia entogénica que reside en muchos de ellos (1979, p. 6).
Nuevamente, como con Carroll y Wells, Wasson tampoco admite la posibilidad de que las percepciones de Lloyd estuvieran basadas en la experiencia personal. Pero tampoco la descarta. Entonces, el tema queda todavía a ser resuelto por una nueva generación de etnomicólogos… o de arqueólogos literarios.
Finalmente, pasamos a una obra del siglo veinte omitida por Wasson. En la edición de mayo de 1915 del Irish Ecclestical Record, aparece un artículo, escrito por un tal A. Newman, titulado «Señor entre los hongos». Este artículo pretende ser la evocación no novelada de una persona conocida del autor. «Señor entre los hongos» fue reimpreso en 1917, como un artículo más entre varios, en un libro titulado Unknown Inmortals - In the Northern City of Success (Inmortales desconocidos - En la Ciudad Nórdica del Éxito), escrito por un tal Herbert Moore Pim, aparentemente un ensayista y periodista poco conocido de la época. En el prefacio, Pim agradece a los editores del Irish Ecclestical Record por el permiso otorgado para la reimpresión de «Señor», por lo que podemos estar seguros de que Pim es A. Newman[4].
A pesar de que los hongos descritos en «Señor» no son manifiestamente psicoactivos (excepto, tal vez, como fetiches), la historia es relevante para nuestra exposición por ser (1) el registro de una persona que tiene aprecio por los hongos en escala cósmica y (2) el primer ejemplo conocido sobre un culto moderno de consumidores de hongos. Pim dice en el prefacio:
El prototipo de «Señor entre los hongos» está vivo y es un hombre próspero. Se trata de una persona absolutamente asombrosa, un hombre de fortuna considerable que, según creo, estuvo internado en un asilo en distintas ocasiones. Maneja un negocio importante durante el día: pero se lo puede encontrar a las cuatro o cinco de la mañana irradiando un haz de luz brillante y obligando a que varios hombres permanezcan en el frío de la calle contra su voluntad. El cerebro le trabaja con tal rapidez que ha elaborado un idioma propio, por medio del cual le presenta al oyente sólo las ideas absolutamente esenciales. He visto a hombres calmos enfurecer de repente cuando en discusión con mi modelo simplemente perdían la cabeza.
En «Señor» lo presento tal cual es, excepto en lo que se refiere a la descripción física. Aparte de esto, no hay nada exagerado, y el debate entre «Señor» y los miembros del comité es todo lo exacta que puede ser la descripción de un debate tal. Allí verán a mi modelo y su método (1917, p. 604).
«Señor entre los hongos» es un recuerdo sobre una personalidad extraordinaria, podríamos decir una personalidad obsesionada, que fuera internada en un asilo a causa de sus ideas poco comunes en relación con los hongos. En la obra, Señor afirma estar sano ante el comité de descargo del asilo donde reside. Pero antes que eso, Pim nos informa sobre la extraordinaria filosofía, e historia de su modelo, como él lo llama:
Fue aquí que Señor aprendió cómo persuadir al hongo para que creciera: y fue aquí que durante muchos días trabajó afanosamente sin que nadie lo viera, adecuadamente vestido de negro, con el corazón débil y el bolsillo bastante debilitado. Y en uno de aquellos primeros días frescos de actividad, incluso encontró tiempo para imprimir su teoría en otros, como una medicina que se recibe en dosis pequeñas, mientras que el que la suministra se queda con algo, aunque sea con la botella. Y así sucedió que, en muy poco tiempo, se generó una compañía respetuosa de creyentes.
«¡Qué grande, en verdad», exclamaba Señor, «es el hongo! Ha reclamado el mundo entero como su hábitat, y cuando el hombre erige sus ciudades de piedra el hongo pide que incluso en el corazón de las ciudades se le conceda un espacio donde poder expresarse en silencio».
El mundo mismo estaba sujeto a consideración. Ya que de inmediato clavó las garras en su propio estómago, donde Señor y sus discípulos digerían sabiduría, y exigió conocer los motivos de la apreciación estética de un producto cuyo único interés residía en su valor comercial.
Huelga decir que se llevó a cabo una reunión, de conclusión previsible:
¿Y quién puede olvidar la sonrisa genial y superior que se dibujó en el rostro de los jueces? ¡El hongo era la excepción todopoderosa! Así de simple. ¿Quién podía dudarlo? Pero para aquellos que así lo creían, el porvenir estaba asegurado.
—¿Pero entonces —exclamó Señor— cómo podré avanzar en mi investigación?
Le aseguraron con amabilidad que, aun cuando habitara extramuros tendría «todas las facilidades», «un amplio campo de acción» y que, por sobre todo, podría tener la esperanza de recuperarse.
—¿Pero con qué objetivo? —interrumpió.
—Para que logre usted estar en armonía con la mayoría —le explicaron.
—¡Pero la mayoría en este lugar son los hongos! El hombre, su juguete, no está en ningún lugar. ¡Él es el que está extramuros! (1915, p. 590)
Señor, un virtual prisionero, pasa sus días en el asilo contemplando la ironía de su situación y finalmente traza un plan de escape. Sus meditaciones en el asilo giran alrededor de un único tema:
Con su conocimiento sobre el hongo él era todopoderoso. Detrás del material que atestiguaba una excepción sumamente fuerte, estaba la energía mental que conducía y guiaba, dilatada y conquistada. Y en el hongo mismo había unidad sin contacto. El hongo era, en verdad, un cuerpo gigantesco arrancado y diseminado sobre la tierra. Estaba el hongo del pelo. Estaba aquel que, por su forma, probaba con claridad la existencia del cerebro. Había una forma que no dejaba dudas de que el huevo era el origen de aquello que contenía. Estaba la manifestación de aquello que genera. Y había un crecimiento que pertenecía a los animales inferiores. Había además muchas otras cosas; los ojos como estrellas, de los que el sol y la luna obtenían su luminosidad; las grandes masas de cuerpo y limbo; los dedos y las facciones; la boca que devoraba. Estaba el guerrero de cuyas heridas podía brotar sangre. Estaban aquellos que indicaban la estructura celular del cuerpo humano, y en verdad de todas las cosas vivientes.
Y sin embargo todo esto era incalculablemente fuerte, y todo estaba inexplicablemente unido. (1915, p. 592).
Finalmente Señor efectúa un escape arriesgado, ayudado por el hongo. Luego se nos hace saber en una nota al pie:
Vivió durante un tiempo bajo la protección del cuidador de un vivero, que se había convertido en un creyente tan entusiasta en la doctrina del Hongo que llegó a pintar todos los vidrios de los invernaderos con un fluido negro que no permitía el paso de la luz, y se dedicó a cultivar hongos de manera reverencial. Ya habían desarrollado un culto primitivo cuando Señor fue devuelto a sus seguidores. Tengo razones para creer que él se preparaba para estimular esto, y en algunos aspectos para modificarlo. Pero el mundo interfirió. Ante mí tengo un diario que registra ataques frecuentes a los invernaderos, y se hacen referencias a grupos de búsqueda organizados por el asilo. No me es posible rastrear la compra de un velero por parte del cuidador del vivero, y el embarque de Señor y sus seguidores en ese barco, cuya bodega contenía ladrillos de esporas de hongos. Después de eso no tengo otra evidencia confiable (1915, p. 605).
Aparte de la fecha tan cercana en que fue escrito, lo que hace tan interesante a «Señor entre los hongos» es que pretende ser un relato basado en hechos reales de un grupo de personas conocedoras del poder de transformación del hongo y reunidas alrededor de un líder y de un conjunto de prácticas de culto. Resulta difícil creer que Pim pudiera otorgarle un papel filosófico tan importante a los hongos de no haber conocido la experiencia visionaria impartida por las especies con contenido de psilocibina.
Tal vez Pim había leído Etidorhpa. El libro fue muy popular en su época, e influyó nada menos que a un personaje como Howard Phillips Lovecraft, el inventor de la ciencia ficción de «horror cósmico» y del mito Chthulu. Lovecraft hace referencia a Etidorhpa en el material contenido en sus Selected Letters (Cartas seleccionadas) y Marginalia, donde destaca, por ejemplo, que su visita a las Cavernas Infinitas de Virginia lo hizo pensar «por sobre todas las cosas, en aquella extraña y antigua novela Etidorhpa que cierta vez me prestaron en nuestro grupo Kleicomolo».
Para finalizar nos quedan varias preguntas sin responder: ¿Quién era el misterioso Señor y dónde y cómo descubrió las propiedades psicoactivas de los hongos? ¿Era Señor en verdad el mismo Herbert Moore Pim?[5] ¿Existen otros registros escritos en relación con esta carrera excepcional? ¿En qué asilo estuvo internado Señor? ¿Cuáles son los «diaríos» citados por Pim en los cuales se describen los ataques a los invernaderos del benefactor de Señor? Y por último, ¿qué pasó con Señor, sus escritos y sus discípulos?
Todas preguntas fascinantes, cuyas respuestas ayudarían a iluminar el verdadero estado de percepción de la psilocibina en la era anterior a Wasson.
Finalmente llegamos a la noción de los precursores coetáneos de Wasson, ya que ningún pensamiento prospera en un mundo desprovisto de reflexión. La influencia iniciática más obvia que tuvo Gordon Wasson en el tema de los hongos fue sin duda alguna su mujer, compañera y codescubridora Valentina:
De pronto, antes de que pudiera darme cuenta, mi novia me soltó la mano bruscamente y corrió a internarse en el bosque, exclamando de éxtasis. Había visto setas en crecimiento, muchos tipos de setas. Ella no veía algo así desde su estancia en Rusia, desde 1917. Deliraba de entusiasmo y comenzó a recoger setas a diestra y siniestra en su pollera. Desde el sendero la llamé, le advertí que no las recogiera: eran setas, le dije, y eran venenosas… Me porté como un perfecto tonto anglosajón frente a una ninfa del bosque sobre la que nunca antes había posado mis ojos (Wasson y otros, 1986, p. 17).
El curso de los estudios sobre los hongos que hicieron Valentina y Gordon Wasson recibió la influencia de Robert Graves, citado anteriormente. Graves habla de Wasson en varios ensayos publicados juntos bajo el nombre de Difficult Questions, Easy Answers (Preguntas difíciles, respuestas fáciles). En uno de estos ensayos, «Los dos nacimientos de Dionisio», Graves escribe:
Wasson comenzó su carrera como periodista sin haber cursado estudios universitarios (lo que tal vez explique la preservación de su genio), llegó a ser periodista en Wall Street, fue contratado por J. P. Morgan & Co. como corresponsal de prensa y pronto ascendió a vicepresidente cuando se comprobó que podía manejar el negocio de manera extraordinaria. Algo similar ocurrió con su segunda profesión: comenzó como micólogo amateur y desde entonces se ha convertido en el fundador reconocido de una nueva ciencia inmensamente importante, la etnomicología. Cada vez que recojo nuevos hongos desconocidos, como suele suceder, se los envío a él para que los clasifique. Fue una pequeña información casual que le hice llegar a comienzos de la década del cincuenta lo que lo impulsó a investigar los oráculos de hongos de México (1964, pp. 108-9).
Las obras de Robert Graves sobre hongos, poesía y mitología merecen un público más extenso. Sus pensamientos corrían por un cauce paralelo a los de Wasson, y cada uno de ellos iluminaba al otro. Los libros Comida para los Centauros y Preguntas difíciles, respuestas fáciles de Graves abundan en pensamientos e imágenes que apuntan a la comprensión de la experiencia psicodélica.
La última frase de Graves antes citada es fascinante: «Fue una pequeña información casual que le hice llegar a comienzos de la década del cincuenta lo que lo impulsó a investigar los oráculos de hongos de México». Graves se refiere como al pasar al incidente crucial para el redescubrimiento que hizo la civilización occidental del éxtasis visionario por medio de la psilocibina. Uno no puede menos que preguntarse dónde es que Robert Graves habrá recogido esta «pequeña información casual». Por mera casualidad di con un pasaje en una fuente incierta que tal vez arroje luz sobre esto.
Al exponer las técnicas sufíes del juego de palabras, Idris Shah en su libro The Sufis (Los Sufíes) hace los siguientes comentarios:
La palabra árabe que significa hongo alucinógeno proviene de la raíz GHRB. Las palabras derivadas de la raíz GHRB indican un conocimiento de la extraña influencia de los hongos alucinógenos (1964, p. 129).
Shah prosigue con la cita del sufí extático Mast Qalandar. Después de analizar el texto, Shah concluye:
El uso de estas palabras, aunque no incorrecto, es tan poco corriente (porque suele haber una palabra convencional más adecuada en tal contexto) que no cabe absolutamente ninguna duda de que se pretende transmitir un mensaje en el sentido de que los alucinógenos químicos derivados de los hongos proporcionan una experiencia innegable pero espuria (1964, p. 129).
En el mundo de la etnomicología resultaría muy interesante tener noticias sobre un culto al hongo, de origen árabe o sufí, antiguo o moderno. Shah niega la posibilidad de que los sufíes consumieran hongos, pero su misma negación es el primer ejemplo en el que veo sugerir algo de esa naturaleza. En realidad, el caballero protesta en demasía. Algo en todo esto me trajo a la memoria un pasaje del ensayo de Graves titulado «Los dos nacimientos de Dionisio» mencionado anteriormente, donde menciona explícitamente su propio conocimiento de Stropharia:
[Wasson] con su mujer rusa, me había hecho saber que el Stropharia, un hongo pequeño [sic] que crecía en el estiércol de las vacas, posee prácticamente las mismas propiedades, y me he enterado a través de comentarios que este hongo ya se utilizaba con propósitos sagrados en la India, donde crecía en el estiércol de las vacas sagradas (1964, p. 107).
Yo creo que Graves se enteró sobre los hongos por medio de Idris Shah. De hecho, la introducción al libro de Shah, Los Sufíes, está escrita por Robert Graves. En cierto punto Graves dice: «Le escribí a Idris Shah y él me contestó» (1964, p. xiii). En otro lugar destaca, hablando de un emblema: «Idris Shah Sayed me ha explicado este simbolismo» (1964, p. xv).
Resulta que Idris Shah Sayed pertenece a la línea de los últimos descendientes varones del Profeta Mohammed, y que heredó los misterios secretos de los Califas, sus ancestros. Es, en verdad, un Gran Jeque de los Tariqa sufíes.
Este es entonces el punto donde finalizar con esta reminiscencia ilustrada, ya que hemos demostrado seriamente pero con entusiasmo que nuestros queridos Valentina y Gordon Wasson, cuando viajaron a México en busca de los hongos mágicos, tal vez estuvieran guiados por un indicio comunicado a un poeta irlandés por un biznieto de Mohammed. De este modo los Wasson otorgaron sentido a los descubrimientos hechos por John Uri Lloyd y Herbert Moore Pim, que de lo contrario habrían resultado prematuros e incomprensibles. Y por sobre todas las cosas: de este modo los Wasson otorgaron la psilocibina al mundo moderno.