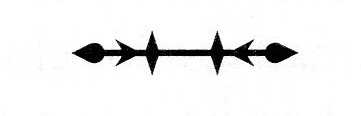
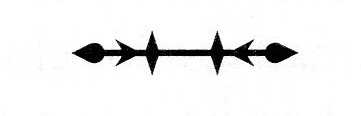
Podia reconocer el camino por su trazado (dos curvas seguidas, un grupo de cuatro eucaliptos en la segunda curva, una larguísima bajada que a él le gustaba cuando andaba en bicicleta), pero hubiera resultado irreconocible de haber tenido como referencia las construcciones. En «su» tiempo era una calle de tierra que a partir de siete u ocho cuadras de la iglesia tenía cada tanto una casa y, después de diez cuadras, algunas quintas y enseguida campo. Lo que veía ahora era una avenida de asfalto, con altas luces en los costados y cantidad de casas. También alguna sorpresa en sentido contrario: la gran panadería que ocupaba media cuadra antes de la primera curva, que había sido construida el año anterior, ahora lucía derruida, como si tuviera (¡y sí, tenía!) como cuarenta años.
Al fin se terminaron las casas y caminó varias cuadras por el camino, que volvía a ser de tierra y tenía a sus lados solo terrenos baldíos. Subió trabajosamente la loma que seguía a la bajada y allí, cuando llegó a la parte más alta, vio aquel caserón adonde lo habían conducido los chicos un rato antes, o cuarenta años antes, como se prefiera.
El aspecto era de abandono, y el terreno que circundaba a la casa estaba plagado de yuyos y cardos altísimos, que el chico supo valorar porque podría acercarse caminando agachado y ocultándose detrás de ellos. Así fue avanzando, en zigzag, sin dejar de mirar la casa de tanto en tanto, hasta que tras uno de esos movimientos sintió una mano en su hombro y se estremeció del susto.
—¿Sos Liborio? —escuchó que le preguntaban.
Él se dio vuelta lentamente, temblando.
—¡Sí, es! —dijeron a la vez Matías Elias Díaz e Irene René Levene.
—Como no te encontramos en la vereda de la escuela ni en ningún lado, se nos ocurrió que vendrías acá, para poder regresar a tu época.
—Tranquilo —le dijo Irene, al ver que Peter parecía asustado—. Vinimos a ayudarte.
—Gracias. Pero me llamo…
Con un palo, Matías se animó a empujar la puerta, que cedió lentamente. Un escritor necesitado de ponerles los pelos de punta a sus lectores hubiera comparado el chirrido de los goznes con los aullidos que con sus últimas fuerzas profiere un degollado. En el interior había una espesa oscuridad y un fétido olor a encierro. Matías, parado en el vano de la puerta, tardó en adecuar la vista. Se escuchó un ruido como de ratas o algún otro bicho que buscaba resguardo en algún agujero entre los podridos listones de madera del piso. Peter empujó suavemente a Matías y pasó al interior.
—¡El baúl! —dijeron los tres.
—No está… —agregó Matías dirigiéndose a Irene.
—¡Dios mío! —dijo Irene—. No puede ser.
Peter abrió con dificultad el postigo de una ventana y con el ambiente un poco más iluminado pudieron registrar la casa en detalle. Telarañas, polvo, muebles desvencijados, el horrible cuadro de una familia que miraba al frente con sus ojos espectrales y la ausencia del baúl en el sector de la sala donde recordaban perfectamente que había estado.