
Eliot subió a la octava planta, donde varios hombres fornidos uniformados de gris estaban quitando la moqueta.
—¿Qué diablos?
—Ah, Eliot —lo saludó Yeats. Tenía un trapo blanco en la mano y se limpiaba el sudor de la nuca. Su camisa tenía manchas de humedad en las axilas. Eliot nunca le había visto ni tan siquiera respirando agitadamente, así que aquello resultaba desconcertante—. Hemos sufrido un pequeño altercado.
—Los delegados se han marchado. Pensaron que iba usted a volar la casa.
—¿De verdad? Es una organización benéfica a favor de los niños.
Eliot se apartó para dejar pasar a un hombre que iba cargado con una alfombra. En las paredes se distinguían algunas salpicaduras. Gotas oscuras como de llovizna.
—Le estoy preguntando a usted —dijo—, ¿qué diablos?
—Woolf ha vuelto.
Eliot no dijo nada, porque imaginó que se trataba de una broma.
—Mira —le dijo Yeats, señalando una mancha oscura en la moqueta—. Eso es de Frost.
—Le dije que no estaba muerta.
—Sí, lo hiciste.
—Pedí más tiempo. ¡Jesús! ¿Ha matado a Frost?
—En esencia —repuso Yeats—. También a unos cuantos más.
—¿Cómo lo hizo?
Yeats continuó secándose la nuca con el trapo. Había algo raro en su comportamiento, una especie de satisfacción que Eliot no podía comprender. Se le acercaron varios empleados de mantenimiento con la intención de retirar la moqueta sobre la que él estaba.
—Salgan —dijo Yeats—. Todos.
Los hombres lo miraron con gesto interrogante, pero Yeats no respondió. Los tipos se escabulleron, dejando tras de sí un aroma a cigarrillos y pegamento de moqueta.
—¿La tenía consigo?
—Sí.
—Tenía la palabra.
—Tal y como tú habías vaticinado —dijo Yeats—. Debería haberte escuchado.
—¿Dónde está?
Yeats no contestó.
—¿La ha matado?
—Tus prioridades resultan fascinantes —comentó Yeats—. Te digo que la palabra desnuda ha vuelto a nosotros y tu primera pregunta es sobre Woolf.
—Tengo un montón de preguntas. Y no van necesariamente por orden de prioridad.
—Ah, Eliot. Mientras yo crecía, tú te encogías. Te ofrecí ayuda después de lo de Broken Hill. Te di la oportunidad de irte y encontrar al hombre que se supone que eres. Pero no. Elegiste quedarte. Querías perseguirla. Realmente dijiste esa palabra: tú «querías». Para compensar por haber fracasado cuando tenías que detenerla, o para suplicar perdón por no ser capaz de protegerla, sinceramente no lo sé. Dudo de que tú mismo lo sepas. Pero lo que está claro es que ella resquebrajó tu personalidad. Una chiquilla de dieciséis años y te permitiste preocuparte por ella. Estaba claro desde el principio, pero lo que era una señal de debilidad se transformó nada más y nada menos que en tu desintegración psicológica. Mírate. Eres solo un eco de quien solías ser.
—Bueno —dijo Eliot—, es muy refrescante oír una opinión sincera.
—Me he enfrentado a la palabra y he ganado. Eso es lo que he estado haciendo mientras tú te desmoronabas. El día que comprendí que la palabra desnuda podía corromperme, empecé a prepararme para enfrentarme a ella. Por eso la dejé en Broken Hill, para que ella la recuperase.
—¿Usted qué?
—No tengo la menor intención de provocar otro acontecimiento como el de Babel. He trabajado muy duro para ello. Solo probándome a mí mismo que soy merecedor de la palabra podía confiar en que seré capaz de resistir la tentación. Y deseo poseer la palabra durante mucho tiempo. Lo que me resulta decepcionante de los imperios, Eliot, es que son pasajeros. Si reflexionas sobre ello, parece que el poder real no debería valer tan solo para gobernar el mundo, sino para dejar una marca en él. —Se encogió de hombros—. O puede que simplemente sea cosa mía.
—Se ha vuelto jodidamente incomprensible. Woolf podría habernos matado a todos.
De nuevo, Yeats se encogió de hombros.
—No lo hizo.
—Podría haberlo hecho.
—Se la puso en un collar. Para tenerla siempre cerca, supongo. —Yeats se llevó la mano al bolsillo de la chaqueta y Eliot desvió la mirada—. La tengo tapada, Eliot.
Miró. Fuera lo que fuese, estaba envuelto en un trapo blanco.
—Que pienses que necesito una palabra desnuda para subyugarte resulta adorable —dijo Yeats—. Eliot, en tu actual estado, apenas necesitaría palabras.
—¿Dónde está Woolf?
—Abajo. Confinada. Durmiendo.
—¿Qué va a hacer con ella?
—Ya lo sabes, Eliot. Es hora de que te apartes de ella. Déjame ayudarte. —Eliot no dijo nada—. Es una asesina. Mató a tres mil personas. Y mientras lo hacía, casualmente, consiguió implantarse la palabra en sí misma. Vio un reflejo en Broken Hill. Un accidente, tengo entendido. Pero ahora actúa de acuerdo con la instrucción, y cito, de «matar a todos». Sobre a qué profundidad bajo la superficie yace oculta esa orden, solo podemos especular. Ella ha estado intentando resistirse canalizando todos sus pensamientos hacia mí. Pero es una parte de ella. Nunca desaparecerá. Es irredimible, Eliot. Siempre lo fue. Acéptalo. Y, por favor, hazlo rápido, porque tengo un encargo para ti en Siria.
—No voy a ayudarle a gobernar el mundo.
—Sí, sí vas a hacerlo.
—No me conoce tan bien como cree.
—Eliot —dijo Yeats—, si eso fuese cierto, no sería necesario que lo dijeras.
Emily se despertó y palpó su cuello en busca del collar, pero había desaparecido. El mundo tenía una tonalidad amarillenta. Se había reducido a una estancia de dos por tres metros. Había un banco acolchado en el que sentarse, que imaginó que podía convertirse en una cama, y una alfombra que le resultó familiar. También había una puerta gruesa y gris con un pequeño ventanuco tapado por algo en su lado exterior. Estaba vestida solo con su ropa interior. Sentía la cabeza magullada. No, la cabeza no. Algo más profundo que eso. Se incorporó para sentarse. Se llevó una mano a la frente y cerró un momento los ojos, porque todo iba muy, muy mal.
Pasó el tiempo. Se levantó. Caminó de un lado a otro. Cada vez tenía más sed. Descubrió un cubo de plástico debajo del banco convertible en cama, que supuso que sería para hacer sus necesidades. Empleó un rato en arrancar un trozo del cubo, largo y con forma triangular, y luego se lo puso en la espalda, sujeto con la cinturilla de las bragas. Cuando volvió a colocar el cubo en su sitio, no se notaba que le faltaba un trozo. Tenía la impresión de que la habitación no estaba bajo vigilancia. Tal vez no fuese necesario cuando tenías a alguien encerrado en una celda de dos por tres con la única compañía de un cubo. Pero si conseguía escapar de allí porque la organización no la estaba vigilando, sería realmente gracioso.
No eran más que pensamientos positivos. En realidad no iba a escapar. Solo pretendía mantenerse ocupada hasta que Yeats se presentase allí.
Alguien se presentó en la celda, pero no fue Yeats. En un primer momento, Emily no lo reconoció. Se había cortado el pelo. Habían pasado ocho o nueve años. Pero sus ojos eran los mismos, y todavía no había olvidado cómo se le habían hinchado en el aseo del restaurante de comida rápida, cuando había tratado de obligarla a que le hiciese una felación.
Lanzó una retahíla de palabras, solo por si acaso.
—Por favor —dijo Lee. La puerta se cerró. Emily alcanzó a ver un grupo de gente en el otro lado, gente que supondría un obstáculo si trataba de huir. De todos modos, pensó en ello, pero decidió reservar el cuchillo artesanal. Sería una lástima malgastarlo con Lee si podía aún tener una oportunidad de emplearlo contra Yeats.
Lee se puso en cuclillas. Era una postura algo extraña, pero sirvió para que sus ojos estuviesen al mismo nivel que los de Emily, que estaba sentada en el banco. Se le había puesto la piel de gallina, sintió el impulso de cruzar los brazos, pero no lo hizo porque no quería darle la más mínima sensación de victoria a Lee.
—Escribimos informes, ¿sabes? —dijo Lee. Tenía un aspecto extraño, enfermizo, pero probablemente fuese a causa de las luces amarillas—. Cuando reclutamos a alguien, enviamos un informe en el que decimos lo que pensamos de la persona en cuestión. El tuyo… bueno, el tuyo era negativo, Emily. No te mentiré. Era extremadamente negativo. Sé lo que estás pensando: redacté un informe negativo porque tú me diste en las pelotas. No. Dejé eso a un lado, como profesional que soy. Escribí un informe negativo, Emily, porque realmente ibas a chupármela. Era tan solo un experimento. Utilicé palabras con poca fuerza. Palabras de principiante. Y aun así ibas a hacerlo. Eres frágil. No tienes defensas. Y la gente así no dura en la organización. —Extendió las manos en un gesto elocuente—. Imagina mi sorpresa cuando la Academia te aceptó. Ahora cobra sentido. Ahora sé que hiciste trampas para ser aceptada. Que Eliot sintió lástima por ti. Ahora lo entiendo. Pero en aquel entonces, me quedé alucinado. Y después te nombraron Woolf… Me lo tomé como algo personal. No me importa admitirlo. Me sentó como un insulto. Quiero decir… mi informe era muy claro. «La candidata no muestra aptitud para la disciplina mental ni la inclinación necesaria para desarrollarla». Esas fueron mis palabras. Bueno, mírate ahora. Tal y como dije que ocurriría. ¿Y sabes qué? La forma en que ha sucedido todo es realmente positiva para mí. Ahora parezco un genio. Me llevó un tiempo pero al fin logré que me enviasen a Washington.
Hizo una pausa, como si esperase una respuesta, pero Emily no se la dio porque todavía no había averiguado por qué estaba Lee allí. Lee resopló y se incorporó, alisando las arrugas de sus pantalones. Emily no sintió ninguna emoción ante el cambio de perspectiva.
—En definitiva —prosiguió Lee—, como habrás podido suponer, vas a morir muy pronto. De hecho, según tengo entendido, la única razón por la que aún estás aquí es porque Yeats está muy atareado con un proyecto nuevo como para tomarse la molestia de encargarse de ti. Cuando digo «encargarse de ti», me refiero a subyugarte y hacer que vacíes todo lo que contiene tu cerebro, por si acaso hay algo ahí dentro que pueda sernos de utilidad. Ahora, eso es lo que va a ocurrir. No hay nada que puedas hacer para evitarlo. Pero mi idea, Emily, era ahorrarle a Yeats alguna molestia. Ya ves, el hecho de que yo esté aquí es una gran oportunidad para mí. Un test, podríamos decir. Y si soy capaz de llevarle a Yeats la información que desea, bueno, sería algo muy bueno. —Se quitó la chaqueta y comenzó a remangarse la camisa—. ¿Por qué te estoy contando esto, cuando está claro que no tienes el menor interés en hacer lo que quiero que hagas? Te lo diré. Es porque quiero que entiendas, Emily, lo extremada e intensamente motivado que estoy ahora mismo.
—¿Ah, sí, Lee? —respondió ella—. La simple idea de que tú puedas subyugarme es absurda.
—Oh, me doy perfecta cuenta de que ya no tienes dieciséis años. No espero que resulte otra vez tan fácil como entonces. De hecho, he oído que has trabajado mucho en mejorar tus defensas. —Empezó a desabrochar su cinturón—. La cuestión es, Emi, que creo que en el fondo sigues siendo la misma. Creo que eres frágil. Te acogiste a la idea de que la mejor defensa es un buen ataque, y te ha ido bien, desde luego, pero… aquí estamos ahora. —Sacó el cinturón de las presillas del pantalón y comenzó a enroscarlo en su puño—. Creo que una vez que pongamos a prueba esa defensa, y me refiero a poner presión sobre ella… podremos ver cómo se va agrietando. Tengo mucha confianza en ello. Porque una vez que una persona se encuentra bajo un estrés físico severo, muchas de las funciones del cerebro dejan de estar operativas. El pensamiento crítico. Los comportamientos aprendidos. —Se dio unos golpecitos en la frente—. ¿Qué estoy diciendo? Tú ya sabes todo eso. Estuviste en la escuela hace menos tiempo que yo. Sabes de lo que estoy hablando. Y sabes que no voy a salir de esta habitación sin conseguir lo que quiero. La única duda es cómo de difícil me lo vas a poner. —Dejó que la hebilla del cinturón quedase colgando de su puño—. Así que, ¿cómo vamos a hacerlo?
Entraron dos hombres enormes con uniformes blancos que Emily reconoció de los Laboratorios. Avanzaron hacia ella con las manos como garras. Para entonces ella se encontraba en un estado bastante alterado, gritando y blandiendo su cuchillo artesanal, cubierta de sangre de los pies a la cabeza. Lee yacía en el suelo, perdiendo la vida a borbotones a través de su garganta. Atacó a uno de los celadores al tiempo que chillaba palabras al azar, pero el tipo le agarró la muñeca y la envolvió con sus brazos, lo que a Emily le resultó extrañamente reconfortante. Le retorcieron las manos, le arrebataron el cuchillo de entre los dedos y la sujetaron contra el suelo durante lo que se le antojaron varias horas. Otros celadores se llevaron a Lee. Esa fue la última ocasión en la que alguien que no fuese Yeats entró a verla.
Desprendió de su cuerpo la sangre de Lee copo a copo. Se había secado, de modo que haciéndolo así fue capaz de limpiarse por partes. Quizá «limpiar» no fuese la palabra adecuada. Resultaba muy desagradable, pero continuó haciéndolo porque la alternativa era aún peor. Cada copo de sangre seca de Lee que se quitaba de encima le hacía sentirse un poco mejor.
Pasaron varios días. O al menos le parecieron días. Estaba muy sedienta. Después de un tiempo así, se apoderó de su cuerpo un temblor que no desaparecía. Sus intestinos y su vejiga se cerraron herméticamente. Podía sentirlos en su interior como si fueran piedras. Asumió que la estaban torturando. Deliberadamente, sus necesidades físicas no estaban siendo satisfechas.
Pensó en Eliot. En si él sabía que ella estaba allí. Imaginó que no, porque si lo hubiese sabido se habría presentado en la celda. Emily tenía esa sensación. Claro, que ella lo había dejado tumbado boca abajo en una zanja en Broken Hill, y tendría todo el sentido del mundo que ahora Eliot la odiase con encendida pasión. Pero tenía la impresión de que el tipo de relación que ambos mantenían permitía los errores, incluso los grandes. Y creía que cuando aquella puerta volviese a abrirse, no entraría Yeats sino Eliot, y sus ojos estarían cargados de reproche pero también habría en ellos perdón y esperanza.
Consideró la posibilidad de quitarse la ropa interior, que estaba salpicada de manchas marrón oscuro de la sangre de Lee y le hacía sentirse permanentemente manchada. Estar desnuda podría incluso resultar amedrentador para Yeats. Aquí no hay nada más que Emily, colega. Pero no lo hizo. No era tan bravucona. Cada poco tiempo se obligaba a bajar de la cama y dar saltitos sin moverse del sitio, o al menos a moverse para no limitarse a estar todo el rato tumbada. La luz nunca se apagaba. Emily no sabía cuánto tiempo estaba pasando. Sus pensamientos no hacían más que dar vueltas y vueltas en su cabeza. A veces se sorprendía a sí misma canturreando.
Eliot se adentró con el coche por el sendero de entrada a la Academia y avanzó con lentitud hacia el edificio. Era tarde y la mayoría de las ventanas estaba a oscuras, pero la de Brontë no. Se quedó sentado en el coche durante un rato. Después bajó y entró.
Los pasillos estaban vacíos. Hacía tiempo desde la última vez que había estado allí y el lugar se le antojaba extraño, aunque no había nada diferente. Entró en el ala este y se cruzó con un chico con una cinta blanca atada a la muñeca y ojeras marcadas bajo los ojos, que recitaba algo en latín. El chico vio a Eliot y se interrumpió para luego poner una mueca de dolor. Eliot no se detuvo.
Llamó con los nudillos a la puerta del despacho de Brontë y ella le dijo que entrase con el tono imperioso de voz que adoptaba para dirigirse a los estudiantes. Eliot pasó adentro. Charlotte estaba detrás de su mesa, rodeada de exámenes y con el pelo recogido con horquillas pero amenazando con escaparse. Dejó el bolígrafo y se reclinó en su silla.
—Justo a tiempo. Estaba a punto de empezar a poner nota a los exámenes. —Le hizo un gesto—. ¿Te sientas?
—Me voy a Siria.
—Oh —dijo ella—. ¿Cuándo?
—Ahora. Esta noche.
Charlotte asintió.
—Deberías intentar visitar el museo de Damasco. Tienen una tabla con el alfabeto lineal más antiguo del mundo. Es una verdadera lección de humildad.
—Quiero que vengas conmigo.
Charlotte se quedó muy quieta.
—No estoy segura de lo que quieres decir.
Eliot paseó la mirada por la habitación.
—¿Te acuerdas del reloj que tenía? El digital que usaba para despertarme y poder volver a mi habitación antes de que amaneciese. Me aterraba que no sonase. O que lo hiciese pero yo me quedase durmiendo.
—Eliot. Por favor.
—Atwood lo sabía —dijo él—. Me lo dijo, muchos años después.
—Por favor —dijo Brontë.
—Creíamos que éramos muy listos. Seguimos haciéndolo delante mismo de sus narices. Y cuando… cuando tuvimos que parar, creímos que lo hicimos en secreto, también. Lo hicimos porque nos daba pánico que nos descubrieran. Pero ellos lo sabían.
Los ojos de Charlotte despidieron un brillo trémulo.
—¿Por qué estás diciendo todo esto? ¿Has venido a subyugarme?
—No. ¡Dios, no!
—Entonces, déjalo.
—Ellos nos persuadieron. Sin decir una sola palabra.
—No había alternativa, Eliot.
—Ya no me creo eso. No puedo. Lo siento.
—Es la verdad.
—Tengo el presentimiento de que habría sido una niña —dijo Eliot—. No sé por qué. Pero lo llevo pensando una temporada. Me cuesta deshacerme de esa idea.
Brontë hundió el rostro en sus manos.
—¡Para!
—Ya habría crecido. Sería una jovencita.
—¡Para ya!
—Lo siento. —Consiguió contenerse—. Lo siento.
—Quiero que te vayas.
Eliot hizo un gesto de asentimiento. Dudó, estuvo a punto de disculparse de nuevo y fue hacia la puerta. Antes de cerrarla, miró hacia atrás por si ella había levantado la vista de sus manos. Pero no lo había hecho.
Aterrizó en Damasco. El calor lo envolvió en el mismo instante en que cruzó el umbral de la puerta del avión, un toque de Australia con un olor diferente. Atravesó la pista hacia el edificio de la terminal y se sometió a los ojos impacientes de varios agentes bigotudos. Su documentación era impecable, de manera que le autorizaron enseguida a pasar al vestíbulo principal, que era grande y estaba enmarcado por ventanas enrejadas con forma de cerradura, y disponía de aire acondicionado. Un hombre de baja estatura y traje ajustado sostenía en alto un cartel en el que se leía:

—Yo soy Eliot —dijo—. ¿Eres Hossein?
El tipo asintió y extendió su mano al modo occidental.
—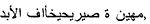 —dijo Eliot. La mano del hombre se desplomó. La expresión de su cara se relajó—. Mi avión está retrasado. Llegará dentro de diez horas. Tú esperarás aquí a que llegue y eso es lo que creerás. —Podía ver la salida de la terminal. Había un buen número de conductores esperando fuera—. Y cuando Yeats te pregunte qué ha pasado —siguió—, dile que me he retirado.
—dijo Eliot. La mano del hombre se desplomó. La expresión de su cara se relajó—. Mi avión está retrasado. Llegará dentro de diez horas. Tú esperarás aquí a que llegue y eso es lo que creerás. —Podía ver la salida de la terminal. Había un buen número de conductores esperando fuera—. Y cuando Yeats te pregunte qué ha pasado —siguió—, dile que me he retirado.
Alguien entró en la habitación. Emily cerró con fuerza los ojos en cuanto se dio cuenta, de modo que solo captó una impresión muy breve: un hombre de hombros anchos y pelo plateado, vestido con un traje oscuro.
—Hola, Emily —dijo Yeats.
Emily se sentó. Sentía el cerebro blando. Lee había tenido razón: era más complicado manejar las defensas mentales cuando uno se hallaba bajo estrés fisiológico. Necesitaba pensar con claridad, pero lo único que quería era un sándwich.
—Lee está muerto. Tal vez ya lo habías dado por hecho. Pero por si acaso estabas pensando en la posibilidad de alguna heroicidad de los médicos en el último minuto… no. Ha muerto. Otro más para tu colección.
—Me apuntaré uno más y luego pararé.
—No —dijo Yeats—. No lo harás. Creo que ambos lo entendemos. Estás infectada con un impulso asesino. Has logrado mejorarlo hasta el momento planificando mi fallecimiento. Si hubieras tenido éxito… bueno, habría sido un problema, ¿verdad? Porque entonces empezarías inevitablemente a… bueno… a matar a todos. Creo que debes darte cuenta de ello. Debes planear cómo matarme. Pero debes no hacerlo. Es una especie de rompecabezas.
Emily se preguntó con qué rapidez sería capaz de levantarse de la cama y lanzar sus manos al cuello de Yeats. Probablemente no la suficiente. Probablemente no conseguiría gran cosa, aunque lo hiciese muy rápido. Necesitaba actuar de forma inteligente. Aquella era su oportunidad, no volvería a estar a solas con él. Necesitaba que el martilleo cesase en su cabeza.
—¿Todo esto era una misión suicida? No lo creo. Eso va contra tu carácter. Creo que viniste aquí con un plan preconcebido para matarme y la vaga esperanza de que de algún modo quedarías redimida. Porque eres una chica que solo piensa en la inmediatez. Vives de oportunidad en oportunidad. ¿Tengo razón?
«Tal vez», pensó Emily. No lo sabía. Estaba hambrienta. Se preguntó dónde estaba Eliot.
—Estoy fundando una religión —dijo Yeats—. Empleo el término «religión» con cierta libertad. Pero, bueno, lo mismo hace todo el mundo. Supone mucho trabajo, incluso con la palabra desnuda, y una vez que esté hecho, en realidad no será más que el primer paso. Así que no perderé ni un segundo más. Esto es lo que va a ocurrir a partir de ahora: abrirás los ojos, mirarás la palabra desnuda. Te diré que sirvas para siempre a mis intereses. —Yeats se le acercó más, de forma amenazadora, pero Emily no podía ver con nitidez su silueta—. Por la expresión de tu cara veo que lo que te digo te resulta inesperado. Creías que ibas a morir. Una suposición natural. Pero de lo que me he dado cuenta, Emily, es de que te has convertido en una persona útil. Eres hábil, tienes recursos, te sabes adaptar, y tienes una orden de matar en tu cabeza que será activada en la eventualidad de mi muerte. Eres, de hecho, la guardaespaldas perfecta.
—No. No haré eso.
—Por supuesto que lo harás. No tienes forma de evitarlo.
Emily mostró sus dientes e intentó incorporarse de la cama. Yeats tenía razón. Estaba sola en una celda. Ni siquiera tenía un cubo. Pero tenía que haber algo. Siempre lo había habido antes.
—Pese a toda la gente a la que he cautivado, creo que nunca me he encontrado con nadie que me odie tanto como lo haces tú. Lo cual hace que esto resulte fascinante, Emily, puesto que, siendo el cerebro lo que es, tu mente inventará una serie de razonamientos para justificar por qué has elegido ponerte a mi servicio. ¿Hasta dónde tendrás que doblegarte para llegar a eso? Tengo curiosidad por saberlo. Me pregunto si el resultado final todavía podrá llamarse con propiedad «tú».
—Te mataré.
—Bueno —dijo Yeats—, querrás hacerlo.
—¡Apártate de mí! —Creyó oír cómo se le acercaba y extendió los brazos para evitarlo—. ¡Apártate, hijo de puta!
—No voy a luchar contigo, Emily. Abrirás los ojos por propia voluntad. Lo harás porque verás que no hay otra alternativa.
—Eliot —dijo Emily—. Quiero ver a Eliot.
—Me temo que Eliot está en Siria. Se marchó anoche.
—Dile que estoy aquí.
—Oh, Emily —repuso Yeats—. Ya lo sabe.
No quiso creerle. Pero no pudo detectar falsedad en su voz. «Eliot —pensó—, Eliot, eras mi última esperanza».
—Abre los ojos, por favor —dijo Yeats, y ella notó que todo su cuerpo empezaba a temblar, porque iba a abrirlos.