
Dwayne continuó leyendo: «Está usted rodeado por máquinas de amar, máquinas de odiar, máquinas de avaricia, máquinas de generosidad, máquinas valientes, máquinas cobardes, máquinas de la verdad, máquinas de mentir, máquinas de diversión, máquinas solemnes», ponía el libro. «La única finalidad de todas ellas es la de pincharle a usted de todas las formas posibles para que el Creador del Universo pueda observar sus reacciones. Esas máquinas poseen tanta capacidad de sentir y de razonar como los relojes de su abuelo.
»Ahora, al Creador del Universo le gustaría disculparse no sólo por haberle proporcionado durante la prueba todas esas compañías caprichosas y agobiantes, sino también por el deplorable estado de degradación en el que se encuentra el planeta. El Creador programó a los robots para que hicieran un mal uso de dicho planeta durante millones de años, de tal modo que, cuando usted llegase, fuese ya un queso purulento y ponzoñoso. También se ocupó de superpoblado, hasta un grado desquiciante, de robots programados para que, fueran cuales fuesen sus condiciones de vida, no pararan de mantener relaciones sexuales y adorasen tener niños por encima de cualquier otra cosa».
Por cierto, en aquel momento cruzaba el bar del hotel Mary Alice Miller, campeona del mundo de los doscientos metros braza femeninos y Reina del Festival de Arte. Atravesó el bar porque era el camino más corto para llegar al vestíbulo del hotel desde el aparcamiento, donde su padre la estaba esperando en su aerodinámico Plymouth Barracuda modelo 1970, color aguacate, que le había comprado a Dwayne de segunda mano, aunque con una garantía como si fuese nuevo.
El padre de Mary Alice, Don Miller, era, entre otras cosas, presidente de la comisión de libertad condicional de Shepherdstown. Fue él quien había decidido que Wayne Hoobler, que en aquel momento volvía a merodear por entre los coches usados de Dwayne, estaba en condiciones de reinsertarse en la sociedad.
Mary Alice se dirigía al vestíbulo del hotel a recoger una corona y un cetro para vestirse de reina para el banquete del Festival de Arte que tendría lugar aquella misma noche. Milo Maritimo, el recepcionista y nieto del gángster, los había hecho con sus propias manos. Mary Alice tenía los ojos siempre hinchados. Parecían cerezas en marrasquino.
Sólo una persona se había fijado en ella lo suficiente como para hacer un comentario en voz alta. Era Abe Cohen, el joyero. Esto fue lo que dijo de Mary Alice, expresando su desprecio ante su asexualidad, su inocencia y su cabeza hueca:
—¡No es más que un atún!
Kilgore Trout oyó aquello de que no era más que un atún e intentó comprender qué había querido decir. Tenía la cabeza inundada de misterios. Bien podría haber sido Wayne Hoobler, a la deriva entre los coches usados de Dwayne durante la Semana Hawaiana.
Al mismo tiempo sentía como le iba subiendo la temperatura de los pies, recubiertos por una lámina de plástico. Ya no podía soportar más aquel calor. Sentía que los pies se le retorcían e hinchaban, suplicando recibir aire freso o que los sumergieran en agua fría.
Y Dwayne continuaba leyendo aquel mensaje sobre sí mismo y el Creador del Universo, a saber:
«También programó robots para que escribiesen libros y revistas y periódicos para usted, y espectáculos de radio y televisión, y obras de teatro y películas. También escribieron canciones para usted. El Creador del Universo hizo que inventaran cientos de religiones, para que usted dispusiera de una gran variedad para elegir. Hizo que se mataran entre sí a millones, sólo con el siguiente propósito: sorprenderle. Los robots han cometido todas las atrocidades posibles y todas las amabilidades posibles sin sentir absolutamente nada, automáticamente, inevitablemente, sólo para ver cómo reaccionaba USTED.
La última palabra estaba escrita en caracteres extragrandes y ocupaba toda un renglón, de modo que tenía el siguiente aspecto:

«Cada vez que usted entraba en una biblioteca», ponía el libro, «el Creador del Universo contenía el aliento. ¿Qué libro podría llegar a elegir usted, con su libre albedrío, en aquel opíparo bufé cultural sin orden ni concierto?
»Sus padres eran máquinas de lucha y autocompasión», decía el libro. «Su madre estaba programada para gritarle a su padre porque éste era una máquina de hacer dinero defectuosa, y su padre estaba programado para gritarle a su madre porque ésta era una máquina de hacer labores del hogar defectuosa. Estaban programados para gritarse el uno al otro por ser unas máquinas de amar defectuosas.
»Y después su padre estaba programado para salir violentamente de la casa y cerrar la puerta de un portazo, cosa que convertía automáticamente a su madre en una máquina de llorar. Y su padre se iba a una taberna donde se emborrachaba junto con otras máquinas bebedoras. Y después todas las máquinas bebedoras se iban a un prostíbulo y alquilaban máquinas folladoras. Y después su padre volvía arrastrándose a casa para convertirse en una máquina de pedir perdón. Y su madre se volvía una máquina de perdonar muy lenta».
Dwayne se puso de pie después de haber devorado decenas de miles de palabras de aquel capricho solipsista en unos diez minutos aproximadamente.
Se encaminó, muy rígido, hacia el piano-bar. Lo que le confería tal rigidez era sentirse sobrecogido ante su propio poder y capacidad de actuación. No se atrevía a utilizar toda su fuerza en el simple hecho de caminar, por temor a destruir el nuevo Holiday Inn con sus pisadas. No temía por su vida, ya que el libro de Trout le aseguraba que ya le habían matado veintitrés veces y que, en cada ocasión, el Creador del Universo lo había reconstruido y puesto en marcha otra vez.
Dwayne se contenía más por elegancia que por propia seguridad. Estaba dispuesto a actuar con refinamiento ante su nueva percepción de la vida, para un público compuesto de dos seres: él mismo y su Creador.
Se dirigió hacia su hijo homosexual.
Bunny se vio venir el problema, pensó que aquello sería su ruina. Se podría haber defendido fácilmente recurriendo a todas las técnicas de lucha que había aprendido en la academia militar, pero prefirió sumirse en la meditación. Cerró los ojos y su conciencia se sumergió en el silencio de los lóbulos, rara vez utilizados, de su mente. Esta bufanda fosforescente pasó flotando:
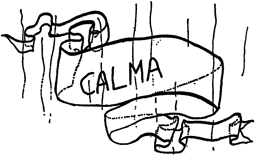
Dwayne le agarró la cabeza a Bunny por detrás, se la aplastó contra las teclas del piano y la arrastró, como si fuese un simple melón, por todo el teclado. No paraba de reírse mientras le decía a su hijo:
—¡Eres una maldita máquina de chupar pollas!
Bunny no opuso resistencia, a pesar de que le estaba destrozando la cara de un modo espantoso. Dwayne levantó aquella cabeza del teclado y volvió a estrellarla contra él. Las teclas del piano quedaron llenas de sangre, babas y mocos.
Entonces Rabo Karabekian y Beatrice Keedsler y Bonnie MacMahon agarraron a Dwayne y lo apartaron de Bunny. Aquello hizo que Dwayne estallara de júbilo.
—Nunca se debe pegar a una mujer, ¿verdad? —le dijo al Creador del Universo.
Y, a continuación, le asestó un puñetazo a Beatrice Keedsler en toda la mandíbula y golpeó a Bonnie MacMahon en el estómago. Estaba sinceramente convencido de que no eran más que máquinas insensibles.
—Todos vosotros, robots, ¿queréis saber por qué mi mujer tomó Drano? —preguntó Dwayne a su estupefacto público—. Os lo voy a decir: ¡Porque era una máquina que estaba programada para eso!
A la mañana siguiente el periódico publicó un mapa del vandálico recorrido de Dwayne. La línea punteada de su ruta comenzaba en el bar del hotel, cruzaba el asfalto hasta la oficina de Francine Pefko, situada en su agencia de automóviles, regresaba otra vez al Holiday Inn, después cruzaba el Arroyo del Azúcar y los carriles en dirección oeste de la Interestatal hasta llegar a la mediana, que estaba cubierta de hierba. Dos policías del estado, que casualmente pasaban por allí, detuvieron a Dwayne cuando se hallaba en la mediana de la autopista.
He aquí lo que Dwayne dijo a los policías mientras le esposaban las manos a la espalda:
—¡Gracias a Dios que estáis aquí!
Dwayne no mató a nadie durante su ataque de violencia, pero hirió a once personas tan gravemente que tuvieron que ser hospitalizadas. Y en el mapa que publicó el periódico estaban marcados aquellos lugares donde las víctimas había sufrido lesiones graves. La marca utilizada era la siguiente, aunque aquí aparece en un tamaño más grande que en el original:

En el mapa del vandálico recorrido de Dwayne publicado por el periódico aparecían tres cruces como ésas dentro del bar del hotel: correspondían a Bunny, a Beatrice Keedsler y a Bonnie MacMahon.
Después, Dwayne salió corriendo por la explanada de asfalto que había entre el Holiday Inn y la zona en la que tenía sus coches de segunda mano. Iba llamando a los negros a gritos, diciéndoles que se acercasen inmediatamente. «¡Quiero hablar con vosotros!», gritaba.
Estaba totalmente solo allí fuera. Todavía no había salido nadie tras él del bar del hotel. Don Miller, el padre de Mary Alice Miller, estaba dentro de su coche, cerca de Dwayne, esperando a que Mary Alice volviese con su corona y su cetro, pero no había visto nada del espectáculo que Dwayne había montado allí dentro. Los respaldos de los asientos del coche de Don Miller podían tumbarse hasta quedar totalmente horizontales y transformar los asientos en camas. Y Don estaba tumbado boca arriba, con la cabeza muy por debajo del nivel de la ventanilla, descansando y mirando fijamente el techo de su coche. Estaba intentando aprender francés repitiendo frases grabadas en casetes.
«Demain nous allons passer la soirée au cinéma», decía la cinta, y Don intentaba repetirlo. «Nous espérons que notre grand-pere vivra encore longtemps», dijo la cinta. Y cosas por el estilo.
Dwayne seguía llamando a los negros a gritos para que se acercasen a hablar con él. Sonreía. Creía que el Creador del Universo había hecho que todos los negros se escondiesen para gastarle una broma.
Dwayne se puso a mirar a su alrededor con expresión picara. Y entonces gritó una clave que usaba cuando era niño para indicar que ya se había acabado el juego del escondite y que era hora de que los niños que seguían escondidos regresasen a casa.
He aquí lo que gritó, y el sol ya se había ocultado cuando lo dijo: «A-la-unaaa-a-las-dooos-y-a-las-treees-se-acabó-por-esta-veeeez».
La persona que respondió a aquel conjuro era alguien que jamás en su vida había jugado al escondite. Era Wayne Hoobler, que salió sin hacer ruido de entre los coches de segunda mano. Entrelazó las manos por detrás de la espalda y se plantó sobre el suelo con las piernas separadas. Adoptó la posición de descanso, que se le enseñaba a soldados y a prisioneros por igual, como demostración de atención, obediencia, respeto e indefensión voluntaria. Wayne estaba dispuesto a todo y no le importaba morir.
—Ah, conque ahí estabas —dijo Dwayne, y entornó los ojos con expresión divertida y maliciosa. No sabía quién era Wayne. Lo recibió como a un típico robot negro. Cualquier otro robot negro le hubiese servido igual. Y Dwayne se puso a hablar otra vez con el Creador del Universo sobre aquel robot, en tono irónico, como si éste fuese un tema de conversación que no se enterase de nada. Mucha gente de Midland City ponía objetos inútiles que habían comprado en Hawai o en México o en lugares así sobre las mesitas bajas o en el salón o en estanterías llenas de chismes, y a esa clase de objetos se les llama temas de conversación.
Wayne permaneció en la posición de descanso mientras Dwayne le hablaba sobre el año que había sido la autoridad suprema de los Boy Scouts de América en el condado, año en que el número de negros que ingresó en los Boy Scouts superó al de cualquier año anterior. Dwayne le contó a Wayne todos los esfuerzos que había hecho para salvarle la vida a un negro que se llamaba Payton Brown y que, con quince años y medio, se convirtió en la persona más joven que había muerto en la silla eléctrica en Shepherdstown. Dwayne continuó divagando sobre los negros que había contratado en la época en que nadie contrataba a negros, sobre la incapacidad que parecían tener los negros para llegar puntuales al trabajo. También mencionó a algunos que habían sido muy trabajadores y puntuales y, guiñándole un ojo a Wayne, le dijo:
—Pero es que eran unos que estaban programados para eso.
Volvió a hablar de su mujer y de su hijo, reconoció que, básicamente, los robots blancos eran exactamente iguales que los robots negros ya que estaban programados para ser lo que les tocase ser y hacer lo que les tocase hacer.
Después de eso, se quedó un rato en silencio.
Mientras tanto, el padre de Mary Alice Miller continuaba aprendiendo frases en francés, tumbado en su automóvil a sólo unos metros de distancia.
Y, de repente, Dwayne le lanzó una bofetada a Wayne. Intentó darle en toda la cara con la mano abierta, pero Wayne sabía esquivar los golpes. Se arrodilló justo en el momento en el que la mano atravesaba el aire a la altura de donde había estado antes su rostro.
Dwayne se rio.
—¡Finta africana! —dijo.
Se estaba refiriendo a una especie de caseta de feria que gozaba de gran popularidad cuando Dwayne era niño. El juego consistía en que un negro asomase la cabeza a través de un agujero hecho en la lona del fondo de la caseta y la gente pagaba por arrojarle a la cabeza pelotas de béisbol. Si le acertaban, ganaban un premio.
Así que Dwayne pensó que el Creador del Universo le estaba invitando a jugar una partida de «finta africana». Decidió actuar astutamente, ocultó sus violentas intenciones aparentando que ya se había aburrido. Después, le lanzó una súbita patada a Wayne.
Wayne volvió a esquivarla y, casi inmediatamente, tuvo que hacerlo de nuevo, ya que Dwayne avanzaba con rápidas combinaciones de patadas, bofetadas y puñetazos. Entonces, Wayne saltó a la plataforma de una especie de camioneta, construida sobre el chasis de una limusina Cadillac de 1962. Había pertenecido a la empresa de construcción de los hermanos Maritimo.
La nueva altura a la que se encontraba, Wayne le permitía ver, por encima de Dwayne, todos los carriles de la Interestatal y algo más de una milla de la pista del Aeropuerto Will Fairchild, que se encontraba más allá. Y, llegados a este punto, es importante recordar que Wayne nunca antes había visto un aeropuerto, que no sabía lo que podía pasar en aquel lugar cuando un avión aterrizaba por la noche.
—Está bien, está bien —le aseguró Dwayne a Wayne.
Estaba demostrando su espíritu deportivo. No tenía ninguna intención de subirse a aquella camioneta para lanzarle más golpes a su adversario. Por un lado, porque se había quedado sin aliento y, por otro, porque había comprendido que Wayne era una máquina esquivadora de golpes perfecta. Sólo una máquina golpeadora perfecta podría llegar a asestarle algún golpe.
—Eres demasiado bueno para mí —dijo Dwayne.
Así que retrocedió unos pasos y se contentó con lanzarle un sermón a Wayne. Habló sobre la esclavitud, no sólo la de los negros sino también la de los blancos. Dwayne consideraba esclavos a los mineros del carbón y a los obreros de las cadenas de montaje, etc., independientemente del color que tuviesen.
—A mí todo aquello me parecía una vergüenza —dijo—. Y la silla eléctrica me parecía una vergüenza. Y la guerra me parecía una vergüenza, y los accidentes de automóvil y el cáncer —dijo. Y cosas por el estilo.
Pero a partir de aquella noche ya no le parecían una vergüenza.
—¿Por qué me voy a preocupar de lo que les pase a unas máquinas? —dijo.
Hasta aquel momento el rostro de Wayne Hoobler había permanecido impasible, pero de pronto resplandeció. Se le abrió la boca de estupor.
Acababan de encenderse las luces de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Will Fairchild. A Wayne aquellas luces le parecieron millas y millas de joyas bellísimas y apabullantes. Al otro lado de la Interestatal estaba viendo cómo su sueño se hacía realidad.
El interior del cráneo de Wayne se encendió al reconocerlo, se encendió como un anuncio luminoso que daba un nombre infantil a aquel sueño. El nombre era éste:
