
Allí, en la oscuridad del bar del hotel, yo estaba a la par con el Creador del Universo. Reduje el Universo al tamaño de un balón de exactamente un año luz de diámetro. Hice que explotara y que se volviese a dispersar otra vez.
Pregúntenme algo, lo que quieran. ¿Que cuántos años tiene el Universo? Tiene medio segundo de edad pero, hasta el momento, ese medio segundo ha durado un quintillón de años. ¿Que quién lo creó? Nadie lo creó, siempre estuvo ahí.
¿Que qué es el tiempo? Es una serpiente que se muerde la cola, como ésta:

Es la misma serpiente que se desenroscó el tiempo suficiente como para ofrecerle la manzana a Eva. La manzana tenía el siguiente aspecto:

¿Que qué era aquella manzana que se comieron Adán y Eva? Era el Creador del Universo.
Y cosas por el estilo.
Los símbolos pueden ser tan hermosos, a veces…
Presten atención:
La camarera me trajo otra copa. Quería volver a encender el farolito que estaba sobre mi mesa pero no se lo permití.
—¿Puede ver algo en esta oscuridad y con esas gafas de sol? —me preguntó.
—El gran espectáculo está dentro de mi cabeza —dije.
—Ah —dijo ella.
—Puedo predecir el futuro —dije—. ¿Quieres que te diga el tuyo?
—Ahora mismo no —contestó ella.
Regresó a la barra y comenzó a hablar con el barman; sobre mí, creo. El barman me dirigió varias miradas nerviosas, pero lo único que podía ver eran los desagües que me tapaban los ojos. No me preocupaba que me pidiera que abandonase el local. Después de todo, yo lo había creado. Le puse un nombre: Harold Newcomb Wilbur. Le condecoré con la Estrella de Plata, la Estrella de Bronce, la Medalla al Soldado, la Medalla de Buena Conducta y un Corazón Púrpura con dos ramas de roble, que lo convirtieron en el segundo en la lista de veteranos de guerra más condecorados de Midland City. Fui yo el que colocó todas esas medallas debajo de sus pañuelos en el cajón de la cómoda.
Las ganó todas en la Segunda Guerra Mundial, que fue protagonizada por robots para que Dwayne Hoover pudiese reaccionar libremente contra dicho holocausto. La guerra fue tal montaje que no existía apenas ningún robot que no hubiera tomado parte en ella. Harold Newcomb Wilbur ganó las medallas por matar japoneses, que eran unos robots amarillos. Funcionaban con arroz.
Y continuó mirándome fijamente a pesar de que yo ya quería que dejase de hacerlo. Ese era el problema con los personajes que creaba: no podía guiar sus movimientos más que de un modo aproximado, ya que eran unos animales muy grandes. Había que superar la inercia. No era como si yo estuviese conectado con ellos mediante alambres de acero, sino más bien como si estuviéramos conectados mediante tiras de goma viejas.
Así que hice que el teléfono verde del bar se pusiese a sonar. Harold Newcomb Wilbur contestó pero continuó mirándome. Yo tenía que pensar a toda prisa quién era el que estaba al otro lado del teléfono. Y se me ocurrió poner al veterano de guerra más condecorado de Midland City. Tenía un pene que medía ochocientas millas de largo y doscientas diez millas de diámetro pero la mayor parte se encontraba en la cuarta dimensión. Consiguió sus medallas en la guerra de Vietnam. También peleó contra robots amarillos que funcionaban con arroz.
—Bar del Hotel Holiday Inn, dígame… —dijo Harold Newcomb Wilbur.
—¿Hal?
—¿Sí?
—Soy Ned Ligamon.
—Ahora estoy ocupado.
—No cuelgues. Estoy preso en la cárcel municipal. Sólo me permiten hacer una llamada, así que te he llamado a ti.
—¿Y por qué a mí?
—Eres el único amigo que me queda.
—¿Y por qué te han metido preso?
—Dicen que maté a mi bebé.
Y cosas por el estilo.
Aquel hombre, que era blanco, tenía las mismas medallas que Harold Newcomb Wilbur y, además, la condecoración máxima al heroísmo que podía recibir un soldado americano y que tenía el siguiente aspecto:

Ahora, sin embargo, había cometido el peor de los crímenes que podía cometer un americano, que era matar a su propia hija. La niña se llamaba Cynthia Anne y, sin duda, no vivió mucho tiempo en este mundo antes de dejarlo. Fue asesinada por llorar y llorar. No había forma de hacerla callar.
Primero hizo que su madre, que tenía diecisiete años, se largara, porque un bebé tiene demasiadas exigencias, y después su padre la mató.
Y cosas por el estilo.
En cuanto al futuro, yo podría haberle dicho a la camarera que el suyo era el siguiente: «Te estafarán unos exterminadores de termitas y ni siquiera te vas a dar cuenta. Comprarás unos neumáticos delanteros para tu coche que serán radiales y de armazón de acero. Un motociclista llamado Headley Thomas matará a tu gato y comprarás otro. Arthur, tu hermano que vive en Atlanta, encontrará once dólares en un taxi».
También podía haberle dicho su futuro a Bunny Hoover: «Tu padre contraerá una enfermedad grave y tú reaccionarás de una forma tan grotesca que se hablará de internarte también a ti en un manicomio. Harás escenas en la sala de espera del hospital diciéndole a los médicos y a las enfermeras que eres el culpable de la enfermedad de tu padre. Te culparás a ti mismo por haber deseado durante años la muerte de tu progenitor, al que odiabas profundamente. Pero, luego, reconducirás tu odio hacia tu madre».
Y cosas por el estilo.
Y también tenía que ocuparme de Wayne Hoobler, el ex presidiario negro, que estaba de pie, con la mirada extraviada, entre los cubos de la basura, junto a la puerta trasera del Hotel Holiday Inn, examinando el dinero que le habían dado en la puerta de la cárcel aquella misma mañana. No tenía otra cosa que hacer.
Observó la pirámide coronada por el ojo radiante. Y le entraron ganas de saber más sobre la pirámide y el ojo. ¡Tenía tanto que aprender!
Wayne ni siquiera sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Creía que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra porque, la verdad, era eso lo que parecía.
Un camión pasó zumbando por la Interestatal y a Wayne le pareció que gritaba de dolor, ya que leyó fonéticamente el mensaje que llevaba escrito en uno de los lados. Aquel mensaje le sugirió a Wayne que el camión estaba muerto de dolor mientras transportaba cosas de acá para allá. El mensaje que Wayne leyó en voz alta era el siguiente[1]:

Y he aquí lo que le iba a suceder a Wayne en unos cuatro días, porque yo quería que le sucediese: Sería detenido e interrogado por la policía, por comportamiento sospechoso frente a la puerta trasera de Barrytron Ltd., compañía que se hallaba implicada en un asunto de armas supersecretas. Al principio creyeron que se hacía el tonto y el que no sabía nada pero que era, en realidad, un astuto espía de los comunistas.
La prueba de sus huellas dactilares y de sus magníficos dientes demostraron que era quien decía ser. Pero todavía quedaba algo más que requería una explicación. ¿Qué hacía con un carnet de socio del Club Playboy de los Estados Unidos a nombre de Paulo di Capistrano? Lo había encontrado en un cubo de basura detrás del nuevo Holiday Inn.
Y cosas por el estilo.
Y ya ha llegado el momento de que haga que el pintor minimalista Rabo Karabekian y la novelista Beatrice Keedsler digan y produzcan algo más en beneficio de este libro. No quise asustarles mirándoles fijamente mientras manejaba sus controles, así que hice como que estaba concentrado en los dibujos que trazaba con el dedo húmedo sobre la mesa.
Dibujé el símbolo terrícola que representa la nada, que es el siguiente:

Dibujé el símbolo terrícola que representa el todo, que es el siguiente:

Dwayne Hoover y Wayne Hoobler conocían el primero de ellos pero no el segundo. Y después dibujé un símbolo de empañado trazo que Dwayne conocía, por desgracia, pero Wayne no. Era éste:

Y después dibujé un símbolo cuyo significado Dwayne supo durante los años de colegio, pero que luego olvidó. A Wayne aquel símbolo le hubiese recordado el perfil de una de las mesas del comedor de la cárcel. Representa la relación del radio de la circunferencia de un círculo con su diámetro. Dicho radio podía expresarse también mediante una cantidad numérica y aunque Dwayne, Wayne, Karabekian, Beatrice Keedsler y el resto de todos nosotros continuáramos con nuestros asuntos, los científicos terrícolas se dedicaban a radiar de un modo monótono dicha cantidad numérica hacia el espacio exterior. Lo que intentaban era demostrar lo inteligentes que éramos a los seres de otros planetas habitados, por si alguno estaba escuchando. Tuvimos que torturar muchos círculos antes de que escupieran este símbolo que guardaban como parte de su vida secreta:

Y sobre mi mesa de fórmica hice una copia invisible de un cuadro pintado por Rabo Karabekian, titulado La tentación de San Antonio. Mi copia era una versión en miniatura del auténtico y no era en color, pero había logrado reflejar la estructura de la obra y también su espíritu. Esto es lo que dibujé:
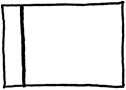
El original medía seis metros de ancho por tres metros y medio de altura. El fondo era de color aguacate hawaiano, un tipo de pintura verde para paredes fabricada por la Compañía de Barnices y Pinturas O’Hare de Hellertown, Pensilvania. La franja vertical era una cinta adhesiva fosforescente de color naranja. Aquélla era la obra de arte más cara después de los edificios, las tumbas y la estatua de Abraham Lincoln que estaba delante del viejo instituto para negros.
El precio del cuadro provocó un gran escándalo. Fue la primera adquisición para la colección permanente del Centro para las Artes Mildred Barry. Fred T. Barry, presidente del consejo de administración de Barrytron Ltd., había soltado cincuenta mil dólares de su propio bolsillo para comprar aquella obra.
Midland City estaba escandalizada. Y yo también.
Y también lo estaba Beatrice Keedsler, aunque ella disimulaba su consternación mientras estaba allí, en el piano-bar, con Karabekian. Karabekian, que llevaba una camiseta con la cara de Beethoven impresa, sabía que estaba rodeado de gente que lo odiaba por haber conseguido tanto dinero a cambio de tan poco trabajo. Estaba muerto de risa.
Al igual que todas las demás personas de aquel bar, estaba embotando su cerebro en alcohol, que era una sustancia producida por unas criaturas minúsculas que se llamaban fermentos. Los organismos llamados fermentos ingerían azúcar y defecaban alcohol. Se autoaniquilaban destruyendo su propio entorno con caca de fermentos.
Kilgore Trout escribió una vez un relato que trataba sobre un diálogo entre dos fermentos que discutían sobre las posibles finalidades de la vida mientras comían azúcar y se asfixiaban con sus propios excrementos. Debido a su limitada inteligencia nunca llegaron siquiera a imaginar que estaban haciendo champán.
Así que hice que Beatrice Keedsler le dijese a Rabo Karabekian en aquel piano-bar:
—Sé que lo que te voy a confesar es terrible, pero yo no tengo ni idea de quién era San Antonio. ¿Quién era? ¿Y por qué alguien iba a querer tentarlo?
—Yo tampoco lo sé y, además, me desagradaría mucho enterarme —dijo Karabekian.
—¿No te interesa saber la verdad de las cosas? —dijo Beatrice.
—¿Sabes qué es para mí la verdad? —dijo Karabekian—. Pues cualquier estupidez en la que crea mi vecino. Si quiero estar a bien con él, le pregunto qué es lo que él cree, entonces me lo cuenta y yo digo: «Sí, sí… es la pura verdad».
Yo no sentía ningún respeto por las creaciones de aquel pintor ni de aquella novelista. Pensaba que Karabekian, con todos sus cuadros que no tenían ningún sentido, había establecido una conspiración con los millonarios para hacer que la gente pobre se sintiese estúpida. Pensaba que Beatrice Keedsler se había aliado con otros escritores de relatos pasados de moda con el fin de hacerle creer a la gente que en la vida había protagonistas y personajes secundarios, detalles importantes y detalles insignificantes, que había lecciones que aprender y pruebas que superar, y que había un principio, un desarrollo y un final.
A medida que me acercaba a mi cincuenta cumpleaños me sentía cada vez más furioso y desconcertado por las estúpidas decisiones que tomaban mis compatriotas. Y después pasé a sentir pena por ellos, porque comprendí que comportarse de una forma tan abominable y con unos resultados más abominables todavía les resultaba totalmente natural: intentaban vivir como los personajes inventados de las novelas. Aquélla era la razón por la que los americanos se mataban a tiros con tanta frecuencia: era un recurso literario conveniente para acabar relatos y libros.
¿Por qué había tantos americanos a los que el gobierno trataba como si sus vidas fuesen algo de usar y tirar, como los kleenex? Porque ésa era la forma en que los escritores solían tratar a los personajes secundarios en los relatos que inventaban.
Y cosas por el estilo.
Cuando comprendí qué era lo que convertía a América en una nación de personas tan desgraciadas y peligrosas que no guardaban ninguna relación con la vida real, decidí abstenerme de escribir narraciones totalmente inventadas. Decidí escribir sobre la vida. Todas las personas tenían que tener la misma importancia. Todos los hechos tenían que tener el mismo peso. No había que dejar nada de lado. Que otros se ocupen de ordenar el caos. Yo, en cambio, me ocuparía de introducir el caos en el orden, cosa que creo haber logrado.
Si todos los escritores hicieran lo mismo, tal vez los ciudadanos que no estén en el negocio de la literatura comprenderían que no existe un orden en el mundo que nos rodea y que tenemos que adaptarnos a los requisitos del caos.
Es difícil adaptarse al caos, pero puede hacerse. Yo soy una prueba viviente de ello: puede hacerse.
En aquel momento, adaptándome al caos en aquel bar del hotel, hice que Bonnie MacMahon, que era igual de importante que cualquier otro ser del Universo, llevase más excremento de fermentos a Beatrice Keedsler y a Karabekian. Karabekian estaba bebiendo un martini seco con Beefeater y una corteza de limón, y entonces Bonnie le dijo:
—El Desayuno de los Campeones.
—Eso mismo me dijo cuando me trajo mi primer martini —dijo Karabekian.
—Lo digo siempre que le sirvo un martini a alguien —dijo Bonnie.
—¿Y no se cansa de repetirlo? —dijo Karabekian—. O tal vez ésa sea la razón por la que la gente funda ciudades en lugares dejados de la mano de Dios como éste, para poder hacer las mismas bromas una y otra vez hasta que el Resplandeciente Ángel de la Muerte les selle para siempre las bocas con ceniza.
—Sólo intento animar a la gente —dijo Bonnie—. Nunca hasta ahora había oído que eso fuese un delito. Pero no volveré a decirlo. Le pido disculpas, no quería ofenderlo.
Bonnie detestaba a Karabekian, pero lo trató con toda delicadeza porque tenía la táctica de no mostrarse jamás enfadada con nada ni nadie en el bar del hotel. No cabía la menor duda de que la mayor parte de sus ingresos procedían de las propinas, y la forma de conseguir buenas propinas era sonreír, sonreír y sonreír, pasara lo que pasase. En aquel momento Bonnie sólo tenía dos objetivos en su vida. Estaba dispuesta a recuperar todo el dinero que su marido había perdido en el negocio de lavado de coches en Shepherdstown y se moría de ganas de comprarse unas ruedas delanteras para su automóvil que fuesen radiales y de armazón de acero.
Mientras tanto, su marido estaba en casa viendo un torneo de golf en la televisión y cogiéndose una borrachera con excremento de fermentos.
Por cierto, San Antonio era un egipcio que fundó el primer monasterio, que era un lugar donde los hombres podían llevar una vida sencilla y rezar con frecuencia al Creador del Universo sin que les distrajeran la ambición, ni el sexo, ni los excrementos de fermentos. El propio San Antonio había vendido todo lo que poseía cuando era joven y se había retirado del mundo y había pasado veinte años en soledad.
Durante aquellos años de perfecta soledad fue tentado con frecuencia por visiones de todos los buenos momentos de los que podría disfrutar con la comida y los hombres, las mujeres y los niños, y en el mercado y cosas por el estilo.
Su biógrafo fue otro egipcio, San Atanasio, cuyas teorías sobre la Trinidad, la Encarnación y la divinidad del Espíritu Santo, elaboradas trescientos años después del asesinato de Cristo, seguían considerándose válidas por los católicos incluso en la época de Dwayne Hoover.
De hecho, el instituto católico de Midland City llevaba el nombre de San Atanasio. Al principio se llamó San Cristóbal, pero luego el Papa, que era el jefe de las iglesias católicas de todo el mundo, anunció que era probable que San Cristóbal jamás hubiese existido, así que la gente debía dejar de honrarle.
Un hombre negro que trabajaba como friegaplatos salía en aquel momento de la cocina del Holiday Inn para fumarse un Pall Mall y respirar un poco de aire fresco. Sobre su camiseta blanca empapada en sudor llevaba una gran insignia que ponía lo siguiente:

Había cuencos llenos de insignias como aquélla por todo el hotel para que la gente cogiera las que quisiese, y el friegaplatos había cogido una en un arranque de frivolidad. A él no le importaban las obras de arte, excepto aquellas que fuesen baratas y sencillas y que no estuviesen destinadas a durar mucho. Se llamaba Eldon Robbins y tenía un pene que medía 22,5 centímetros de largo y 5 centímetros de diámetro.
Eldon Robbins también había pasado una temporada en la Institución Correccional para Adultos, así que le fue fácil darse cuenta de que Wayne Hoobler, que se encontraba entre los cubos de basura, acababa de salir de la cárcel.
—Bienvenido al mundo real, hermano —le dijo con tono amable y cariñosa ironía—. ¿Cuándo ha sido la última vez que has comido? ¿Esta mañana?
Wayne reconoció que así era con cierta timidez. Y, entonces, Eldon le condujo a través de la cocina hasta una mesa larga donde comían los empleados. Había una televisión encendida y Wayne pudo ver la decapitación de María Estuardo, reina de Escocia. Todos los que la rodeaban estaban elegantemente vestidos y era ella misma la que colocaba la cabeza sobre el tajo.
Eldon sirvió a Wayne, gratis, un filete, puré de patatas, salsa y todo lo que quiso, preparado por otros negros que trabajaban en la cocina. Sobre la mesa había un cuenco lleno de insignias del Festival de Arte y Eldon hizo que Wayne se pusiese una antes de empezar a cenar.
—Si llevas esto puesto todo el tiempo —le dijo a Wayne con tono solemne—, no te ocurrirá nada malo.
Eldon le enseñó a Wayne un agujerito que la gente que trabajaba en la cocina había hecho en la pared para poder espiar lo que sucedía en el bar.
—Cuando te aburras de ver la tele —le dijo—, puedes mirar a los animales del zoo.
El propio Eldon miró por el agujerito y le contó a Wayne que había un hombre que estaba sentado en el piano-bar al que le habían pagado cincuenta mil dólares por pegar un pedazo de cinta adhesiva amarilla sobre un trozo de lienzo color verde. Insistió en que Wayne observase bien a Karabekian. Wayne obedeció.
Pero, tras unos segundos, Wayne ya quería apartar el ojo de aquel agujerito, porque no tenía ningún tipo de experiencia previa que le permitiera comprender qué estaba sucediendo en aquel bar. Las velas, por ejemplo, le desconcertaron. Creyó que había habido un corte de electricidad en aquella zona y que alguien había ido a cambiar un fusible. Tampoco sabía cómo interpretar aquella ropa que llevaba Bonnie MacMahon y que consistía en una botas vaqueras blancas y unas medias negras de redecilla con un liguero color carmesí que se veía perfectamente a lo largo de varios centímetros de muslo desnudo, así como una especie de traje de baño ajustado de lentejuelas con un pompón de algodón rosa prendido en el trasero.
Bonnie estaba de espaldas a Wayne, así que él no podía ver que llevaba unas gafas trifocales, octogonales y sin montura, y que era una mujer de cuarenta y dos años, con cara de caballo. No podía ver que sonreía y sonreía y sonreía, a pesar de lo impertinente que pudiese resultar Karabekian. Pero lo que sí podía hacer era leer los labios de Karabekian. Sabía leer los labios muy bien, como cualquier otra persona que hubiese pasado una temporada en Shepherdstown, donde se imponía la ley del silencio en los corredores y durante las comidas.
Esto era lo que Karabekian le estaba diciendo a Bonnie, mientras señalaba con la mano hacia donde estaba Beatrice Keedsler:
—Esta distinguida dama es una escritora famosa que también ha nacido en este paraje que es un simple cruce de líneas ferroviarias. Quizás usted pueda contarle algunas historias verídicas que hayan sucedido últimamente en este lugar en el que ha nacido.
—No sé ninguna —dijo Bonnie.
—¡Pero, por favor! —dijo Karabekian—. Cualquiera de las personas que están en este bar podría ser material para una gran novela. —Señaló a Dwayne Hoover—. ¿Cuál es la historia de la vida de aquel hombre?
Bonnie se limitó a contarle que Dwayne tenía un perro, Sparky, que no podía mover la cola.
—Así que tiene que pelearse con los otros perros todo el tiempo —dijo.
—¡Fantástico! —dijo Karabekian. Se volvió hacia Beatrice—. Seguro que puedes utilizar eso en algún momento.
—La verdad es que sí —dijo Beatrice—. Es un detalle encantador.
—Cuantos más detalles, mejor —dijo Karabekian—. Gracias a Dios existen los novelistas. Gracias a Dios hay personas que quieren escribirlo todo, si no ¡se perderían tantas cosas en el olvido! —Y le suplicó a Bonnie que le contara más historias reales.
Bonnie se dejó engañar por aquel entusiasmo y se sintió animada por la sola idea de que Beatrice Keedler necesitase de verdad historias reales para sus libros:
—Bueno… —dijo—, ¿ustedes considerarían que Shepherdstown es parte de Midland City, más o menos?
—Por supuesto —dijo Karabekian, que nunca había oído hablar de Shepherdstown—. ¿Qué sería de Midland City sin Shepherdstown? ¿Y qué sería Shepherdstown sin Midland City?
—Bueno… —dijo Bonnie, pensando que quizá tuviera alguna historia buena para contar—, mi marido es vigilante en la Institución Correccional para Adultos de Shepherdstown y solía hacer compañía a tipos que iban a ser electrocutados, hace mucho, cuando se mandaba a la gente a la silla eléctrica sin parar. Jugaba a las cartas con ellos o les leía en alto pasajes de la Biblia o les acompañaba en otras cosas que quisieran hacer. Y tuvo que acompañar a un hombre blanco que se llamaba Leroy Joyce.
Mientras hablaba, el traje de Bonnie desprendió un suave destello extraño, desconcertante. Era porque su ropa estaba impregnada de unas sustancias químicas fluorescentes, al igual que la chaqueta del barman o las máscaras africanas que colgaban de las paredes. Las sustancias químicas brillaban como si fuesen señales eléctricas cuando se activaban unas luces ultravioletas que había en el techo. Pero las luces no estaban encendidas en aquel momento. El barman las encendía sólo de vez en cuando, cuando a él se le ocurría, para brindar a los clientes una sorpresa delicada y fascinante.
Por cierto, la energía para las luces y para todo lo relacionado con la electricidad en Midland City procedía del carbón que se extraía de unas minas a cielo abierto de Virginia Occidental, junto a las que Kilgore Trout había pasado hacía apenas unas horas.
—Leroy Joyce era tan tonto —continuó diciendo Bonnie—, que no sabía ni jugar a las cartas, no entendía lo que decía la Biblia y apenas sabía hablar. Se tomó su última cena y se quedó sentando, inmóvil. Lo iban a electrocutar por violación. Así que mi marido se sentó en el corredor, junto a la puerta de su celda y se puso a leer. Oía que Leroy iba de un lado a otro dentro de la celda pero aquello no le preocupó. Y entonces Leroy golpeó los barrotes con su taza de latón y mi marido creyó que le estaba pidiendo un poco más de café. Así que se levantó, fue hasta allí y cogió la taza. Leroy sonreía como diciendo que ya se había solucionado todo, que ya no tendría que ir a la silla eléctrica. Se había cortado los cojones y los había metido en la taza.
Este libro es pura invención, por supuesto, pero la historia que le hice contar a Bonnie ocurrió realmente, sucedió en el corredor de la muerte de una penitenciaría de Arkansas.
En cuanto a Sparky, el perro de Dwayne Hoover que no podía mover la cola, debo confesar que está inspirado en un perro que tiene mi hermano y que se ve obligado a pelear continuamente porque no puede mover la cola. Así que ese perro sí que existe.
Rabo Karabekian le pidió a Bonnie MacMahon que le contara algo sobre la adolescente que aparecía en la portada del programa del Festival de Arte. Aquél era el único ser humano de Midland City que era internacionalmente famoso. Era Mary Alice Miller, campeona del mundo de los doscientos metros braza femeninos. Bonnie dijo que sólo tenía quince años.
Mary Alice era también la Reina del Festival de Arte. En la portada del programa aparecía con un traje de baño blanco y con la Medalla de Oro Olímpica colgada del cuello. La medalla tenía el siguiente aspecto:

Mary Alice sonreía ante un cuadro de San Sebastián del pintor español El Greco. El mecenas de Kilgore Trout, Eliot Rosewater, lo había prestado para el festival. San Sebastián era un soldado romano que había vivido mil setecientos años antes que yo y que Mary Alice Miller y que Wayne y que Dwayne y que todos nosotros. Se había convertido en cristiano cuando el cristianismo estaba perseguido.
Entonces alguien lo delató y el emperador Diocleciano mandó a unos arqueros para que le matasen. El cuadro ante el que Mary Alice sonreía con tal dichoso desapego mostraba a un ser humano con tantas flechas clavadas que parecía un puercoespín.
A propósito, algo que casi nadie sabe sobre San Sebastián, ya que los pintores se empeñaban en llenarlo de flechas, es que sobrevivió al incidente e incluso se repuso.
Fue por toda Roma cantando alabanzas del cristianismo y poniendo a parir al emperador, por lo que fue sentenciado a muerte por segunda vez. Lo mataron a palos.
Y cosas por el estilo.
Bonnie MacMahon les contó a Beatrice y a Karabekian que el padre de Mary Alice era miembro de la comisión de libertad condicional en Shepherdstown. Había enseñado a su hija a nadar cuando tenía ocho meses y la hacía nadar por lo menos cuatro horas diarias, todos lo días desde que cumplió los tres años.
Rabo Karabekian pensó un rato en aquello y luego dijo en voz alta para que todo el mundo pudiese escucharle:
—¿Pero qué clase de hombre puede ser capaz de convertir a su propia hija en un motor fueraborda?
Y ahora es cuando llegamos al climax espiritual de este libro, porque es a estas alturas cuando yo, el autor, me siento súbitamente transformado por lo que he escrito hasta este momento. Ésa es la razón por la que fui a Midland City: para nacer de nuevo. Y el Caos me hizo saber que estaba a punto de nacer un nuevo yo al poner las siguientes palabras en boca de Rabo Karabekian:
—¿Pero qué clase de hombre puede ser capaz de convertir a su propia hija en un motor fueraborda?
Tan trivial comentario fue capaz de producir unas consecuencias tan tremendas porque la matriz espiritual del bar del hotel se encontraba en lo que yo llamaría un estado preterremoto. Nuestras almas estaban siendo sometidas a unas presiones terribles que no causaban ningún efecto porque se contrarrestaban perfectamente una a otra.
Pero, de pronto, un grano de arena se desmoronó y una de las fuerzas adquirió una repentina ventaja sobre la otra y los continentes espirituales empezaron a conmoverse y desplazarse.
Sin duda, una de las fuerzas era la ambición de dinero que corroía a tanta gente en el bar del hotel. Sabían lo que Rabo Karabekian había recibido por su cuadro y ellos también querían cincuenta mil dólares. Se lo podían pasar muy bien con cincuenta mil dólares, o al menos eso pensaban. Pero, sin embargo, tenían que ganarse el dinero a base de esfuerzo y dólar a dólar. No había derecho.
Otra de las fuerzas era el temor de esas mismas personas a que sus existencias resultasen ridículas, a que toda su ciudad resultase ridícula. Pero entonces ocurrió lo peor: Mary Alice Miller, lo único de aquella ciudad que habían considerado libre de todo posible ridículo acababa de ser ridiculizado por un forastero.
Y también hay que tener en cuenta mi propio estado anímico preterremoto, ya que yo era el único que estaba renaciendo en aquel bar. Nadie más, que yo supiese, estaba renaciendo en el bar del hotel. Los demás habían cambiado su opinión sobre el valor del arte moderno, bueno, algunos.
En cuanto a mí, llegué a la conclusión de que no había nada sagrado ni en mí ni en ningún otro ser humano, de que éramos todos máquinas condenadas a chocarnos, chocarnos y chocarnos. Sin nada mejor que hacer nos habíamos convertido en fanáticos del choque. A veces yo escribía bien sobre los choques, lo cual significaba que era una máquina de escribir en buen estado. A veces escribía mal, lo cual significaba que era una máquina de escribir en mal estado. Ya no abrigaba idea alguna sobre lo sagrado, o no más que sobre un Pontiac, una ratonera o un torno fabricado en South Bend.
No esperaba que Rabo Karabekian me rescatase. Yo lo había creado y, en mi opinión, era un hombre vanidoso y débil. Una basura. No era un artista en absoluto. Sin embargo, Rabo Karabekian ha hecho de mí el terrícola sereno que soy hoy.
Presten atención:
—¿Pero qué clase de hombre puede ser capaz de convertir a su propia hija en un motor fueraborda? —le había dicho a Bonnie MacMahon.
Bonnie MacMahon estalló. Era la primera vez que estallaba desde que empezó a trabajar en el bar del hotel. Su voz se volvió tan desagradable como el sonido de una sierra cortando latón galvanizado. Y además subió de tono:
—¿Ah, sí? —dijo—. ¿Con que ésas tenemos?
Todo el mundo se quedó helado. Bunny Hoover dejó de tocar el piano. Nadie quería perderse una sola palabra.
—¿Así que a usted no le gusta Mary Alice Miller? —dijo—. Pues a nosotros su pintura tampoco nos gusta. He visto cuadros mejores pintados por niños de cinco años.
Karabekian se levantó de su taburete para poder enfrentarse a todos aquellos enemigos que le rodeaban. Desde luego, hasta a mí me sorprendió. Esperaba que se batiera en retirada bajo una lluvia de aceitunas, cerezas en marrasquino y cortezas de limón. Pero se alzó majestuoso.
—Escuchen —dijo con calma—. He leído el editorial de su maravilloso periódico criticando mi obra. He leído cada una de las palabras cargadas de odio que llenaban las cartas que me han enviado a Nueva York con toda intención.
Aquello incomodó a algunas personas.
—El cuadro no existía hasta que yo lo pinté —continuó diciendo Karabekian—. Y ahora que existe nada me haría más feliz que lo reprodujeran una y otra vez y lo mejoraran enormemente todos los niños de cinco años de la ciudad. Me encantaría que a sus hijos les pareciera agradable y divertido lo que a mí me costó tantos años de lucha desarrollar.
»Les doy mi palabra de honor —prosiguió— de que el cuadro, ahora propiedad de su ciudad, muestra todo lo que realmente importa en la vida, sin dejar nada fuera. Es un cuadro de la conciencia de cada animal. Es el corazón inmaterial de cada animal, ése “soy yo” al que se envían todos los mensajes. Es todo aquello que está vivo dentro de cualquiera de nosotros: en un ratón, en un ciervo, en una camarera. Es algo contundente y puro. No importa lo absurdas que sean las vicisitudes por las que hayamos de pasar. Una franja vertical y contundente de luz conforma este cuadro sagrado de San Antonio solo. Si hubiese una cucaracha cerca de él, o una camarera, el cuadro tendría dos franjas de luz como ésa. Nuestra conciencia está hecha con todo lo que está vivo y puede, quizá, ser sagrado en cada uno de nosotros. Todo lo demás de lo que estamos hechos es pura maquinaria muerta.
»Esta camarera, esta franja vertical de luz, acaba de contarme una historia sobre su marido y un idiota que iba a ser ejecutado en Shepherdstown. Muy bien, dejen que un niño de cinco años pinte una interpretación sagrada de esa situación. Dejen que ese niño de cinco años elimine la idiotez, los barrotes, la silla eléctrica que espera, el uniforme, la pistola, la carne y los huesos del vigilante. ¿Cuál sería el cuadro perfecto que podría llegar a pintar un niño de cinco años? Dos contundentes franjas de luz.
El rostro bárbaro de Rabo Karabekian irradiaba un estado de éxtasis.
—Ciudadanos de Midland City, yo os saludo —dijo—. ¡Habéis brindado un hogar a una obra de arte!
Por cierto, Dwayne Hoover no se estaba enterando de nada. Seguía hipnotizado, ensimismado. Pensaba en dedos en movimiento que escribían y seguían su camino y cosas por el estilo. Tenía la cabeza llena de pájaros. Estaba fuera de órbita. No estaba en plenitud de facultades.