
Bunny Hoover, el hijo homosexual de Dwayne, se estaba vistiendo para ir a trabajar. Tocaba el piano en el bar del nuevo Hotel Holiday Inn. Era pobre y vivía solo en una habitación sin baño en el viejo Hotel Fairchild, que en otros tiempos había sido un lugar de moda pero había acabado convirtiéndose en una pensión de mala muerte enclavada en la parte más peligrosa de Midland City.
Poco después, Dwayne causaría serias heridas a Bunny Hoover que, otro poco después, acabaría compartiendo ambulancia con Kilgore Trout.
Bunny tenía un color enfermizo, el mismo que los peces ciegos que vivieron en las entrañas de la Cueva del Sagrado Milagro. Aquellos peces se habían extinguido. Hacía años que todos habían acabado panza arriba arrastrados por la corriente hacia el río Ohio, donde el sol del mediodía acabó de destrozarlos.
Bunny también evitaba el sol. Y el agua del grifo de Midland City, que estaba cada día más contaminada. Comía muy poco. Se preparaba su comida en la habitación, lo cual era algo sencillo ya que sólo comía fruta y verdura, y todo ello crudo.
No sólo se las arreglaba sin comer carne muerta, también se las arreglaba sin carne viva: no tenía amigos, ni amantes, ni mascotas. Sin embargo en otra época había sido muy admirado por otros chicos. Como cuando estuvo en la Academia Militar Prairie, por ejemplo, en donde el último año sus compañeros le eligieron, por unanimidad, cadete coronel, rango máximo al que se podía aspirar.
Bunny guardaba muchos, muchos secretos mientras tocaba el piano en el bar del Holiday Inn. Uno de ellos era que no estaba realmente allí. Si se lo proponía, podía ausentarse del bar y del mismísimo planeta gracias a la meditación trascendental. Había aprendido la técnica del Maharishi Mahesh Yogi, que estuvo una vez en Midland City durante una gira en la que dio conferencias por todo el mundo.
Maharishi Mahesh Yogi, a cambio de un pañuelo nuevo, una pieza de fruta, un ramo de flores y treinta y cinco dólares, enseñó a Bunny a cerrar los ojos y repetir una y otra vez la siguiente palabra eufónica y carente de sentido: «Ey-iiiim, ey-iiiim, ey-iiiim». Bunny se sentó en el borde de la cama de la habitación de su hotel y repitió para sus adentros: «Ey-iiiim, ey-iiiim». El cántico tenía un ritmo que hacía coincidir cada sílaba con dos latidos del corazón. Cerró los ojos. Se transformó en un buzo que se sumergía en las profundidades de su propia mente. Esas profundidades rara vez visitadas.
Su ritmo cardíaco decreció. Casi dejó de respirar. Sólo una palabra flotaba en las profundidades. Se había escapado de las zonas más activas de su mente. No estaba conectada con nada y flotaba indolente como un pescado translúcido con forma de bufanda. La palabra no era perturbadora. La palabra era la siguiente: «Azul». Y éste era el aspecto que tenía para Bunny Hoover:

Y después pasó flotando otra bufanda. Tenía el siguiente aspecto:
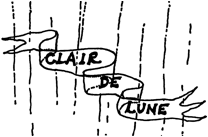
Quince minutos más tarde, Bunny salió de las profundidades a la superficie y volvió a su estado consciente por decisión propia. Se sentía renovado. Se puso de pie y se peinó con el cepillo militar que su madre le había regalado cuando le eligieron cadete coronel, hacía ya muchos años.
A Bunny le habían enviado con sólo diez años de edad a una escuela militar: una institución dedicada al homicidio y a la obediencia totalmente desprovista de humor. Y ésta es la razón: una vez le había dicho a Dwayne que le habría gustado ser mujer en lugar de hombre, porque muchas de las cosas que hacían los hombres le parecían crueles y horribles.
Presten atención: Bunny Hoover fue a la Academia Militar Prairie y en ella practicó todos los deportes durante ocho años ininterrumpidos, así como la sodomía y el fascismo. Lo de la sodomía consistía en meter el pene en el agujero del culo o en la boca de otro o que otro se lo hiciera a uno. Y lo del fascismo era una filosofía política, bastante difundida, que convertía precisamente a la nación y la raza a las que perteneciera el filósofo que la defendía en sagradas. Abogaba porque el gobierno fuera centralizado, autocrático y encabezado por un dictador. Ese dictador había de ser obedecido ciegamente, fuera lo que fuese lo que ordenara hacer.
Y cada vez que Bunny volvía a su casa a pasar las vacaciones llevaba nuevas medallas. Aprendió esgrima y boxeo, lucha y natación, aprendió a disparar rifles y pistolas, a luchar con bayoneta, a montar a caballo, a arrastrarse y gatear entre matorrales, a espiar en las esquinas sin ser visto.
Él enseñaba sus medallas y, cuando su padre no estaba cerca, la madre le contaba que cada día se sentía más desgraciada. Creía que Dwayne era un monstruo, pero no era cierto. Todo era producto de su mente.
Siempre que empezaba a contarle a Bunny qué era aquello tan espantoso que había en Dwayne, llegaba a un punto en el que invariablemente se interrumpía: «Eres demasiado joven para que te cuente estas cosas», le decía, aunque Bunny tenía dieciséis años. «De todas formas no hay nada que tú ni nadie pueda hacer para cambiarlo». Hacía como si se sellase los labios y le susurraba a Bunny: «Eso es un secreto que me llevaré a la tumba».
Su mayor secreto, por supuesto, fue uno que Bunny no detectó hasta el día en que ella se quitó de en medio con Drano: que Celia Hoover estaba más loca que una cabra.
Mi madre también lo estaba.
Presten atención: la madre de Bunny y mi madre eran seres humanos muy diferentes pero ambas poseían una belleza exótica y charlaban sin parar de un modo caótico sobre el amor y la paz, las guerras, el mal y la desesperación, sobre un futuro mejor que habría de llegar pronto y sobre un futuro peor que habría de llegar pronto. Y nuestras madres, las dos, acabaron suicidándose. La madre de Bunny tomó Drano. Mi madre tomó somníferos, lo cual no era tan horrible.
Y la madre de Bunny y la mía tenían un extraño síntoma en común: ninguna de las dos podía soportar que les sacaran fotos. Normalmente estaban bien durante el día. Normalmente ocultaban su delirio hasta bien entrada la noche. Pero si alguien les apuntaba con una cámara de fotos durante el día, aquella madre que se encontrase delante del objetivo caía de rodillas y se cubría la cabeza con los brazos como si alguien estuviese a punto de matarla a golpes. Era una escena penosa y horrible de presenciar.
Al menos la madre de Bunny le enseñó a manejar un piano, que era una máquina de música. Al menos la madre de Bunny le enseñó un oficio. Un buen manejador de pianos podía trabajar haciendo música en los bares de casi todos los lugares del mundo, y a Bunny se le daba bien. Su formación militar le resultó inútil, a pesar de todas las medallas que había ganado. Las fuerzas armadas sabían que era homosexual y que, seguramente, se enamoraría de otros combatientes, y las fuerzas armadas no querían enfrentarse a asuntos amorosos de esa índole.
Así que Bunny Hoover se dispuso a vestirse para desempeñar su oficio. Se puso un jersey negro de cuello vuelto y, encima, una chaqueta de terciopelo negro. Miró hacia el callejón a través de su única ventana. Las mejores habitaciones tenían vistas al Parque Fairchild, donde se habían producido cincuenta y seis asesinatos en los dos últimos años. El cuarto de Bunny estaba en el segundo piso, así que por su ventana se veía un trozo del muro ciego de ladrillo de lo que antaño fue el Teatro de la Ópera Keedsler.
En la fachada del antiguo teatro de la Ópera había una placa conmemorativa. Muy poca gente comprendía su significado, pero he aquí lo que ponía:

El Teatro de la Ópera era la sede de la Orquesta Sinfónica de Midland City, que era un grupo entusiasta de músicos aficionados. Pero se quedaron sin sede en 1927, cuando el Teatro de la Ópera se convirtió en un cine, El Bannister. La orquesta continuó sin sede hasta que se construyó el Centro para las Artes Mildred Barry.
Y El Bannister fue el mejor cine de la ciudad durante muchos años, hasta que quedó rodeado por el mundo del crimen, que se desplazaba constantemente hacia el norte. Así que había dejado de ser un teatro pero todavía mantenía bustos de Shakespeare, Mozart y otros, que observaban desde unos nichos que había en las paredes del vestíbulo.
El escenario también continuaba allí, pero ahora estaba atiborrado de muebles de comedor. La compañía El Emporio del Mueble, que estaba controlada por gángsters, se había quedado con el edificio.
El sobrenombre que le daban al barrio de Bunny era el de Barrio Bajo. Todas las ciudades americanas, cualquiera que fuese su tamaño, tenían un barrio con el mismo sobrenombre: barrio bajo. Era el lugar al que se suponía que iba la gente que no tenía amigos o parientes o propiedades o ambiciones o ninguna utilidad en la vida.
En otros barrios trataban con desprecio a la gente que era así y los policías les obligaban a trasladarse continuamente. Por lo general se les movía de un sitio a otro con tanta facilidad como si fuesen balones de juguete.
Así que iban de acá para allá como balones llenos de un gas apenas un poquito más pesado que el aire, hasta que llegaban al Barrio Bajo y se instalaban junto a los cimientos del viejo Hotel Fairchild.
Podían dormitar y rezongar unos con otros todo el día. Podían mendigar y emborracharse. La regla básica era la siguiente: tenían que quedarse allí y no molestar a nadie de ningún otro lugar hasta que, llegado el momento, alguien les asesinase o muriesen de frío durante el invierno.
Una vez Kilgore Trout había escrito un relato que trataba sobre una ciudad en la que se había decidido comunicarle a los indigentes dónde se encontraban y qué les iba a suceder utilizando señales callejeras como la siguiente:
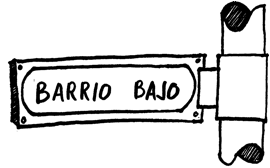
Bunny sonrió a su propia imagen reflejada en el espejo, en el desagüe.
Se llamó a sí mismo al orden durante un momento, volvió a convertirse en el insufrible soldado sin cerebro, sin humor y sin corazón que había aprendido a ser en la escuela militar. Dijo el lema de la escuela en voz baja, un lema que antes había tenido que decir a gritos unas cien veces al día: al amanecer, a la hora de las comidas, al comienzo de cada clase, cuando hacía deporte, en las prácticas de bayoneta, al atardecer y a la hora de acostarse:
—¡Puedo lograrlo! —dijo—. ¡Puedo lograrlo!