
Kilgore Trout se hallaba muy lejos pero iba acortando sin cesar la distancia entre él y Dwayne. Aún seguía en aquel camión llamado Pirámide, que iba cruzando un puente llamado Walt Whitman en honor del poeta. El puente estaba envuelto en una nube de contaminación. El camión estaba a punto de convertirse en parte de Filadelfia. Al pie del puente había un cartel que decía:

Si hubiera sido más joven, Trout habría mirado con desdén aquel cartel sobre la fraternidad, colocado al borde del cráter producido por una bomba, como cualquiera podía apreciar. Pero su mente ya no albergaba ideas de cómo podrían ser las cosas o cómo deberían serlo, en oposición a cómo eran en realidad. Pensó que la Tierra sólo podía ser de un modo: el que era.
Todo era necesario. Vio a una mujer vieja, blanca, rebuscando en un cubo de basura. Aquello era necesario. Vio un juguete de esos para la bañera, un patito de goma, tirado sobre la rejilla de un sumidero. Tenía que estar allí.
Y cosas por el estilo.
El camionero mencionó que el día anterior había sido el Día de los Veteranos de Guerra.
—Ya —dijo Trout.
—¿Es usted veterano de guerra? —preguntó el camionero.
—No —dijo Trout—. ¿Y usted?
—No —dijo el camionero.
Ninguno de los dos era veterano de guerra.
El camionero empezó a hablar del tema de los amigos. Dijo que le resultaba difícil mantener amistades porque se pasaba la mayor parte de su tiempo en la carretera. Bromeó sobre aquella época en que hablaba de sus «mejores amigos». Imaginaba que la gente dejaba de hablar de los mejores amigos cuando terminaba el Instituto.
Dijo que suponía que Trout, puesto que trabajaba en el negocio de las ventanas y las contraventanas de aluminio, tendría oportunidad de trabar amistades duraderas con gente del trabajo.
—Quiero decir que varios hombres que trabajan juntos, colocando ventanas un día tras otro, acaban conociéndose bastante bien.
—Yo trabajo solo —dijo Trout.
Eso decepcionó al camionero.
—Suponía que se necesitaban dos hombres para hacer ese trabajo.
—Sólo uno —dijo Trout—. Hasta un niño debilucho podría hacerlo sin ayuda.
El camionero hubiera querido que Trout llevase una intensa vida social para disfrutar indirectamente con sus relatos.
—Bueno, es igual —insistió—, tendrá amigos a los que ver después del trabajo. Se tomarán unas cervezas. Jugarán a las cartas. Se reirán juntos.
Trout se encogió de hombros.
—Pero usted pasa por las mismas calles todos los días —decía el camionero—. Conoce a un montón de gente y ellos le conocen a usted, porque pasa por las mismas calles un día tras otro. Y usted les dice «¡Hola!» y ellos le contestan «¡Hola!». Y usted les llama por su nombre y ellos le llaman a usted por su nombre. Y, si usted está en un apuro, ellos le ayudarán, porque usted es uno de ellos. Pertenece a su grupo. Le ven todos los días.
Trout no tenía ganas de discutir sobre ese asunto.
Trout había olvidado cómo se llamaba el camionero.
Tenía un defecto mental que, como a mí, le hacía pasarlo mal. No podía recordar el aspecto de las personas, a menos que tuvieran algo inusual, en el cuerpo o en la cara, que llamase la atención.
Por ejemplo, cuando vivía en Cape Cod, a la única persona a la que podía saludar afectuosamente y llamándola por su nombre era a Alfy Bearse, un albino al que le faltaba un brazo. Le decía; «Hace bastante calor, ¿verdad, Alfy?», o le decía: «¿Por dónde has andado, Alfy?», o le decía: «¡Qué gusto verte, Alfy!».
Y cosas por el estilo.
Ahora que vivía en Cohoes a la única persona a la que podía llamar por su nombre era a Durling Heath, un cockney enano pelirrojo. Trabajaba en una tienda de reparación de calzado. Sobre su mesa de trabajo tenía una placa con su nombre, de esas que suelen tener los ejecutivos, para el caso de que alguien quisiera dirigirse a él por su nombre. La placa tenía un aspecto así:

Trout entraba de vez en cuando en la tienda y decía cosas como «¿Quién cree que ganará el campeonato mundial de béisbol este año, Durling?» o «¿Sabe usted por qué han estado sonando todas esas sirenas esta noche, Durling?» o «¡Qué buen aspecto tiene hoy, Durling, ¿dónde se ha comprado esa camisa?». Y cosas por el estilo.
Pero ahora Trout se preguntaba si su amistad con Heath se habría acabado, porque la última vez que estuvo en la tienda de reparación de calzado diciendo cosas así, de modo imprevisto, Durling, el enano, le gritó.
He aquí lo que le gritó con su acento cockney: «¡Deje de atosigarme, joder!».
En una ocasión, estando en una tienda de comestibles de Cohoes, el gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, le había estrechado la mano a Trout. Trout no tenía ni idea de quién era aquel hombre. Como escritor de ciencia ficción, debería haberse quedado estupefacto de estar tan cerca de un hombre así. Porque Rockefeller no era simplemente el gobernador. Gracias a las leyes que había en aquella parte del planeta, a Rockefeller se le permitía ser el dueño de intensas áreas de la superficie de la Tierra y, también, del petróleo y de los minerales de valor que hubiera bajo la superficie. Poseía o controlaba más terreno del planeta que muchas naciones. Su destino había sido ése desde la infancia. Ya había nacido siendo el dueño de aquella cantidad disparatada de propiedades.
—¿Qué tal le va, hombre? —le preguntó Rockefeller.
—Pues como siempre —le contestó Kilgore Trout.
Después de haber insistido en que seguro que Trout llevaba una intensa vida social, el camionero hizo como si le hubiera pedido que le explicara cómo era la vida sexual de los conductores de camiones transcontinentales. Trout no le había pedido semejante cosa.
—Quiere saber cómo se las arreglan los conductores de camiones con las mujeres, ¿verdad? —dijo el camionero—. Se imaginará que todos los camioneros que ve por ahí se las van follando, a una detrás de otra, desde la Costa Este hasta la Oeste, ¿verdad?
Trout se encogió de hombros.
Al camionero le jorobaba aquel Trout y le echó en cara lo mal informado que estaba en esas cuestiones.
—Deje que le diga, Kilgore… —Se quedó dubitativo—. Se llama usted así, ¿verdad?
—Sí —dijo Trout. Él había olvidado el nombre del camionero más de cien veces ya. Cada vez que miraba hacia otro lado, no sólo olvidaba su nombre sino también su rostro.
—Mire, Kilgore, maldita sea, si se me estropeara el camión en Cohoes, por ejemplo, y tuviera que quedarme allí dos días mientras me lo arreglaban, ¿le parece que me resultaría fácil echar un polvo, siendo forastero y con la pinta que tengo?
—Dependería de lo determinado que estuviese a hacerlo —dijo Trout.
El camionero suspiró.
—Sí —dijo con tono de desesperación—. ¡Dios mío! Probablemente ésa es la historia de mi vida: no tengo suficiente determinación.
Se pusieron a hablar sobre la técnica de los revestimientos de aluminio para hacer que las casas viejas volvieran a parecer nuevas. Desde una cierta distancia, esas láminas, que jamás necesitaban una capa de pintura, parecían de madera recién pintada.
El camionero también quiso hablar del sistema de piedra artificial, que era otra buena alternativa. Consistía en cubrir los muros de las casas viejas con cemento de color, de modo que, a cierta distancia, parecía que estaban hechas de piedra.
—Si está usted en lo de las contraventanas de aluminio —dijo el camionero a Trout—, también estará en lo de los revestimientos de aluminio. Son dos actividades que suelen ir juntas en casi todas las empresas del país.
—Mi compañía los vende —dijo Trout—, y yo he visto un montón, pero la verdad es que nunca los he instalado.
El camionero estaba pensando seriamente en comprar revestimientos de aluminio para su casa, en Little Rock, y le pidió a Trout que le respondiera sinceramente a esta pregunta:
—Por lo que usted ha visto y oído… la gente que pone revestimiento de aluminio, ¿están contentos con lo que ponen?
—En los alrededores de Cohoes —contestó Trout—, creo que son las únicas personas que realmente veo que están contentas.
—Ya sé a lo que se refiere —dijo el camionero—. Una vez vi a toda una familia que estaba fuera de la casa. No podían creerse lo bonita que había quedado después de haberle puesto el revestimiento de aluminio. Pero mi pregunta, y espero que me conteste con toda sinceridad porque no vamos a tratar de negocios, mi pregunta es: Kilgore, ¿cuánto dura esa felicidad?
—Unos quince años —dijo Trout—. Uno de nuestros vendedores me dijo una vez que, con lo que se ahorra en pintura y calefacción, no cuesta nada volver a instalar un nuevo revestimiento pasado ese tiempo.
—La piedra artificial tiene un aspecto más lujoso. Y creo que también dura más —dijo el camionero—. Pero, por otra parte, es mucho más cara.
—Se obtiene la calidad por la que se paga —dijo Kilgore Trout.
El camionero le habló a Trout de un calentador de gas que había comprado hacía treinta años y que no le había causado el más mínimo problema en todo ese tiempo.
—Que me aspen —dijo Kilgore Trout.
Trout se puso a preguntarle por el camión y el camionero le dijo que era el mejor del mundo. Solamente la cabina costaba veintiocho mil dólares. Llevaba un motor turbodiésel Cummins de trescientos veinticuatro caballos, de modo que podía funcionar perfectamente a gran altitud. Tenía dirección asistida, frenos de aire, una caja de transmisión con trece marchas, y era propiedad de su cuñado.
Dijo que su cuñado tenía veintiocho camiones y era el presidente de la compañía de camiones Pirámide.
—¿Y por qué le puso el nombre de Pirámide a la compañía? —preguntó Trout—. Quiero decir que este chisme puede ir a cien millas por hora si es necesario. Es rápido y útil y no meramente decorativo. Es tan moderno como un cohete espacial. Nunca he visto nada que se parezca menos a una pirámide que este camión.
Una pirámide era una especie de tumba enorme de piedra que los egipcios habían construido hace miles y miles de años. Los egipcios ya no las construían. Los turistas iban desde muy lejos a verlas y tenían un aspecto así:
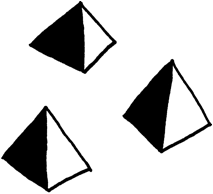
¿Por qué a alguien que se dedicaba a los transportes a alta velocidad se le iba a ocurrir ponerle a su negocio y a sus camiones el nombre de unas construcciones que no se habían movido ni un milímetro desde que nació Jesucristo?
La respuesta del camionero fue inmediata, y con tono irritado, como si pensara que Trout era un imbécil por hacer una pregunta así.
—Le gustó cómo sonaba —dijo—. ¿A usted no le gusta cómo suena?
Trout asintió para que el ambiente siguiera siendo agradable.
—Sí —dijo—. Suena muy bien.
Trout se reclinó hacia atrás y se quedó pensando en la conversación. Le dio la forma de un relato que no logró escribir hasta que fue muy, muy viejo. Era la historia de un planeta en el que el lenguaje se volvía pura música porque las criaturas estaban encantadas con los sonidos. Las palabras se convertían en notas musicales. Las frases se convertían en melodías. No tenían ninguna utilidad como vehículos para transmitir información, porque ya nadie sabía el significado de las palabras o a nadie le importaba.
Así que, para poder funcionar, los dirigentes del gobierno y del comercio tenían que estar inventando todo el tiempo vocabularios y estructuras de frases nuevas y mucho más horribles, que ofrecieran resistencia a su conversión en música.
—¿Está usted casado, Kilgore? —preguntó el camionero.
—Tres veces —dijo Trout.
Era cierto. Y no sólo eso, sino que todas sus mujeres habían sido extraordinariamente pacientes, cariñosas y bonitas. Y todas se habían marchitado con su pesimismo.
—¿Tiene hijos?
—Uno —dijo Trout. En algún lugar de su pasado, dando vueltas entre todas las mujeres y las historias perdidas en el correo, había un hijo llamado Leo—. Ya es un hombre.
Leo había abandonado el hogar para siempre a la edad de catorce años. Mintió sobre la edad que tenía y se enroló en los marines. Desde el campamento de instrucción de reclutas le mandó una nota a su padre. Decía así: «Me das lástima. Tú sólito te has dado por el culo. Para mí estás muerto».
Eso fue lo último que Trout supo de Leo, directa o indirectamente, hasta que recibió la visita de dos agentes del FBI. Le dijeron que Leo había desertado en Vietnam. Había cometido alta traición. Se había pasado al Vietcong.
He aquí la evaluación que hizo el FBI de la situación de Leo en el planeta en aquellos momentos: «Su hijo se ha metido en un problema muy serio».