
Dwayne era viudo. Pasaba las noches solo en una casa de ensueño en Fairchild Heights, que era el barrio residencial con mayores atractivos de la ciudad. Allí todas las casas costaban por lo menos cien mil dólares. Allí todas las casas tenían por lo menos cuatro acres de terreno.
La única compañía de Dwayne por las noches era un perro labrador llamado Sparky. Sparky no podía mover la cola porque había sufrido un accidente de coche hacía muchos años, así que no tenía manera de decirles a los demás perros lo simpático que era y tenía que pasarse todo el tiempo peleándose con ellos. Tenía las orejas destrozadas y estaba lleno de cicatrices.
Dwayne tenía una criada negra que se llamaba Lottie Davis. Ella le limpiaba la casa todos los días, luego le preparaba la cena y se la servía y, después, se iba a su apartamento. Era descendiente de esclavos.
Lottie Davis y Dwayne no hablaban mucho entre sí, aunque se caían muy bien. Dwayne reservaba la mayor parte de sus charlas para el perro. Se tumbaba en el suelo y se ponía a revolcarse con él y le decía cosas como «Tú y yo, Spark» y «¿Cómo le va a mi viejo camarada?».
Esa rutina continuó sin variaciones incluso después de que Dwayne comenzase a volverse loco, por lo que Lottie no advirtió nada raro.
Kilgore Trout era dueño de un periquito que se llamaba Bill. Al igual que Dwayne Hoover, Trout pasaba las noches solo. Su única compañía era su mascota. Trout también hablaba con él.
Pero, mientras que Dwayne susurraba palabras de cariño a su labrador, Trout refunfuñaba y le hablaba con sorna a su periquito sobre el fin del mundo.
«En cualquier momento», le decía, o «Y ya va siendo hora».
Trout tenía la teoría de que el aire pronto se tornaría irrespirable.
Suponía que cuando el aire estuviera envenenado, Bill se desplomaría unos minutos antes que él, y le gastaba bromas con aquello. Le decía: «¿Cómo va tu vieja respiración, Bill?» o «Parece que tu viejo enfisema te ha dado un aviso, Bill» o «Nunca hemos hablado de qué tipo de funeral quieres, Bill. Ni siquiera me has dicho cuál es tu religión». Y cosas por el estilo.
Trout le decía a Bill que la humanidad merecía morir de una manera horrible por haberse comportado de modo tan cruel y despilfarrador en un planeta maravilloso. «Somos todos unos Heliogábalos, Bill», le decía. Heliogábalo era el nombre de un emperador romano que había mandado a un escultor que hiciera un toro de hierro de tamaño natural, todo hueco y con una puerta que podía atrancarse desde fuera. El toro tenía la boca abierta. Era la única abertura al exterior.
Heliogábalo daba hermosas fiestas con muchos invitados y mucha comida y vino y mujeres hermosas y atractivos muchachos. Metía a un ser humano dentro del toro y atrancaba la puerta. Cualquier sonido que emitiera el ser humano salía por la boca del toro. Y Heliogábalo mandaba a un criado que encendiera un fuego prendiendo unos troncos. Los troncos estaban colocados debajo del toro.
Trout hacía otra cosa que algunas personas podrían considerar una excentricidad: llamaba desagües a los espejos. Le divertía simular que los espejos eran agujeros entre dos universos.
Si veía a algún niño cerca de un espejo, movía un dedo en señal de advertencia, y le decía con gran solemnidad: «No te acerques demasiado a ese desagüe. No querrás acabar en el otro universo, ¿verdad?».
En alguna ocasión cuando alguien decía en su presencia: «Perdón, tengo que ir a desaguar», que es una forma de decir que quien habla se propone vaciar los residuos líquidos de su cuerpo a través de una válvula que se halla en la parte inferior del abdomen, Trout respondía en tono de chanza: «Pues eso, en el sitio del que yo vengo, quiere decir que estás a punto de coger un espejo».
Y cosas por el estilo.
Para cuando Trout murió, por supuesto, todo el mundo llamaba desagües a los espejos. En eso se ve el respeto que generaban hasta sus chistes.
En 1972 Trout vivía en un apartamento en el semisótano de un edificio en Cohoes, Nueva York. Se ganaba la vida como instalador de ventanas y protectores de aluminio. No tenía nada que ver con la fase final del negocio, porque era un tipo que carecía de «atractivo». El atractivo consiste en eso que hace que a unas personas les gusten otras y confíen en ellas inmediatamente, sin importarles lo que la persona «atractiva» tenga dentro del cerebro.
Dwayne Hoover tenía montones de atractivo.
Yo puedo tener montones de atractivo cuando quiero.
Mucha gente tiene montones de atractivo.
El jefe de Trout y sus compañeros no tenían la menor idea de que era escritor. Ningún editor de cierta reputación había oído jamás hablar de él aunque, en la época en que conoció a Dwayne, ya había escrito ciento diecisiete novelas y dos mil relatos breves. Hacía copias con papel carbón de todo lo que escribía. Y mandaba los manuscritos sin adjuntar un sobre con sello y su dirección escrita para que pudieran devolvérselos. Había veces en que ni siquiera ponía remite. Sacaba los nombres y las direcciones de los editores de las revistas que se dedicaban al negocio de la letra impresa y que él leía con avidez en las salas de las bibliotecas públicas. Así fue como se puso en contacto con una sociedad que se llamaba Biblioteca de Clásicos Mundiales, que publicaba pornografía dura en Los Ángeles, California. Utilizaban sus historias, en las que normalmente ni siquiera aparecían mujeres, para rellenar libros y revistas de fotografías obscenas.
Nunca le avisaban dónde o cuándo podía encontrar sus escritos impresos. Y he aquí lo que le pagaban: nada de nada.
Tampoco le enviaban ningún ejemplar de regalo de los libros o las revistas en los que aparecía, así que tenía que buscarlos él mismo por las tiendas de pornografía. Y, con bastante frecuencia, les habían cambiado el título; así por ejemplo, «El jefe de paja pangaláctico» se convirtió en «Boca loca».
Pero lo que más desconcertaba a Trout eran las ilustraciones que seleccionaban los editores, porque no tenían nada que ver con sus historias. Por ejemplo, una vez había escrito una novela sobre un terrícola llamado Delmore Skag, un hombre soltero que vivía en un barrio en el que todo el mundo tenía familia numerosa. Skag era científico y encontraba un método para reproducirse a sí mismo en la sopa de pollo. Se raspaba unas cuantas células de la palma de la mano derecha, las mezclaba con la sopa y luego exponía la mezcla a la acción de los rayos cósmicos. Las células se convertían en bebés exactamente iguales a Delmore Skag.
Pronto conseguía tener varios bebés al día e invitaba a sus vecinos para que compartieran con él su felicidad y orgullo. Celebraba bautismos en masa de cientos de niños a la vez y se hacía famoso como hombre de familia muy numerosa.
Y cosas por el estilo.
Skag tenía la esperanza de lograr que en su país se proclamaran leyes contra las familias numerosas excesivas, pero gobiernos y tribunales se negaban a enfrentarse con el problema y, en vez de eso, aprobaban leyes muy severas contra la posesión de sopa de pollo por parte de personas solteras.
Y cosas por el estilo.
Las ilustraciones de ese libro eran unas fotografías vergonzosas de varias mujeres blancas chupándosela a un hombre negro, que, por alguna extraña razón, llevaba un sombrero mexicano.
En la época en que conoció a Dwayne Hoover, el libro de Trout con más difusión era Plaga sobre ruedas. El editor no le había cambiado el título, pero lo había tapado casi por completo, junto con el nombre de Trout, con una banda de papel sensacionalista que prometía:

Un castor bien abierto era una fotografía de una mujer sin bragas y con las piernas muy separadas, de modo que pudiera vérsele la vagina. La expresión la usaron por primera vez los reporteros gráficos que tenían que asistir con frecuencia a accidentes o acontecimientos deportivos en los que tenían que ver mujeres con las faldas levantadas o verlas desde la parte de debajo de las escaleras de incendios o cosas de ese tipo. Necesitaban una palabra en clave para explicarles a gritos a otros reporteros o amiguetes policías o bomberos o a gente de ese tipo qué era lo que podía verse, en caso de que quisieran ir a verlo. Y la palabra elegida fue ésa: «¡Castor!».
En realidad, un castor es un roedor al que le gusta el agua y construir diques. Y tiene este aspecto:

Pero la clase de castores que emocionaba tanto a los reporteros gráficos tiene un aspecto así:

De ahí es de donde salen los niños.
Cuando Dwayne era un niño, y cuando Kilgore Trout era un niño, y cuando yo era un niño, e incluso cuando nos hicimos adultos y mayores, era obligación de la policía y los tribunales impedir que las representaciones de aberturas tan ordinarias fueran examinadas y discutidas por personas que no se dedicaran a la medicina. En cierto modo se había decidido que los castores bien abiertos, algo que es diez mil veces más común que los castores de verdad, fuera el secreto mejor defendido por las leyes.
Así que había una locura por los castores bien abiertos. Y también había una locura por un metal blando, dúctil, un elemento al que por alguna razón se había declarado el más deseable de los elementos y que era el oro.
Y, cuando Dwayne y Trout y yo éramos niños, la locura por los castores bien abiertos se extendía también a las bragas. Las niñas trataban por todos los medios de que no se les vieran las bragas y los niños trataban por todos los medios de vérselas.
Las bragas femeninas tenían este aspecto:
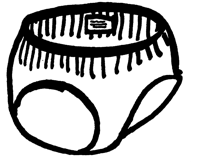
De hecho, una de las primeras cosas que Dwayne aprendió en el colegio, cuando era muy pequeño, era una poesía que se suponía que tenía que recitar a gritos si por casualidad veía las bragas de alguna niña en el patio del recreo. Se la enseñaron otros niños del colegio y decía así:
Veo Inglaterra
y veo Francia
y de un niña
veo las bragas blancas.
Cuando Kilgore Trout aceptó el Premio Nobel de medicina en 1979, declaró: «Hay gente que dice que no existe nada como el progreso. Yo debo confesar que el hecho de que los seres humanos sean los únicos animales que queden sobre la Tierra me parece un tipo de victoria muy confuso. Aquellos de ustedes que estén familiarizados con la naturaleza de las primeras obras que publiqué comprenderán por qué he llorado especialmente la muerte del último castor.
»Sin embargo, cuando yo era un niño había dos monstruos que compartían este planeta con nosotros y cuya extinción sí celebro. Tenían la determinación de matarnos o, por lo menos, de convertir nuestras vidas en algo sin sentido. Y estuvieron cerca de lograrlo. Eran adversarios crueles, cosa que no eran mis pequeños amigos los castores. ¿Se trataba de los leones? No. ¿Se trataba de los tigres? No. Los leones y los tigres se pasan la mayor parte del tiempo durmiendo la siesta. Los monstruos que nombraré a continuación no dormían la siesta jamás. Habitaban en nuestras cabezas y eran el deseo desenfrenado de oro y, ¡oh, Dios mío!, el de vislumbrar las bragas blancas de una niña.
»Doy gracias de que esos deseos fuesen tan ridículos, pues nos enseñaron que a un ser humano le era posible creer en cualquier cosa y actuar apasionadamente en todo aquello que se relacionase con esa creencia, fuera la que fuese.
»Así que ahora podemos construir una sociedad generosa si dedicamos a la generosidad la pasión que antes poníamos en el oro y en las bragas».
Hizo una pausa y, después, recitó con tono irónico de duelo el comienzo de una poesía que había aprendido a decir a gritos en las Bermudas, cuando era un niño pequeño. La poesía era absolutamente conmovedora porque hablaba de dos naciones que ya no existían como tales: «Veo Inglaterra», dijo, «y veo Francia…».
La verdad es que, para el momento del histórico encuentro entre Dwayne Hoover y Trout, las bragas femeninas se habían visto drásticamente devaluadas. El precio del oro, sin embargo, seguía en ascenso.
Las fotografías de bragas femeninas no valían ni siquiera el papel en el que estaban impresas, e incluso las películas a todo color y de gran calidad de castores bien abiertos no tenían ninguna demanda en el mercado.
Hubo una época en que un ejemplar del libro más conocido de Trout, Plaga sobre ruedas, llegó a costar hasta doce dólares, gracias a las ilustraciones. Ahora se ofrecía a un dólar y la gente que pagaba esa cantidad no lo hacía por las fotos. Pagaban por las palabras.
A propósito, las palabras que contenía el libro hablaban de la vida en un planeta en extinción que se llamaba Lingo-Tres, cuyos habitantes se parecían a los automóviles americanos. Tenían ruedas. Se impulsaban con motores de combustión interna. Se alimentaban de hidrocarburos. Pero no se fabricaban, se reproducían. Ponían huevos que contenían automóviles bebés, que maduraban en unas charcas de aceite que se extraía de los cárteres adultos.
Lingo-Tres recibía la visita de unos viajeros del espacio que se habían enterado de que aquellas criaturas se estaban extinguiendo por la siguiente razón: habían destruido todos los recursos del planeta, con su atmósfera incluida.
Los viajeros del espacio no podían ofrecerles mucho en lo que a asistencia material se refiere. Las criaturas automóviles esperaban poder conseguir un poco de oxígeno prestado y que los visitantes se llevaran al menos uno de sus huevos a otro planeta en el que pudiera incubarse y en el que poder comenzar de nuevo una civilización automóvil. Pero el huevo más pequeño que tenían pesaba veinticuatro kilos y los viajeros del espacio no medían más de tres centímetros de alto. Y su nave espacial no era ni siquiera del tamaño de una caja de zapatos terrícola. Venían de Zeltoldimar.
Kago, el portavoz de los zeltoldimarianos, les dijo que lo único que podía hacer era contarles a otros seres del universo lo maravillosas que habían sido las criaturas automóviles. He aquí lo que les dijo a todas aquellas basuras oxidadas y faltas de gasolina: «Desapareceréis, pero no seréis olvidados».
Al llegar a este punto de la historia había una fotografía de dos chicas chinas, que parecían gemelas, sentadas en un sofá con las piernas bien separadas.
Así que Kago y su valiente y pequeña tripulación de zeltoldimarianos, que eran todos homosexuales, siguieron vagando por el universo, manteniendo viva la memoria de las criaturas automóviles. Al final llegaron al planeta Tierra. Con toda inocencia, Kago les habló a los terrícolas de los automóviles. Kago no sabía que los seres humanos podían quedar arrasados por una simple idea, igual que por el cólera o por la plaga bubónica. En la Tierra no tenían inmunidad contra las ideas descabelladas.
Y, según Trout, ésa era la razón por la que los seres humanos no podían rechazar las ideas por el simple hecho de que fueran nocivas: «En la Tierra las ideas eran símbolos de amistad o de enemistad. Su contenido no tenía importancia. Los amigos estaban de acuerdo con los amigos como expresión de amistad. Y los enemigos estaban en desacuerdo con los enemigos como expresión de enemistad.
»Las ideas que tenían los terrícolas no tuvieron ninguna importancia durante cientos de miles de años, ya que, de todos modos, no servían para mucho. Tanto podían ser símbolos como cualquier otra cosa.
»Hasta existía un dicho sobre la futilidad de las ideas, que decía así: “Si los deseos fuesen caballos, los mendigos cabalgarían”.
»Y, entonces, los terrícolas descubrieron las máquinas. De pronto, estar de acuerdo con los amigos podía significar un suicidio o, incluso, algo peor. Sin embargo continuaron estableciendo acuerdos, no por sentido común o por decencia o por autoconservación, sino por amistad.
»Los terrícolas continuaron cultivando la amistad cuando deberían haberse dedicado a pensar. Porque, hasta cuando crearon los ordenadores para que pensaran por ellos, no los diseñaron en función del conocimiento sino en función de la amistad. Y así se condenaron. Los mendigos homicidas cabalgaron».