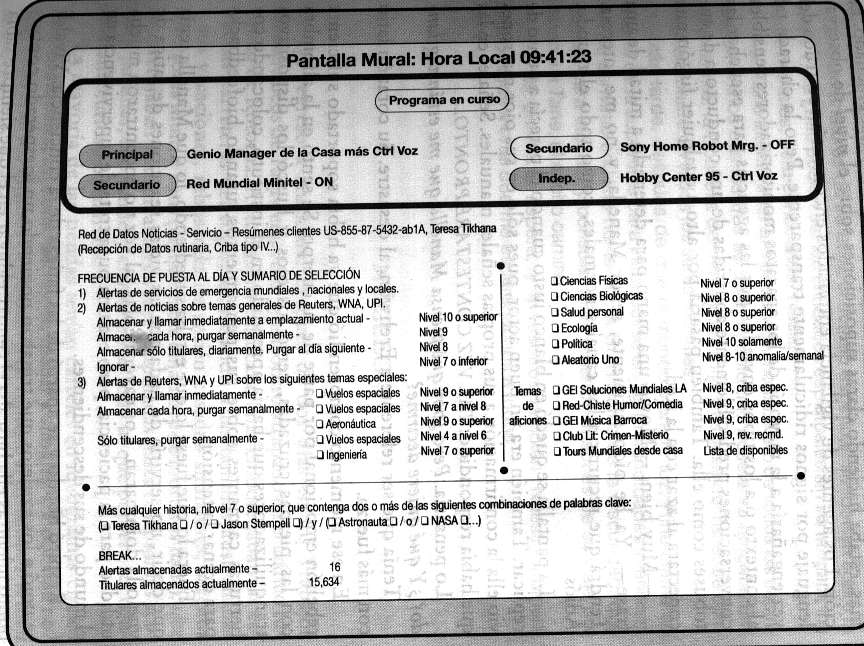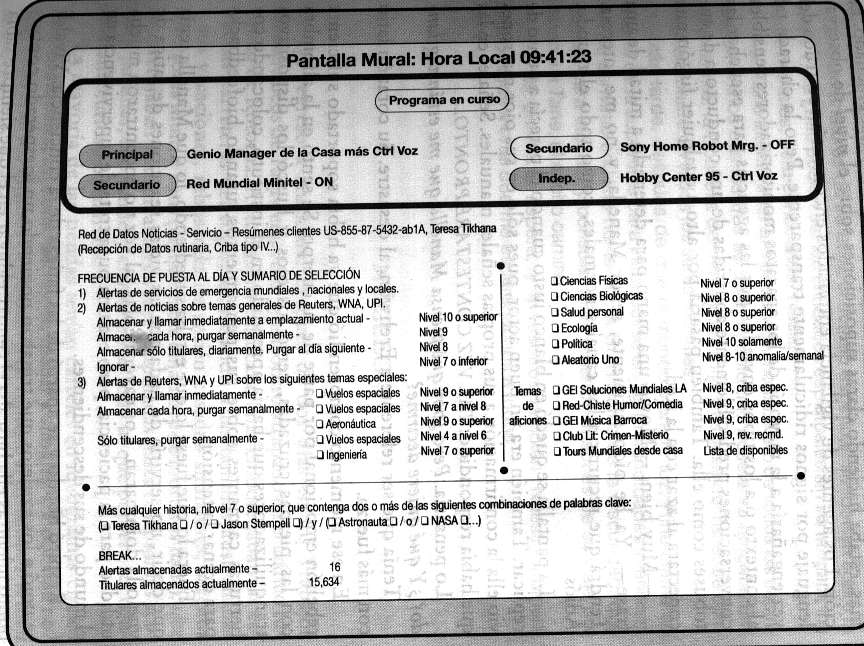
—Esta vez no has enfadado tanto a Pele, bien dotado paheka tobunga.
La vieja sacerdotisa extendió la mano para palmear la rodilla de Alex. Con voz frágil, siguió haciéndole cumplidos.
—¡Debes de haber aprendido a menearte! Sigue mejorando. Seguramente ésta es la forma de ganar el favor de Pele.
Alex se ruborizó. Miró a George Hutton, que estaba sentado cerca de él, sobre una esterilla.
—¿De qué está hablando?
El gran maorí miró a Meriana Kapur a través del fuego. La anciana sonrió mientras agitaba las brasas con un atizador de hierro. Las llamas ganaron altura y los tatuajes de sus labios y barbilla parecieron fluctuar y bailar. La anciana parecía no tener edad.
—La tía se refiere al hecho de que ha habido cada vez menos terremotos y han sido más suaves después de las últimas sondas. Esto debe significar que la diosa de la Tierra encuentra tus, esto…, toquetees más aceptables esta vez.
George lo dijo con expresión seria. O casi seria. La ambigüedad era la justa para que Alex reprimiera sus ganas de reírse en voz alta.
—Creía que Pele era un espíritu hawaiano, no maorí.
George se encogió de hombros.
—El Pacífico es hoy cosmopolita. Los sacerdotes hawaianos consultan a los nuestros en cuestiones de magia corporal, mientras que nosotros lo hacemos cuando se refiere a volcanes y animismo planetario.
—¿Es así como estudiaste geofísica, entonces? —sonrió Alex—. ¿En la choza de un shaman, junto a un río de lava?
Se sorprendió cuando George asintió rápidamente, sin ofenderse.
—Así y en el MIT, sí —continuó explicando Hutton—. Por supuesto, la ciencia occidental es superior. Es el cuerpo central del conocimiento y los viejos dioses lo admitieron hace tiempo. Sin embargo, mis aventuras no habrían tenido el apoyo de mi familia, iwi y clan si no hubiera sido aprendiz durante una época con los sacerdotes de Pele, a los pies del Kilauea.
Alex suspiró. No debería sorprenderse. Como California hacía cincuenta años, la Nueva Zelanda contemporánea había transformado gradualmente su larga tradición de tolerancia en una tendencia fetichista hacia la excentricidad. Naturalmente, el pueblo de George no veía nada absurdo en mezclar ideas viejas y nuevas para que encajaran con su ecléctico estilo. Y si eso hacía que de vez en cuando los extranjeros parpadearan asombrados, tanto mejor.
Alex se negó a dar a George aquella satisfacción. Se encogió de hombros y se volvió a mirar de nuevo a la sacerdotisa.
Aquí, bajo las vigas talladas a mano de la antiquísima casa de reuniones, sólo tenía que entornar los ojos para imaginarse transportado en el tiempo. Incluso los tatuajes de la anciana parecían auténticos, no como los de los bailarines de Rotorua, que se ponían y se quitaban tan fácilmente como el pelo o el tinte cutáneo. Sin embargo, era dudoso que muchas mujeres maoríes, aunque fuesen sacerdotisas, llegaran a la edad de la tía con todos los dientes en su sitio, como los tenía ella, brillando rectos y blancos después de toda una vida de higiene y cuidados profesionales regulares.
Alex advirtió que ella esperaba una respuesta, y por eso asintió levemente.
—Gracias, Tía. Me alegra que la diosa encontrara mis atenciones plancenteras.
George plantó una mano sobre su hombro.
—Claro que a Pele le gustaron. ¿No se movió la Tierra por ti?
Alex apartó la mano. George había insistido en que fueran allí esta noche, dando a entender que era importante. Mientras tanto, Alex suspiraba por el laboratorio y su ordenador. Una simulación más podría deshacer el nudo. Tal vez si seguía intentándolo…
—Persigues a un gran taniwha que se ha metido dentro de Nuestra Madre —dijo la sacerdotisa—. Pretendes comprender su naturaleza. Temes que devore a Nuestra Madre y a nosotros mismos.
Alex asintió. Una descripción pintoresca, pero que resumía la situación con bastante exactitud. Sus más recientes sondas tomográficas gravitacionales habían iluminado el interior de la Tierra con una claridad que asombró a los técnicos de George, esbozando las capas profundas de la Tierra en finas complejidades que desafiaban todos los modelos geofísicos anteriores.
La búsqueda había revelado a ambos «taniwhas», las dos singularidades que orbitaban lentamente en torno al corazón del planeta. Tanto los restos evaporados de Alfa como el espectro siniestro y masivo de Beta habían aparecido como diminutas chispas perfectas dentro del maelstrom. Todo lo que había deducido sobre la mayor de las bestias se había confirmado en aquellas sondas. El nudo cósmico estaba creciendo, desde luego. Y cuanto más de cerca examinaba sus convulsas capas, su tortuosa topología de espacio-tiempo retorcido, más hermosa se hacía su implacable cualidad mortífera.
Por desgracia, no estaba más cerca de la respuesta a ninguna de las preguntas realmente básicas, como cuándo y dónde se había originado aquella cosa. Ni por qué su búsqueda provocaba terremotos en la superficie, a miles de kilómetros de distancia.
¡Demonios, ni siquiera podía calcular su órbita! Antes de las sondas más recientes estaba seguro de que conocía la dinámica de Beta, la forma en que la gravedad, la pseudofricción y las fuerzas centrífugas se equilibraban en un lento remolino sobre el núcleo interno. Pero su trayectoria había cambiado después de la primera sonda. Algún factor adicional debía de haberla alterado. Pero ¿qué?
Tía Kapur golpeó firmemente un diminuto tambor de ceremonias, que algunos llamaban zzxjoanw, mientras hacía fatídicas declaraciones sobre diosas amorosas y otras tonterías supersticiosas.
—… alcanzas los sitios ocultos de Pele y tocas sus secretos. Ella no permite eso a cualquiera. Eres honrado, sobrino.
El culto a Gaia tomaba muchas formas y esta versión de adoración a Pele parecía bastante inofensiva. Incluso había oído a Jen hablar favorablemente del culto de Tía Kapur. Bajo otras circunstancias, Alex habría encontrado todo esto muy interesante, pero ahora le resultaba una maldita molestia.
—No tengas miedo —continuó ella—. Domarás a esa bestia que persigues. Impedirás que dañe a Nuestra Madre.
Hizo una pausa y lo miró, expectante. Alex intentó pensar en algo que decir.
—Soy un hombre indigno —observó modestamente.
Pero la anciana le sorprendió con una rápida mirada de reproche.
—¡No eres tú quien debe juzgar tu dignidad! Tú sirves igual que la semilla del hombre sirve a la mujer que le elige. Incluso el taniwha sirve. Harías bien, muchacho, en considerar la lección del pequeño kiwi y su enorme huevo.
Alex se quedó aturdido. La sugerencia parecía tan extraña, y la tensión de las últimas semanas le había afectado tanto, que no pudo contenerse más. Se echó a reír.
Tía Kapur ladeó la cabeza.
—¿Te divierten mis metáforas?
—Yo… —Él alzó una mano, conciliador.
—¿Preferirías que usara otros términos? ¿Que te pidiera que consideraras la relación entre «cigotos» y «gametos»? ¿Comprenderías mejor si te hablara de estructuras disipativas? ¿O de la forma en que, incluso entre la catástrofe, la vida obtiene orden del caos?
Alex fue incapaz de reaccionar de otra forma más que parpadeando. Mientras ella agitaba de nuevo las brasas, George susurró:
—La Tía es licenciada en biofísica por la Universidad de Otago. No hagas suposiciones, Lustig.
¡Atrapado por un tópico de película! ¡Alex sabía que tenía a una persona moderna sentada frente a él! Y sin embargo su pose (lo que Stan Goldman llamaría su «schtick») le había hecho caer.
—¿Estás…, estás diciendo que la singularidad no dañará a la Tierra? ¿Que podría disparar en cambio algún…?
La Tía extendió la mano sobre las brasas y le golpeó con fuerza en los nudillos.
—¡No digo nada! No es mi trabajo decirte a ti, un «genio», lo que tienes que pensar; a ti, que tienes muchas veces mi cerebro y cuya valentía impresiona incluso a Nuestra Madre. Son atributos tontos, pero sirven a sus propósitos.
»No, sólo te planteo preguntas, en un momento en que sin duda estás concentrándote demasiado en nuestro problema. Muestras todos los signos de estar atrapado por ese mismo cerebro tuyo, de estar preocupado por tus postulados. Para sacarte del equilibrio, te ofrezco la sabiduría del esperma y el óvulo.
»Oye mis palabras o no lo hagas. Haz lo que quieras. Te he confundido y eso es suficiente. Tu inconsciente hará el resto.
Terminó golpeando el tambor, entonces lo colocó a un lado y despidió a los dos hombres con un brusco ademán.
—Os prohíbo seguir trabajando hasta que hayáis descansado y os hayáis distraído. Se os ordena emborracharos esta noche. Ahora partid.
La sacerdotisa contempló la hoguera en silencio mientras ellos se levantaban. Alex recogió los zapatos y siguió a George a la noche estrellada. Sin embargo, tres metros camino abajo, los dos hombres se detuvieron, se miraron y se echaron a reír al mismo tiempo. Alex casi se dobló por la mitad, los costados doloridos mientras intentaba desesperadamente recuperar el aliento. George le dio una brusca palmada en la espalda.
—Vamos —dijo el gran maorí—. Tomemos una cerveza. O diez.
Alex sonrió, frotándose los ojos.
—Me reuniré contigo dentro de una hora, George. En serio. Sólo tengo que comprobar una simulación y…, ¿qué pasa?
George sacudió la cabeza, el ceño fruncido.
—Esta noche no. Ya has oído lo que ha dicho la Tía. Descanso y distracción.
Por tercera vez esa noche, Alex se quedó boquiabierto.
—¡No puedes tomar un serio a esa vieja chocha!
George sonrió mansamente, pero también asintió.
—Es un trozo de carne. Pero en lo referido a su autoridad, yo obedezco. Esta noche nos emborracharemos, amigo blanco. Tú y yo, ahora. Cooperes o no.
Alex tuvo una súbita visión del enorme multimillonario metiéndole la cabeza bajo una espita de cerveza, mientras él se debatía y se atragantaba, desesperado. La imagen fue sorprendentemente creíble. Otro creyente, dijo para sí. Estaban por todas partes.
—Bueno…, no querría deshonrar la tradición…
—Bien. —George le dio una palmada en la espalda una vez más y casi lo derribó—. Y entre ronda y ronda, te contaré la vez en que sustituí al gran Makahuna, allá en el año veinte, cuando los All Blacks aplastaron a Australia.
Oh, no. Historias de rugby. Sólo me faltaba eso.
Sin embargo, Alex sentía un extraño alivio. Le habían ordenado que buscara el olvido, y nada menos que una portavoz de la propia Gaia. Con tal autoridad, a pesar de su agnosticismo, suponía que podía permitirse el olvido por sólo una noche.
Alex había estado en locales nocturnos por todo el mundo, desde el ajado y elegante White Hart, en Bloomsbury, a garitos malolientes en las ciudades florecientes angoleñas. Y estaba aquel chillón restaurante ruso para turistas, cerca del lugar de lanzamiento de Kapustin Yar, donde se servía vodka diluido y enriquecido con vitaminas en tubos de pintura con música lunar de fondo, todo con mucho gusto. Incluso había estado en el bar del hotel Imperial, en Shangai, justo antes de que la Gran Guerra Contra el Tabaco alcanzara por fin aquel último bastión de los fumadores y expulsara a los gruñones adictos a los callejones, para que allí siguieran mimando su hábito moribundo.
En comparación, el Kai-Keri resultaba tan acogedor y familiar como el Washington, su local favorito en Belsize Park. La cerveza amarga era muy parecida. Cierto, la gente que se arremolinaba alrededor de los tableros de dados se acercaban más que en los típicos pubs británicos, y Alex se perdió durante sus dos últimos viajes al cuarto de baño. Pero atribuía aquello al efecto coriolis. Al fin y al cabo, todo andaba al revés aquí, en el país de los kiwis.
Una cosa que no se veía en Inglaterra era aquella tranquila confraternización de razas. De maoríes de pura sangre a pálidos pahekas rubios, pasando por todos los tonos intermedios, nadie parecía advertir las diferencias que todavía causaban ocasionales tumultos allá en casa.
Oh, tenían nombres para cada pigmentación y nacionalidad, incluyendo islas-estado del tamaño de sellos, de las que Alex nunca había oído hablar. El New Zealand Herald de esa misma mañana acababa de revelar la discriminación existente en los ascensos en perjuicio de los trabajadores de las islas Fiji en una fábrica de Auckland. Parecía injusto, desde luego, pero también increíblemente insignificante comparado con las injusticias y maldades que todavía se perpetraban por todas partes.
De hecho, Alex pensaba que los kiwis se peleaban por imperfecciones demasiado triviales para no sentirse aislados. La armonía estaba muy bien en teoría, pero en la práctica a veces parecía un poco embarazosa.
Poco después de llegar a Nueva Zelanda, le había preguntado a Stan Goldman hasta dónde alcanzaban los prejuicios. Cómo se sentiría Stan, por ejemplo, si su hija volviera a casa una noche y le dijera que quería casarse con un maorí.
El antiguo mentor de Alex lo miró, sorprendido.
—¡Pero Alex, si eso es exactamente lo que hizo!
Pronto conoció a la familia de George, y a las esposas, esposos e hijos de varios ingenieros de Tangoparu. Todos lo habían acogido como en casa. Nadie parecía hacerle responsable por la cosa mortal que crecía en el núcleo de la Tierra.
Y no eres responsable. No es tu monstruo.
Otra vez, el recordatorio ayudó, un poco.
—Bebe, Lustig. Te has quedado por detrás de nosotros dos.
George Hutton estaba acostumbrado a salirse con la suya. Diligentemente, Alex tomó aliento y alzó la jarra de cerveza tibia. Cerró los ojos, engulló, y volvió a soltar el recipiente, vacío.
¡Sin embargo, cuando volvió a abrirlos, la pinta había resucitado mágicamente! ¿Intervención divina? ¿Desafío a la entropía? Una parte serena de la mente de Alex sabía que alguien debía de haber servido otra ronda, presumiblemente con una jarra que ahora existía en algún lugar fuera de su cada vez más pequeño campo de visión. Con todo, resultaba divertido considerar las alternativas. Un reverso-temporal negentrópico tenía ciertos argumentos a su favor.
Empleando otra de sus incombustibles facultades, Alex escuchó a Stan Goldman narrar los días apenas recordados de las postrimerías del siglo pasado.
—A finales de los noventa pensaba en hacerme biólogo —dijo su antiguo maestro—. Ahí era donde estaba entonces toda la emoción. Los biólogos piensan en aquellos días como los físicos consideramos los primeros años del siglo veinte, cuando Planck y Schródinger inventaron el cuanto, y el viejo Albert en persona convirtió la velocidad de la luz en el maldito marco de referencia, cuando se colocó la base para toda una ciencia.
»¡Qué época debió de ser! La ingeniería de todo un siglo se desarrolló a partir de lo que descubrieron esos hijos de puta afortunados. Pero en mi época la física parecía de lo más aburrido.
—Vamos, Stan —protestó George Hutton—. ¿Los últimos años noventa aburridos? ¿Para la física? ¿No fue entonces cuando Adler y Jurt completaron la gran unificación? ¿Cuando combinaron todas las fuerzas de la naturaleza en un gran conjunto? ¡No puedes decirme que no había emoción entonces!
Stan se llevó una mano moteada a su lisa calva y usó una servilleta de papel para secarse el sudor.
—Oh, claro. Las ecuaciones unificadoras eran geniales, elegantes. Lo llamaron la «teoría de todo»… TDT para abreviar.
»Pero entonces la teoría de campo era principalmente un deporte de espectadores. Hacía falta casi una inteligencia mutante para participar, al igual que actualmente hay que medir dos metros cuarenta para jugar al baloncesto profesional.
Es más, se empezaba a oír hablar de que era hora de empezar a cerrar los libros de física. Según algunos profesores, todas las preguntas importantes ya tenían su respuesta.
—¿Por eso se te ocurrió dejar la especialidad? —inquirió George.
Stan sacudió la cabeza.
—No. Lo que realmente me deprimió fue que nos habíamos quedado sin modalidades.
Alex se había estado pellizcando las mejillas, como si rastreara alguna sensación. Se volvió para mirar a Stan.
—¿Modalidades?
—Formas y medios básicos. Grietas en la pared de la naturaleza. La palanca y el fulcro. La rueda y la cuña. El fuego y la fisión nuclear.
—Esas cosas no eran sólo curiosidades intelectuales, Alex. Empezaron siendo abstracciones intelectuales, cierto. Pero, bueno, ¿te acuerdas de lo que respondió Michael Faraday cuando un miembro del Parlamento le preguntó para qué serviría su loca «electricidad»?.
George Hutton asintió.
—¡He oído hablar de eso! ¿No preguntó Faraday… mm, para qué servía un bebé recién nacido?
—Ésa es una versión —coincidió Alex, quien hizo que su cabeza realizara la trayectoria aproximada de una afirmación—. En otra historia le tenemos respondiendo: «No lo sé, señor. ¡Pero me acuesto, ejem…, me apuesto que algún día la incluirán en los impuestos!» — Alex se echó a reír—. Siempre me ha gustado esa historia.
—Sí —reconoció Stan—. Y Faraday tenía razón, ¿no? ¡La de diferencias que introdujo la electricidad! ¡La física se convirtió en la ciencia dominante, no sólo porque trataba con fundamentos, sino también porque abría puertas, modalidades que nos ofrecían poderes que antes atribuíamos a los dioses!
Alex cerró los ojos. Por un instante le pareció que estaba de vuelta en la casa de reuniones, mientras Tía Kapur se refería astutamente a las costumbres de los seres celestiales.
—¿La gran unificación te deprimió porque no era práctica? —preguntó George, incrédulo.
—¡Exactamente! —Stan apuntó con un dedo al gran geofísico—. De manera que Hart describió cómo se unifica la fuerza eléctrica con la cromodinámica y la gravitación. ¿Y qué? ¡Para poder hacer algo con ese conocimiento, necesitaríamos las temperaturas y presiones del Big Bang!
Stan esbozó una mueca amarga.
—¡Puaff! ¿Veis por qué me cambié a la biología cuántica? Ahí era donde las nuevas teorías podrían crear la diferencia, guiar a nuevos productos, y cambiar la vida de la gente.
Hutton miró a su viejo amigo, claramente decepcionado.
—Y yo que siempre había creído que los matemáticos estabais en esto por amor al arte. Resulta que era tan interesado como yo. —Llamó a una camarera que pasaba y pidió otra ronda.
Goldman se encogió de hombros.
—Lo bello y lo práctico no siempre son incongruentes. Mira las fórmulas de Einstein sobre absorción y emisión. ¡Qué elegancia! No tenía ni idea de que estaba prediciendo los láseres. Pero el potencial está ahí, en las ecuaciones.
Alex sintió que las palabras le barrían. Eran como las criaturas de un enjambre. Experimentó la extraña fantasía de que las cosas buscaban lugares en su interior donde colocar a sus crías. Generalmente, no creía demasiado en los populares modelos de conciencia multimentales. Pero ahora mismo la normal ilusión de unidad personal parecía haber sido despedazada por el disolvente, el alcohol. Sentía que no era una persona singular, sino muchas.
Una entidad observaba divertida cómo una oscura pinta reaparecía ante él, otra vez, como por arte de magia. Otra subpersona se esforzaba por seguir el hilo de los recuerdos de Stan.
Pero entonces, tras su tenso entrecejo, más entidades lucharon por algo aún sumergido. Aturdida por la fatiga y el alcohol, la lógica había sido aplastada y otras fuerzas más caóticas parecían abalanzarse, libres. El noventa y nueve por ciento de los resultados serían del tipo que parecían magníficos hallazgos durante una fiesta y delirios de borracho a la mañana siguiente.
—… cuando, salido de ninguna parte, ¡apareció el cavitrón! Imaginad mi deleite —continuó diciendo Stan, extendiendo las manos retorcidas—. ¡De pronto descubrimos que después de todo había una forma de llegar al corazón de la nueva física!
El viejo teórico cerró el puño, como si agarrara una presa largamente buscada.
—En un momento el campo parecía estéril, sin sexo, condenado a la masturbación matemática o peor, a un esplendor teórico prístino y perpetuo. Y al momento siguiente… ¡boom! ¡Tuvimos en nuestras manos el poder de crear singularidades! ¡De mover y dar forma al mismísimo espacio!
Stan parecía haber olvidado temporalmente las trágicas consecuencias de aquel descubrimiento. Incluso así, el entusiasmo de su amigo consoló a Alex. Recordó sus propios sentimientos al escuchar la noticia de que un equipo en Livermore había convertido el vacío puro en espacio-tiempo concentrado. Las posibilidades parecían infinitas. Lo que él había soñado en ese momento era energía barata e interminable para un mundo tembloroso y depauperado.
—Oh, había limitaciones —continuó Stan—. Pero la grieta estaba allí. La nueva palanca y el fulcro. ¡Quizás una nueva rueda! Me sentí como Charles Townes el día en que logró que la luz corriera de un lado a otro por aquel cristal de rubí ampliado, causando…
La silla de Alex cayó atrás cuando el joven se levantó de repente. Apoyó los dedos sobre la mesa para no caer también. Entonces, mirando recto hacia delante, avanzó torpemente hacia la multitud, en dirección a la puerta.
—¿Alex? —le llamó George—. ¡Alex!
Un bosquecillo de pinos de Norfolk, a veinte metros del local de pueblo, le atraía como la espuma de un torrente. En aquel lugar el aire era fresco y el parloteo de las conversaciones ya no parecía abrumarlo. Aquí Alex sólo tenía por compañía el rumor de las ramas, una suave respuesta al viento.
—¿Qué pasa? —preguntó George Hutton cuando lo alcanzó un minuto más tarde—. Lustig, ¿qué ocurre?
La mente de Alex giraba.
Se volvió con dificultad, dividido entre el deseo de querer seguir todos los hilos a la vez y la posibilidad de agarrarse sólo a unos pocos antes de que se perdieran todos en el viento.
—Un láser, George. ¡Es un láser! —estalló.
Hutton se inclinó para mirarlo a los ojos. No les resultó fácil, pues los dos hombres se tambaleaban.
—¿De qué estás hablando? ¿Qué es un láser?
Alex hizo un amplio gesto con las manos.
—Stan mencionó las abstracciones de Einstein, los parámetros de absorción y emisión. Pero ¿recuerdas? Había dos parámetros, uno para la emisión espontánea y otro para la emisión estimulada, a partir de un estado excitado.
—Hablando de estados excitados… —comentó George. Pero Alex continuó hablando.
—¡George, George! —Extendió los brazos para conservar el equilibrio—. En un láser, lo primero que se crea es un estado de energía invertida en un medio excitado: metes todos los electrones exteriores en un cristal, ¿no? Lo segundo que se hace es meter el cristal dentro de un resonador. Un resonador sintonizado de forma que sólo una onda concreta puede pasar de un lado a otro en el cristal.
—Sí. Se usan dos espejos, colocándolo uno frente al otro en extremos opuestos. Pero…
—Eso es. Coloca así los espejos, y sólo una onda alcanzará un estado fijo, rebotando de un lado a otro mil, un millón, un billón de veces. Sólo una frecuencia lo consigue, una polarización, una orientación. Esta onda va de un lado a otro, de un lado a otro a la velocidad de la luz y causa una emisión simulada gracias a todos los átomos excitados por los que pasa, al sorber su energía excitada en un solo…
—Alex…
—… en un solo rayo coherente…, todas las ondas componentes quedan reforzadas…, todas se propagan en paralelo como soldados en formación. La suma es mucho mayor que las partes individuales.
—Pero…
Alex agarró a George por las solapas.
—¿No lo ves? Introdujimos una única onda en un medio semejante hace unas pocas semanas y lo repetimos hace dos días. Cada vez emergió algo. ¡Ondas de energía mucho más grandes que las que metimos!
»¡Piénsalo! El interior de las tierras es un caldero de estados excitados, como el plasma en un tubo de neón o un cristal de rubí. ¡Con las condiciones adecuadas, tomó lo que le suministramos y amplió el resultado! ¡Actuó como amplificador!
—¿La propia Tierra? —George frunció el ceño, ahora seriamente confundido—. ¿Un amplificador? ¿Cómo?
Entonces leyó algo en el rostro de Alex.
—Terremotos. ¡Te refieres a los terremotos! Pero nunca detectamos una cosa así en nuestros primeros sondeos. Ecos, sí. Obtuvimos ecos y los usamos para cartografiar. Pero nunca un efecto amplificador.
Alex asintió.
—¡Porque antes no teníais un resonador! Piensa en los espejos de un láser, George. Son los que crean las condiciones para la amplificación de una onda, una orientación, en un rayo coherente.
»Sólo que aquí estamos tratando con ondas de gravedad. Y no sólo eso, sino ondas especialmente sintonizadas para reflejarse en…
—En una singularidad —susurró George—. ¡Beta!
Dio un paso atrás, los ojos desorbitados.
—¿Estás diciendo que el taniwha…?
—¡Sí! Actuó como parte de un resonador de ondas de gravedad. ¡Y el medio amplificador es el mismo núcleo de la Tierra!
—Alex. —George agitó una mano por delante de su cara—. Esto es una locura.
—Por supuesto, el efecto sería pobre con un solo espejo, y sólo teníamos a Beta para que rebotase. La segunda serie de pruebas se plegó a este tipo de modelo.
Alex se detuvo y reflexionó.
—Pero ¿qué me dices de la primera sonda, hace semanas? Esa vez provocamos terremotos estrechos y poderosamente definidos. ¡Ese rayo de salida fue muy intenso! Enfocado para hacer pedazos una estación espacial…
—¿Una estación espacial? —George parecía angustiado—. No querrás decir que nosotros hicimos que la estación norteamericana…
Alex asintió.
—¿No te lo dije? Una tragedia. Fue mala suerte que se provocara un rayo tan estrecho.
—Alex… —George sacudió la cabeza. Pero el flujo de palabras era demasiado intenso.
—Comprendo por qué la amplificación fue pobre la segunda vez, es lo que cabría esperar de un resonador con un solo espejo. Pero esa primera vez… —Alex se dio un puñetazo en la palma—. Tuvo que haber dos reflectores.
—Tal vez tu Alfa, el agujero negro de Iquitos…
—No. La situación y la frecuencia no coinciden. Yo… —Alex parpadeó—. Por supuesto. Ya lo tengo.
Se volvió hacia George.
—La otra singularidad debía de estar a bordo de la estación espacial. Es la única explicación posible. El hecho de que estuviera alineada con el rayo no fue coincidencia. El agujero de la estación resonó con Beta y causó el alineamiento. Encaja.
—Alex…
—Veamos, eso significaría que el ensamblador exterior de la estación se dispararía con una pseudoaceleración de…
Hizo una pausa y miró las estrellas a través de una abertura en las ramas. Su voz se apagó, llena de asombro.
—Esos pobres desgraciados. Vaya forma de morir.
George Hutton parpadeó, intentando no perderse.
—¿Me estás diciendo que los norteamericanos tenían un…?
Sin embargo, una vez más, el impulso de Alex pudo con él.
—Necesitaremos un nombre, claro. ¿Qué tal «amplificación de gravedad por una emisión estimulada de radiación[2]»? Podríamos ceñirnos a la nomenclatura tradicional. —Se volvió a mirar a George—. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Lo llamamos «gáser»? Tal vez «gázer» suene mejor. Sí, «gázer», creo.
Los ojos de Alex chispearon. Había dolor en ellos, mezclado a partes iguales con la alegría del descubrimiento.
—¿Qué te parece, George, haber ayudado a liberar la «modalidad» más poderosa conocida?
Los dos hombres se miraron durante un largo instante, como si cada uno fuera de pronto completamente consciente de la importancia del sonido. El silencio quedó roto sólo cuando Stan Goldman los llamó desde la puerta del local.
—¿Alex? ¿George? ¿Dónde estáis, amigos? Sí que tardáis en orinar. ¿Estáis demasiado borrachos para encontraros las braguetas? ¿O habéis dado con algo interesante ahí fuera?
—¡Estamos aquí! —llamó George Hutton, y luego miró a Alex, que contemplaba de nuevo las estrellas, hablando solo. En voz baja, George añadió—: Sí, Stan, parece que hemos encontrado algo interesante después de todo.