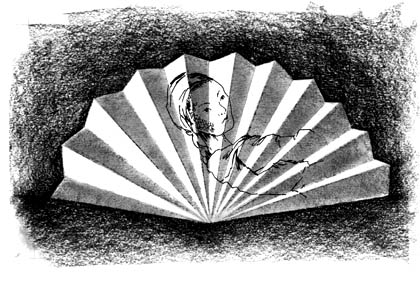
Casa de las Hermanas del templo del monte Shiranui
Amanecer del noveno día del duodécimo mes
Esa tarde, la tarea de barrer los claustros resulta irritante: en cuanto se acumula un montón de hojas y agujas de pino, el viento vuelve a dispersarlas de golpe. Las nubes se desenroscan en el Pico Desnudo y vierten una llovizna helada. Orito limpia la liga de los tablones con un retazo de arpillera. Hoy cumple noventa días de cautiverio: lleva los últimos trece dando la espalda a Suzaku y a la abadesa y echándose el «consuelo» por la manga. Durante cuatro o cinco días sufrió calambres y fiebre, pero ahora vuelve a ser dueña de su mente: las ratas han dejado de hablar y la Casa ya no le juega malas pasadas. Su victoria, no obstante, es limitada: no ha obtenido permiso para explorar el recinto, y, aunque en el último Día de Donación volvió a salvarse, las probabilidades de que una novicia tenga la misma suerte una cuarta vez son mínimas, y no existen precedentes de una quinta.
Umegae se acerca con sus sandalias lacadas, clic-clac, clic-clac.
Verás cómo no se resiste, prevé Orito, a hacer un chiste estúpido.
—¡Qué diligente, Novicia! ¿Naciste con una escoba en la mano?
La hermana ni espera respuesta, ni la obtiene, y sigue su camino hacia la cocina. La pulla le recuerda a Orito las alabanzas que su padre hacía de la limpieza de Deshima en comparación con la factoría china, donde se deja que la basura se pudra y sirva de alimento a las ratas. Se pregunta si Marinus la echará de menos. Se pregunta si una chica de la Casa de las Glicinias estará calentando la cama de Jacob de Zoet y admirando sus exóticos ojos. Se pregunta si el holandés pensará alguna vez en ella, salvo cuando necesite el diccionario perdido.
Se pregunta lo mismo respecto de Ogawa Uzaemon.
De Zoet se irá de Japón sin saber jamás que ella había decidido aceptar su proposición.
La autocompasión, se recuerda por enésima vez Orito, es una soga colgando de una viga.
El guardián grita:
—¡Puertas abiertas, hermanas!
Dos acólitos empujan un carro cargado de troncos y astillas.
Mientras se cierran las puertas, Orito ve colarse a un gato. Es de un gris brillante, como la luna en las noches de niebla, y atraviesa el patio a toda velocidad. Una ardilla trepa corriendo el viejo pino, pero el gato de color gris luna sabe que las criaturas bípedas ofrecen sobras más suculentas que las cuadrúpedas, así que salta a los claustros para probar fortuna con Orito.
—Es la primera vez que te veo por aquí —dice la comadrona al animal.
El gato la mira y maúlla. Dame de comer, que soy muy bonito.
Orito coge una sardina seca con el índice y el pulgar y se la ofrece.
El gato gris luna inspecciona el pescado con indiferencia.
—Traer pescado hasta aquí arriba supone mucho esfuerzo —le riñe Orito.
El gato coge la sardina, salta a tierra y se mete debajo de la pasarela.
Orito baja al patio, pero el gato ha desaparecido. Ve un estrecho agujero rectangular en los cimientos de la casa…
… y una voz le pregunta desde la pasarela:
—¿La novicia ha perdido algo?
Con expresión culpable, Orito alza la vista y ve a la provisora con una pila de ropa.
—Un gato me ha pedido un poco de comida pero, cuando la ha conseguido, se ha esfumado.
—Entonces es un macho.
Un estornudo dobla a la mujer por la mitad.
Orito la ayuda a recoger la colada y llevarla a la lencería. La novicia siente una cierta compasión por la provisora Satsuki. El rango de la abadesa está claro —inferior a los maestros, superior a los acólitos— pero la provisora carga con más deberes que privilegios. Según la lógica del Mundo Inferior, la ausencia de deformidades y la exención de la Donación hacen que su posición sea envidiable, pero la Casa de las Hermanas sigue una lógica particular, y Umegae y Hashihime se ingenian cien y una maneras diarias de recordarle a la provisora que su cargo existe para comodidad de ambas. Satsuki se levanta temprano, se acuesta tarde y se ve excluida de muchas de las confidencias que intercambian las hermanas. Orito se fija en los ojos enrojecidos y el mal color que tiene la mujer.
—Perdone que se lo pregunte —dice la hija del médico— pero ¿se encuentra mal?
—¿Mi salud, hermana? Mi salud es… satisfactoria, gracias.
Orito está convencida de que la mujer oculta algo.
—De verdad, hermana, estoy bien: los inviernos de montaña me hacen ir un poco más lenta…
—¿Cuántos años lleva en el monte Shiranui, provisora?
—Este será el quinto año —parece que se alegra de hablar— al servicio del templo.
—Me ha dicho la hermana Yayoi que eres de una isla grande en el feudo de Satsuma.
—Oh, es un lugar poco conocido, a un día entero de navegación desde el puerto de Kagoshima. Se llama Yakushima. Nadie ha oído hablar del sitio. Unos pocos hombres de la isla sirven al señor de Satsuma como soldados de a pie. Vuelven con historias que luego se pasan la vida adornando, pero, por lo demás, son poquísimos los nativos que abandonan la isla. El interior es montañoso e impracticable. Sólo los leñadores cautelosos, los cazadores temerarios o los peregrinos díscolos se aventuran lejos de la costa. Los dioses kami de la isla no están acostumbrados a los seres humanos. Sólo hay un templo importante, en mitad del monte Miura, a dos días de viaje desde el puerto, con un pequeño monasterio, más pequeño que el templo Shiranui.
Minori pasa por delante de la puerta de la lencería, soplándose las manos.
—¿Cómo hiciste —pregunta Orito— para que te nombrasen provisora de este templo?
Yûgiri pasa en la otra dirección, balanceando un cubo.
La provisora desdobla una sábana para doblarla de nuevo.
—El maestro Byakko vino en peregrinación a Yakushima. Mi padre, el quinto hijo de una familia menor del clan Miyake, era samurái sólo de nombre: en realidad era un mercader de arroz y mijo, y tenía un pesquero. Como abastecía de arroz al monasterio de Miura, se ofreció a llevar al maestro Byakko a la montaña. Yo me uní para cargar los útiles y cocinar; las chicas de Yakushima somos de constitución robusta —La provisora arriesga una sonrisa tímida y poco habitual—. En el viaje de vuelta, el maestro Byakko le dijo a mi padre que el pequeño convento anexo al templo del monte Shiranui necesitaba una provisora que no le hiciese ascos al trabajo duro. Padre cazó la ocasión al vuelo: éramos cuatro hijas y la oferta del maestro significaba una dote menos que buscar.
—¿Qué te parecía lo de tener que desaparecer por el horizonte?
—Estaba nerviosa, pero también eufórica ante la idea de ver la gran isla con mis propios ojos. Dos días después estaba en un barco, viendo cómo mi pequeña isla natal se hacía cada vez más pequeña hasta que cabía en un dedal… y ya no había vuelta atrás.
De la cocina llega la risa espinosa de Sawarabi.
La provisora Satsuki evoca el pasado, y se queda sin aliento.
Estás más enferma, piensa Orito, de lo que estás dispuesta a reconocer…
—¡Pero bueno, seré charlatana! Gracias por tu ayuda, hermana, pero no permitas que te distraiga de tus obligaciones. Ya termino yo sola de doblar la ropa, gracias.
Orito regresa a los claustros y vuelve a coger la escoba.
Los acólitos llaman a la puerta para que les franqueen el paso al recinto.
Mientras se abre la puerta, el gato gris luna se cuela rápidamente entre sus piernas y atraviesa el patio a toda velocidad; una ardilla trepa corriendo el viejo pino. El minino va directo hacia Orito, se frota contra sus espinillas y la mira con ojos elocuentes.
—Si has venido a por más pescado, granuja, no hay más.
El gato le dice que es una pobre chica tonta.
• • •
Hatsune se acaricia el párpado, cerrado de por vida, mientras el viento de la noche azota el templo.
—En el feudo de Bizen —empieza a contar la primera hermana— hay un barranco que se extiende hacia el norte, desde la carretera de San’yôdo hasta la ciudad fortificada de Bitchu. En un recodo estrecho de ese barranco, dos buhoneros de Osaka que tenían los pies hechos papilla, se vieron sorprendidos por la noche y acamparon al pie de un templo abandonado dedicado a Inari, el dios zorro, bajo un venerable nogal tapizado de musgo. El primer buhonero, un tipo alegre, vendía lazos, peines y cosas por el estilo. Engatusaba a las chicas, halagaba a los jóvenes, y le iba bien el negocio. «¡Lazos y cosas bonitas», cantaba, «por un beso de jovencita!». El segundo mercachifle vendía cuchillos. Era un tipo más siniestro, vivía convencido de que el mundo estaba en deuda con él, y llevaba el carro lleno de mercancía sin vender. La noche en que comienza esta historia, los dos buhoneros estaban hablando al calor de la hoguera de lo que harían al volver a Osaka. El vendedor de lazos estaba decidido a casarse con el amor de su infancia, pero el cuchillero tenía pensado abrir una casa de empeños para ganar lo máximo posible con el mínimo esfuerzo.
Las tijeras de Sawarabi hacen chac chac chac a través de una franja de algodón.
—Antes de dormirse, el cuchillero propuso que rezasen a Inari-sama para que los protegiese durante la noche en aquel lugar solitario. El vendedor de lazos accedió, pero según se arrodillaban ante el altar abandonado, el otro le cortó la cabeza con un solo golpe del hacha más grande que llevaba en el carro.
Varias de las hermanas se quedan boquiabiertas y Sadaie suelta un gritito.
—¡No!
—Bero hermana —dice Asagao—, nos has dicho que eran amigos.
—Eso creía el pobre vendedor de lazos, hermana. Acto seguido, el cuchillero cogió el dinero de su acompañante, enterró el cadáver y se durmió como un tronco. Lo atormentarían las pesadillas, pensaréis, o los lamentos más extraños, ¿verdad? Pues nada de eso. El buhonero asesino se despertó fresco como una rosa, se desayunó con la comida de la víctima y tuvo un plácido viaje hasta Osaka. Tras montar el negocio con el dinero del asesinado, prosperó como prestamista y en poco tiempo estaba vistiendo caros ropajes y comiendo los manjares más exquisitos con palillos de plata. Llegaron cuatro primaveras y pasaron otros tantos otoños. Hasta que una tarde, un cliente muy acicalado y de espesa barba, envuelto en un manto marrón, entró en la casa de empeños y sacó una caja de castaño. Del interior de la caja extrajo una calavera bruñida. El prestamista dijo: «La caja podría valer unos pocos mon de cobre, pero ¿para qué me muestra ese viejo montón de huesos?». El forastero sonrió exhibiendo su impecable dentadura blanca y ordenó a la calavera: «¡Canta!». Y como que me llamo Hatsune, hermanas, que la calavera se puso a cantar, y esto es lo que cantó:
Con la belleza dormirás,
de placer te nutrirás,
Junto a la grulla,
la tortuga y el pino de Goyô…
Un tronco restalla en la chimenea y la mitad de las mujeres se sobresalta.
—Los tres símbolos de la buena suerte —dice la ciega Minori.
—Eso pensó el prestamista —continúa Hatsune—, pero al atildado y barbudo forastero le objetó que el mercado ya estaba inundado de esas novedades holandesas. Preguntó si la calavera cantaba para cualquiera o sólo para él. Con su voz sedosa, el forastero le explicó que cantaría para su verdadero propietario. «Bien», gruñó el prestamista, «aquí tienes tres koban: como me pidas un solo mon más, se acabó el trato». El forastero no dijo ni media, hizo una reverencia y, tras meter la calavera en la caja, cogió el dinero y se marchó. El prestamista no tardó mucho en decidir cómo convertir su mágica adquisición en dinero. Chasqueó los dedos para llamar a su palanquín y se dirigió a la guarida de cierto samurái sin amo, una especie degenerada de ronin dedicado a extrañas apuestas. Como hombre prudente que era, el prestamista quiso probar su nueva adquisición por el camino y le ordenó a la calavera: «¡Canta!». Y la calavera, naturalmente, cantó:
La madera es vida
y el fuego es tiempo,
Junto a la grulla,
la tortuga y el pino de Goyô.
Una vez en presencia del samurái, el prestamista sacó su nueva adquisición y pidió mil koban por una canción de su nueva amiga, la calavera. El samurái, rápido como un rayo, le dijo al prestamista que como no cantase, le cortaría la cabeza por ultraje a su credulidad. El prestamista, que se esperaba esa contestación, aceptó la apuesta a cambio de la mitad de la fortuna del samurái si la calavera cantaba. Bien, el astuto samurái dio por hecho que el prestamista había perdido la razón… y vio la oportunidad de enriquecerse fácilmente. Objetó que el cuello del prestamista no valía nada y reclamó como premio todo el patrimonio de su visitante. Entusiasmado al ver que el samurái había mordido el anzuelo, el prestamista volvió a subir la apuesta: si la calavera cantaba, su rival debería entregarle toda su riqueza… a menos, por supuesto, que estuviese acobardándose. La réplica del samurái fue ordenar a su escriba que redactase la apuesta en forma de juramento de sangre, citando como testigo al jefe de la guardia, un hombre corrupto y más que acostumbrado a esos asuntos turbios. Fue entonces cuando el codicioso prestamista colocó la calavera encima de la caja y le ordenó: «¡Canta!».
Las sombras de las mujeres parecen las siluetas trémulas de gigantes inclinados.
Hotaru es la primera en ceder.
—¿Y qué pasó, hermana Hatsune?
—Nada. Eso fue lo que pasó, hermana. La calavera no dijo ni mu. El prestamista alzó de nuevo la voz: «Canta. Te lo ordeno. ¡Canta!».
La atareada aguja de la provisora Satsuki se ha quedado inmóvil.
—La calavera no pronunció palabra. El prestamista estaba lívido. «¡Canta! ¡Canta!». Pero la calavera seguía muda. El juramento de sangre estaba encima de la mesa, con la tinta roja aún fresca. El prestamista, desesperado, gritaba a la calavera: «¡Canta!». Pero nada. Nada de nada. El hombre no esperaba el menor gesto de piedad, y no recibió piedad alguna. El samurái mandó que le trajesen la espada más afilada mientras el prestamista, de rodillas, trataba de rezar. Pero su cabeza, rebanada de cuajo, cayó de golpe al suelo.
A Sawarabi se le cae un dedal, que va rodando hasta los pies de Orito; la comadrona lo recoge y se lo devuelve.
—Entonces —Hatsune asiente teatralmente—, demasiado tarde, la calavera se puso a cantar…
¡Lazos y cosas bonitas
por un beso de jovencita!
¡Lazos y cosas bonitas
por un beso de jovencita!
Hotary y Asagao tienen los ojos como platos. La sonrisa burlona de Umegae ha desaparecido.
—El samurái —Hatsune se recuesta en la silla y se frota las rodillas— sabía cuándo un dinero estaba maldito. Donó la fortuna del prestamista al templo de Sanyusandengo. Del hirsuto y ataviado forastero nunca más se supo. ¿Quién sabe si no sería el propio Inari-sama, venido para vengar la perversidad cometida contra su templo? La calavera del vendedor de lazos —si es que era la suya— se encuentra aún en el templo de Sanyusandengo, en una hornacina de un ala apartada que apenas visita nadie. Todos los años, en el día de difuntos, uno de los monjes más ancianos reza para que descanse en paz. Si algún día pasáis por allí, después de vuestro Descenso, podréis verla con vuestros propios ojos…
• • •
La lluvia silba como una serpiente sinuosa y los canalones gorgotean. Orito se fija en la vena que late en el cuello de Yayoi. La barriga ansia comida, piensa la comadrona, la lengua agua, el corazón amor y la mente relatos. Son las historias, está convencida de ello, las que hacen tolerable la vida en la Casa de las Hermanas, historias en cualquiera de sus formas: las cartas de los Dones, los cotilleos, los recuerdos y los cuentos chinos como el de la calavera cantarina de Hatsune. Orito piensa en los mitos de los dioses, de Izanami e Izanagi, del Buda y de Jesús, y tal vez de la diosa del monte Shiranui; y se pregunta si no obedecerá todo al mismo principio. La joven se imagina la mente humana como un telar que entreteje las diversas hebras de la fe, la memoria y la narración para formar una sola entidad cuyo nombre es «Ser», y que a veces se denomina a sí misma «intuición».
—No puedo dejar de pensar en la chica —murmura Yayoi.
Orito se enrosca en el pulgar un mechón de su amiga.
—¿De qué chica hablas, dormilona?
—De la amada del vendedor de lazos. Con la que pensaba casarse.
Tienes que abandonar la Casa, se recuerda Orito, y abandonar a Yayoi cuanto antes.
—Qué triste. —Yayoi bosteza—. Envejecería y moriría sin enterarse jamás de la verdad.
El fuego arde brillante u oscuro según la fuerza de la corriente de aire.
Hay una gotera justo encima del brasero de hierro: las gotas chistan y chisporrotean.
El viento sacude los paneles de madera de los claustros como un preso enloquecido.
La pregunta de Yayoi llega de la nada.
—¿Alguna vez te ha tocado un hombre, hermana?
Orito está acostumbrada a la franqueza de su amiga, pero no en ese asunto.
—No.
Esa respuesta arisca, piensa, representa la victoria de mi hermanastro.
—Mi madrastra de Nagasaki tiene un hijo cuyo nombre prefiero no pronunciar. Durante las negociaciones para el matrimonio de mi padre se acordó que estudiaría para ser médico y erudito, pero su falta de aptitudes no tardó en ponerse de manifiesto. Odiaba los libros, detestaba el holandés, le daba asco la sangre, y lo mandaron a casa de un tío que vive en Saga. Pero al morir mi padre, volvió a Nagasaki para el funeral. El mocoso taciturno se había convertido, a sus diecisiete años, en un hombre de mundo. Ahora todo era «¡Eh, baño!», «¡Eh, té!». Me miraba como miran los hombres, sin que yo le diese el más mínimo pie. En absoluto.
Orito hace una pausa al oír un ir y venir de pasos por el corredor.
—Mi madrastra notó la nueva actitud de su hijo, pero, en principio, no dijo nada. Hasta la muerte de mi padre pasaba por ser la obediente esposa de un médico, pero tras el funeral cambió… o mejor dicho, volvió a su verdadero ser. Me prohibió salir de casa sin su permiso, permiso que rara vez me concedía. «Se te acabó lo de jugar a los académicos», me dijo. Los viejos amigos de mi padre se encontraron con que los despachaban en la puerta de casa, hasta que dejaron de venir. Mi madrastra despidió a Ayame, la última sirviente que quedaba de la época de mi madre, y tuve que hacerme cargo de sus tareas. Un día mi arroz era blanco: a partir del día siguiente se volvió marrón. Qué imagen de criatura malcriada debo de estar dándote.
Una patada en el útero hace que Yayoi suelte un grito ahogado.
—Ellos también te escuchan, y ninguno de nosotros te considera una criatura malcriada.
—Fue entonces cuando mi hermanastro me hizo ver que mis problemas no habían hecho sino comenzar. Yo dormía en la vieja alcoba de Ayame (dos tatamis y punto, luego era más bien un armario) y una noche, pocos días después del funeral de Padre, cuando toda la casa dormía, apareció él. Le pregunté qué quería. Me dijo que yo ya lo sabía. Le dije que se fuese. Me respondió: «Las cosas han cambiado, querida hermanastra». Me dijo que, como cabeza de familia de los Aibagawa de Nagasaki —Orito siente un regusto metálico—, los bienes de la casa eran de su propiedad. «Incluido este», dijo, y entonces fue cuando me tocó.
Yayoi hace una mueca.
—He hecho mal en preguntarte. No hace falta que me lo cuentes.
El crimen lo cometió él, piensa Orito, no yo.
—Traté de… Pero me pegó como jamás me habían pegado. Me tapo la boca con la mano y me dijo… —que me imaginase, recuerda Orito, que era Ogawa—, juró que si me resistía, me acercaría el lado derecho de la cara al fuego hasta que se me pusiese como el izquierdo, y luego me haría lo que quería hacerme. —Orito hace una pausa para controlar la voz—. Hacerme la asustada era fácil; hacerme la sumisa fue más difícil. Así que le dije: «Sí». Me lamió la cara como un perro y se desabrochó la ropa y… entonces hundí mis dedos entre sus piernas y le exprimí lo que encontré allí abajo, como un limón, con todas mis fuerzas.
Yayoi mira a su amiga con ojos completamente distintos.
—Soltó un grito que despertó a toda la casa. Su madre vino corriendo y mandó a los sirvientes que se retirasen. Le conté lo que había intentado hacer su hijo. Él le dijo que yo le había suplicado que se metiese en mi cama. Mi madrastra le dio un bofetón al cabeza de familia de los Aibagawa de Nagasaki por mentiroso, dos por estúpido, y diez por haber estado a punto de desgraciar la propiedad más vendible de la familia. «El abad Enomoto», le dijo, «querrá que tu hermanastra llegue intacta a ese convento de seres deformes». Entonces entendí a qué venían las visitas del administrador de Enomoto. Cuatro días después me vi metida aquí.
La tormenta acribilla los tejados y el fuego ruge en la chimenea.
Orito recuerda que todos los amigos de su padre se negaron a darle cobijo la noche en que se escapó de su casa.
Recuerda que pasó toda la noche escondida en la Casa de las Glicinias, aguzando el oído.
Recuerda la dolorosa decisión de aceptar la proposición de De Zoet.
Recuerda el ultraje definitivo con la captura en la Puerta Terrestre de Deshima.
—Los monjes no son como tu hermanastro —está diciéndole Yayoi—. Ellos son delicados.
—¿Tan delicados que si les digo «No», pararán y se irán de mi habitación?
—La Diosa escoge a los Donantes, igual que nos escoge a las hermanas.
Inculcar la fe, piensa Orito, es dominar a los creyentes.
—En mi primera Donación —confiesa Yayoi— me imaginé a un chico del que en su día estuve enamorada.
Así que las capuchas, comprende Orito, son para ocultar el rostro de los hombres, no el nuestro.
—¿No habrás conocido algún hombre… —Yayoi titubea—… que pudieses…?
Ogawa Uzaemon, piensa la comadrona, ya no me importa.
Orito se prohíbe pensar en Jacob de Zoet, y se acuerda de Jacob de Zoet.
—Oh —dice Yayoi—, esta noche estoy tan entrometida como Hashihime. No me hagas caso.
Pero la novicia abandona la calidez de las mantas, se llega hasta el arcón que le dio la abadesa y saca un abanico de bambú y papel. Yayoi, intrigada, se incorpora. Orito enciende una vela y abre el abanico.
Yayoi observa los detalles.
—¿Era un artista? ¿O un estudioso?
—Lee libros, pero era un simple escribano en un almacén normal y corriente.
—Te amaba. —Yayoi toca las varillas del abanico—. Te amaba.
—Era un extranjero de otro… feudo. Casi no me conocía.
Yayoi mira a Orito con lástima y suspira.
—¿Y qué?
• • •
La durmiente sabe que está soñando porque el gato gris luna dice: «Traer pescado hasta aquí arriba supone mucho esfuerzo». El gato coge la sardina, salta a tierra y se mete bajo la pasarela. La soñadora baja al patio, pero el gato ha desaparecido. Ve un estrecho agujero rectangular en los cimientos de la Casa…
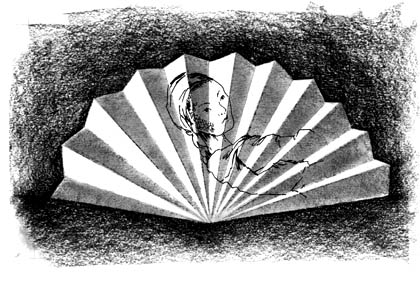
… La abertura exhala un aliento cálido. Oye niños y a los insectos del verano.
Una voz encima de la pasarela pregunta:
—¿Se le ha perdido algo a la novicia?
El gato gris luna se lame las patas y habla con la voz del padre de Orito.
—Sé que eres un mensajero —dice la soñadora—, pero ¿cuál es tu mensaje?
El gato la mira con lástima y suspira.
—Me escapé por este agujero que hay debajo de nosotros…
El oscuro universo está embutido en una cajita que se abre lentamente.
—… y al minuto reaparecí en la entrada de la Casa. ¿Qué significa eso?
La durmiente se despierta en una tiniebla helada. Yayoi está ahí, profundamente dormida.
Orito palpa, tantea, forcejea… y entiende. Un conducto… o un túnel.