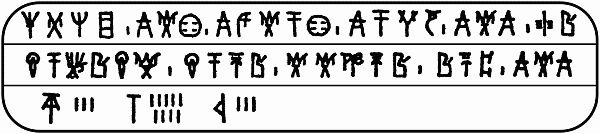
Apéndice B
EL «EVEREST» DE LA ARQUEOLOGÍA GRIEGA
En el capítulo X describí el descubrimiento, hecho por Sir Arthur Evans en Cnosos, de «depósitos de tabletas de arcilla, enteras o en fragmentos, semejantes a las babilónicas pero con inscripciones en la escritura prehistórica de Creta. Debo tener ya unos setecientos fragmentos. Me siento muy satisfecho —escribió—, ya que esto es lo que vine a buscar a Creta…»
Eso era lo que había ido a buscar, pero por mucho que él y otros investigadores se esforzaron durante treinta años por descifrar aquella escritura misteriosa, lo único que pudieron averiguar es que las tabletas contenían inventarios, que existía un sistema numérico, y que algunos de los objetos que figuraban en las listas podían ser identificados como carros, caballos, hombres y mujeres, de acuerdo con las «pictografías» que aparecían al final de determinadas líneas. Todos los intentos que se hicieron para averiguar la base gramatical del idioma (en caso de que hubiera alguna) fracasaron.
Pero mientras escribía este libro, la escritura, o más bien una de sus formas, comenzaba a ser descifrada y ahora, más de cincuenta años después de que Evans descubriera las tabletas con la «Lineal B», ya se pueden leer en parte. Es más, parece seguro que el idioma en que están escritas es una forma arcaica del griego.
En el primer tomo de su Scripta Minoa Evans señala que hubo tres fases en la escritura de Creta. Primero, los jeroglíficos que aparecen en los más antiguos de los sellos de piedra grabados. Después surgió una forma de escritura más cursiva, a la que llamo «Lineal A». Por último apareció una tercera forma de escritura, una modificación de la «Lineal A», que Evans llamó «Lineal B». Ésta es la forma de la que se han encontrado más ejemplos y estaban en uso en la época de la destrucción de Cnosos. El mismo tipo de escritura ha sido encontrado en el continente, en lugares tales como Micenas y Pylos. Esta escritura «Lineal B» es la que ha sido descifrada parcialmente, gracias a los esfuerzos de un joven inglés llamado Michael Ventris, que no es ni arqueólogo ni filólogo profesional, sino arquitecto.
Hace diecinueve años la Escuela Británica de Atenas celebró su quincuagésimo aniversario con una exposición en Burlington House, Londres. Entre los conferenciantes figuraba Sir Arthur Evans, que entonces tenía ochenta y cuatro años, y entre el público se encontraba un colegial de trece años, que estudiaba a los clásicos en Stowe. El niño, Michael Ventris, oyó decir a Sir Arthur que las tabletas que había descubierto treinta y seis años antes seguían sin descifrar. Ventris quedó intrigado y decidió estudiar el asunto. Desde entonces trabajó en la solución de este problema que tardaría diecisiete años en resolver.
¿Por qué se tardó tanto en descifrar esa escritura? Principalmente porque no se disponía de ninguna clave bilingüe semejante a la proporcionada por la Piedra de Rosetta que ayudó a los egiptólogos a interpretar los jeroglíficos. Champollion y otros filólogos pudieron descifrar la escritura de los antiguos egipcios porque a) existía en la Piedra de Rosetta la misma inscripción escrita en el idioma del Antiguo Egipto y en griego, y b) porque ciertos elementos de aquel idioma antiguo todavía sobrevivían en la lengua copta. La Roca Behistun proporcionó el mismo tipo de clave para la escritura cuneiforme de Babilonia, pero los que intentaron resolver el misterio de la escritura minoica de las tabletas de arcilla cocida encontradas en el Palacio del rey Minos, no contaron con ayuda de esa clase. Los símbolos no tenían ninguna relación con ninguna forma de escritura conocida. Los arqueólogos buscaron en vano una clave bilingüe, quizás un documento de embarque escrito en minoico y en griego. Todavía no se ha encontrado nada de este tipo. Entonces ¿cómo se llevó a cabo esta hazaña?
Cuando no existe clave bilingüe, hay otros métodos por los que uno puede intentar descifrar un idioma desconocido. Como el mismo Ventris dice:
Desde 1802, cuando Grotefend leyó por primera vez correctamente parte del antiguo silabario persa, la técnica básica necesaria para tener éxito en el desciframiento, ha sido probada y desarrollada con escrituras anteriormente consideradas ilegibles. Cada operación necesita ser planeada en tres fases distintas: un análisis detallado de los signos, palabras y contexto de todas las inscripciones disponibles, para conseguir todas las claves posibles en lo que se refiere al sistema ortográfico, significado y estructura del lenguaje; una sustitución experimental de valores fonéticos para llegar a palabras o inflexiones de algún lenguaje conocido o postulado; y una última comprobación, de preferencia con ayuda de material virgen, para asegurarse de que los resultados obtenidos no se deben a la fantasía, a la coincidencia o a un razonamiento circular.
(Antiquity, Vol. XXVII, diciembre de 1953)
Vamos a estudiar la primera fase de la operación: «el análisis detallado de los signos, palabras y contexto». Cuando existe material suficiente, se puede comenzar por escoger y clasificar las palabras y los signos, y cuántas veces y de qué modo una palabra, que comienza con el mismo grupo de signos, tiene diferentes terminaciones. Por ejemplo, si el lector se encontrara con un libro escrito en inglés, y no conociera el idioma ni ningún otro semejante, se daría cuenta de que las palabras and y the, se repiten más que las otras y que a veces se encuentran palabras que comienzan con los signos g-r-o-w, pero que terminan diferentemente, como grow...growing...grown. Llegaría a darse cuenta de que había otras palabras diferentes pero con algunos de los signos, aunque no todos, iguales y con las mismas terminaciones que el otro grupo de palabras, por ejemplo, throw...throwing...thrown. Después podría encontrarse con un obstáculo al comprobar que row y rowing parecen seguir las mismas reglas gramaticales, pero que la tercera forma de la palabra, en vez de ser rown es rowed. De este modo, si tiene material suficiente y bastante paciencia, habilidad y tenacidad, puede suponer una estructura gramatical y después, comparándola con la de otros idiomas conocidos, ver si existe alguna relación entre ellos y comprobar si las hipótesis hechas tienen alguna validez.
Esto es solamente un ejemplo de los procedimientos con que se puede atacar una forma de escritura. Otro método sería encontrar el número total de símbolos utilizados. Si, por ejemplo, hay veinticuatro signos, como en griego, es probable que la escritura sea de tipo alfabético, con cada signo representando una vocal o una consonante (aunque algunos de los antiguos idiomas, como el egipcio, no tenían signos que representaran sonidos vocales). Por otra parte, si hay, digamos, setenta u ochenta signos, el idioma probablemente es silábico y cada símbolo tendrá el valor de una consonante y una vocal, por ejemplo, un signo para ta, otro para to, un tercero para te, etc. Algunos de los sistemas de escritura silábica, como el hitita y el chipriota, han tenido suficiente con entre sesenta y ochenta signos.
Al principio Ventris se encontró con la dificultad de carecer de material.
«Cuando comencé —me dijo— sólo se habían publicado 142 de las 2.846 tabletas (y fragmentos de tabletas) encontradas por Evans. El trabajo que me fue más útil fue el realizado por Sundwall, un investigador finlandés, pues había tenido acceso a más tabletas que ninguna otra persona. De todos modos, progresábamos muy lentamente».
En 1939, el profesor Blegen, de la Universidad de Cincinnati, comenzó las excavaciones de Pylos, en el Peloponeso Occidental, patria de Néstor según la tradición, anciano consejero de los griegos en el sitio de Troya. Encontró un palacio micénico en el que había unas seiscientas tabletas con escritura «Lineal B». Estas tabletas, publicadas en 1951, probaban que aunque la escritura había dejado de usarse en Cnosos después del saqueo de 1400 a. C., doscientos años después todavía se utilizaba en el continente. En 1952, Sir John Myres, íntimo amigo de Evans, publicó el tomo segundo de Scripta Minoa, que Evans había dejado sin terminar. Este tomo contenía todas las tabletas con escritura «Lineal B» encontradas en Cnosos, lo que, con las tabletas encontradas en Pylos, proporcionó a Ventris nuevo material de gran valor.
Ya en 1940 se sabía que la escritura contenía unos setenta signos similares para representar sonidos además de los «ideogramas», o pequeños signos pictóricos representando carros, espadas, caballos, hombres y mujeres. Se sabía pues que la escritura era silábica, igual que el japonés moderno y los jeroglíficos de los hititas.
Las tabletas de Pylos, descubiertas por Blegen, fueron depositadas en el Banco de Atenas, pero Blegen las hizo fotografiar y uno de sus discípulos, Emmett L. Bennett Jr., las estudió y ayudó a prepararlas para su publicación. En 1947, después de ser desmovilizado del servicio criptográfico del Ejército de Estados Unidos, presentó una tesis sobre las tabletas en la que hizo una clasificación de los signos, más metódica que la de Evans. Ventris escribió un artículo en el American Journal of Archaeology en el que sugería que el idioma podía ser semejante al etrusco y que los etruscos quizás hablaron una lengua egea. Partiendo de esta hipótesis, trató de descifrar la escritura, pero su teoría estaba basada en demasiado poco material y no llegó a probar nada. Mientras tanto, entre 1944 y 1950, la difunta doctora Alice Kober, de Brooklyn, escribió diciendo que examinando las tabletas de Cnosos publicadas, se daba uno cuenta de que existía una cierta unidad gramatical. Sugería también que estudiando el orden de las palabras y cómo cambiaban, es decir, observando las inflexiones y las terminaciones de las palabras, se podía llegar a conocer la gramática aunque no se supiera como pronunciar las palabras.
Ventris, mientras tanto, se había alistado en la Real Fuerza Aérea, donde sirvió como oficial navegante de bombarderos. Es algo típicamente suyo el haber elegido ser oficial navegante en vez de piloto, porque los problemas matemáticos que tenía que resolver al dirigir el vuelo de un avión parecían ofrecer mayor interés que su manejo. Cuando acabó la guerra, pudo volver a su pasatiempo, dedicándole todo el tiempo que le dejaba libre su profesión de arquitecto.
Hasta 1950 se había creído que la escritura «Lineal B» correspondía a un idioma que no era griego, lo mismo que la «Lineal A» (1700-1450 a. C.). Evans creía que la escritura «Lineal B» era una modificación de la «Lineal A», hecha cuando el gobernante de Cnosos centralizó el gobierno de la isla en su palacio y reformó sus métodos administrativos. Según él seguía siendo el mismo idioma pero mejor escrito. Sin embargo, el joven erudito americano Emmett L. Bennett no lo creía así. Hizo un detallado estudio de las dos escrituras y en 1950 publicó un artículo en el que señalaba ciertas diferencias capitales. Los signos parecían los mismos, pero las palabras eran diferentes. Para hacer esto más claro, aunque incurrimos en el exceso de simplificación, imaginemos a un marciano estudiando dos manuscritos: uno en inglés y otro en alemán, pero ambos usando el alfabeto latino. Al no conocer los idiomas y al ver que se usaban los mismos signos, muy bien pudiera creer a primera vista que los dos manuscritos estaban escritos en el mismo idioma. Solamente después de estudiarlos cuidadosamente comprendía que se trataba de dos idiomas distintos, en los que se usaban los mismos signos.
Este descubrimiento capital sugirió que se enfocara el problema de la escritura «Lineal B» desde un nuevo punto de vista. La primera forma de escritura, la «Lineal A», había sido utilizada en Creta durante muchos siglos. De pronto, comienza a utilizarse un nuevo sistema, aunque usando los mismos signos. Y este nuevo sistema es utilizado no solamente en Creta a fines del Período Minoico Reciente sino también en el continente hasta siglos después. Wace y otros arqueólogos consideraban que durante este período la influencia del continente fue muy intensa en Cnosos y que, en realidad, los micenios, que eran de origen griego, muy bien pudieron haber conquistado Cnosos ¿Podría ser la escritura «Lineal B» una forma arcaica de griego, en la que se usara el silabario minoico? Esta posibilidad ya se le había ocurrido a Ventris, y mantuvo correspondencia con Bennett para poner a prueba su teoría. Se encontraba a punto de hacer un descubrimiento sensacional.
Las seiscientas tabletas encontradas por Blegen en Pylos y que fueron publicadas en 1951, le proporcionaron nuevo material, así como el tomo segundo de Scripta Minoa, de Myres, publicado un poco después. Este último tomo, basado en el material recogido por Evans hacía cincuenta años, podía muy bien contener algunos errores, de modo que Emmett L. Bennett fue a Herácleo, en Creta, para ver los originales en el museo. Los dos jóvenes investigadores siguieron en contacto y entre la primavera de 1951 y 1952, Ventris trabajó en la escritura, probando y desechando teorías y partiendo cada vez de un punto de vista diferente. A intervalos regulares mandaba copias de su trabajo y de sus conclusiones a otros investigadores, para que las estudiaran y le dieran su opinión.
En mayo de 1952 el profesor Blegen se encontraba nuevamente en Pylos, excavando el palacio de Néstor. Exploró el otro extremo del cuarto del archivo, donde había encontrado las seiscientas tabletas en 1939. Para gran regocijo suyo se encontró otras cuatrocientas, entre las que se hallaban las mitades de algunas de las que había encontrado rotas en 1939. Se las encargó a Bennett para que preparara su publicación y el contenido de algunas de ellas fue comunicado a Ventris y a otros investigadores a principios de 1954.
Es imposible tratar de explicar en este libro los métodos seguidos por Ventris, y los lectores que quieran estudiar este asunto en mayor detalle deberán leer la exposición de su teoría en el artículo «Evidence for Greek Dialect in the Mycenaean Archives», que publicó en Journal of Hellenic Studies, Tomo LXXIII (1953), en colaboración con John Chadwick, filólogo de Cambridge. Sin embargo, podemos explicar brevemente que preparó un gran expediente donde demostraba, por ejemplo, cuántas veces aparecía determinado signo, cuántas veces aparecía al final de una palabra, cuantas veces en medio, cuantas veces al principio, etc. Entonces él y otros investigadores comenzaron un largo proceso de análisis, llegando gradualmente a conocer la aparente estructura gramatical del antiguo idioma y la relativa frecuencia y relaciones de los signos fonéticos en que estaba escrito. Ventris escribe:
Una vez conocidos los valores de un silabario, sus signos pueden ser ordenados en una tabla en la que cada columna corresponde a una vocal y cada línea horizontal a una consonante. Una parte principal del análisis consistió en ordenar los signos lo mejor posible antes de atribuirles valores fonéticos. Esto fue posible gracias a las pruebas indudables de que ciertos grupos de signos tenían la misma vocal (por ejemplo, no ro to), y otros la misma consonante (por ejemplo, wa we wi wo).
Había también varios pares de combinaciones que se alternaban de tal modo que parecían corresponder a la forma masculina y femenina de una misma palabra, y el Dr. Kober descubrió la existencia de inflexiones.
Durante los quince meses que siguieron a la publicación hecha por Bennett de las tabletas de Pylos, Ventris llegó a formarse una cierta idea de la estructura gramatical del idioma «Lineal B» y a fijar las posiciones relativas de muchos de los signos en su tabla.
Parece haber ahora —escribe en su cauteloso estilo de erudito— material suficiente para hacer un experimento razonablemente controlado de asignación de valores fonéticos.
De este modo, después de años de investigación preliminar, de clasificación y análisis, llegó a la segunda fase de la operación «una sustitución experimental de los valores fonéticos para llegar a palabras e inflexiones de algún lenguaje conocido o postulado».
Todos los intentos anteriores de desciframiento —escribe Ventris— se habían basado, para fijar valores claves fonéticos, en la supuesta similitud de los signos de la escritura «Lineal B» y los del silabario clásico chipriota, cuyos valores son conocidos.
¿Qué es el «silabario chipriota»? El Sr. R.D. Barnett, Encargado del Departamento de Antigüedades Egipcias y Asirias del Museo Británico, escribe:
Por algún tiempo se ha creído que el idioma de los tiempos homéricos probablemente se parecía más que a ningún otro a los dialectos arcaicos que todavía existían en los tiempos clásicos, aislados por las posteriores invasiones dóricas y jónicas y limitados a Chipre y, en el continente, al distrito montañoso de Arcadia. Esta hipótesis parece que pronto será confirmada en forma inesperada. Cuando se produjeron las invasiones dórica y jónica, a principios de la Edad de Hierro, la civilización micénica desapareció y con ella todo recuerdo del arte de escribir, con excepción del de la tableta inscrita con ominosos «signos» que Proito dio a Belerofonte para que la llevara al rey de Licia, donde en realidad pedía que lo mataran.
Esta teoría de que la escritura «Lineal B» puede estar relacionada con el silabario chipriota, aunque tentadora no puede ser demostrada todavía. El silabario tiene pocas semejanzas superficiales con las escrituras «Lineal A» o «B», con excepción de las formas de algunos de los signos elementales.
Las diferencias —escribe Ventris— pueden ser debidas a una reducción en tamaño y a una técnica de escribir más «cuneiforme», pero hacen casi imposible el encontrar un paralelo entre la escritura «Lineal B» y el silabario chipriota. No hay duda de que los valores de los signos «Lineal B» deben ser fijados partiendo de pruebas internas, y para satisfacer la tabla y las inflexiones ya encontradas, independientemente de otros sistemas de escritura, aunque parezcan tener alguna relación.[40]
Ventris decidió seguir un camino independiente y dirigió su atención a los estudios de Alice Kober, que había estado investigando la escritura «Lineal B» durante la guerra, habiendo logrado definir algunas inflexiones. Entre las palabras que estudió figuraba una serie que se repetía con frecuencia en diferentes contextos en tres formas diferentes. La doctora Kober llamó a estas palabras «paradigmas», y Ventris «tripletos». Ventris pensó que probablemente se trataba de los nombres de las principales ciudades cretenses y de sus adjetivos correspondientes.
Una de las características de la mayoría de los idiomas de escritura silábica —escribió— es que los signos de las vocales a, e, i, o, u, son muy corrientes en posiciones iniciales, y el primer signo del primer «tripleto» sugirió el valor a Kober y a Ktistopoulos. El paso decisivo consistió en identificar las primeras palabras con Amniso y sustituir valores de los signos que convertirían a las otras palabras en Cnosos, Tiliso, Faestos y Liktos:
| A-mi-ni-so | Ko-no-se | Tu-ri-so |
| A-mi-ni-si-jo | Ko-no-si-jo | Tu-ri-si-jo |
| A-mi-ni-si-ja | Ko-no-si-ja | Tu-ri-si-ja |
| Pa-i-to | Ru-ki-to | |
| Pa-i-ti-jo | Ru-bi-ti-jo | |
| Pa-i-ti-ja | Ru-bi-ti-ja |
Como ya se había asignado sitios en la tabla a unos cincuenta signos, la sustitución en estas cinco palabras fijó automáticamente la posición de casi todos por una especie de reacción en cadena. Si estos nombres no correspondían a la realidad, el sistema resultante de valores sería inevitablemente un rompecabezas sin sentido, con el que no se podría sacar el menor sentido a los textos ni por arte de magia.[41]
Pero no resultó un «rompecabezas sin sentido». Cuando Ventris comenzó a aplicar los valores fonéticos experimentales a las declinaciones que ya había analizado, se vio sorprendido con que «concordaban no solamente con el sistema griego conocido de declinaciones, sino sobre todo con sus formas más arcaicas, sacadas de los dialectos homérico y otros».
Ventris se encontraba ya en la tercera etapa de la operación «una comprobación definitiva, de preferencia con ayuda de material virgen, para asegurarse de que los resultados obtenidos no se deben a la fantasía, a coincidencias o a un razonamiento circular». En un principio, como Evans y otros investigadores, había partido de la base de que aquel idioma desconocido era minoico y que no tenía la menor relación con el griego ni con ningún otro idioma conocido. Pero ahora, atribuyendo en forma experimental valores griegos a los signos, se dio cuenta de que aquel idioma podía leerse como una forma arcaica del griego y que las semejanzas se repetían con demasiada frecuencia para ser meras coincidencias.
Por ejemplo, en esta tableta de Pylos:
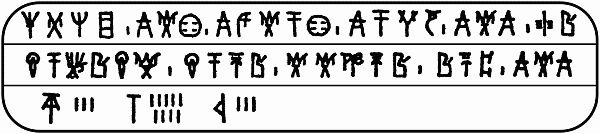
si uno atribuye a los signos los valores que les dio Ventris, en griego leeríamos:
«Hiereia echei-que, euchetoi-que etonion echeen theon, ktoinoochons de ktionaon kekeimenaon onata echeen. (Tossonde spermo,) TRIGO 3-9-3»,
que en español sería:
Esto tiene la sacerdotisa en depósito, y solemnemente declara que el dios es el verdadero propietario, pero los que ocupan los lotes disfrutan de lo que en ellos siembran. (Una determinada cantidad de simiente) 3-57/60 unidades.
Otra tableta, procedente de la armería de Cnosos, puede leerse como sigue:
Hiquia, phoinikia harrarmostemena, araruia haniaphi, wirinios «o-po-qo» keraiaphi oppi(sta?) iaphi, ou-que «pte-no»; CARRO 1.
que en español sería:
Vehículo de caballo, pintado rojo, con carrocería montada, equipado con riendas, la barandilla (?) de madera de higuera silvestre con junturas de cuerno; y el pte-no falta, 1 CARRO.
La comprobación del resultado consiste simplemente en ver si tiene sentido. Al parecer sí lo tiene. Por ejemplo, hay un inventario de espadas, fáciles de reconocer por un pictograma que ilustra con gran claridad esta arma. Termina con un número y el «total» to-sa paka-na (tantas espadas). El equivalente griego clásico de esto sería tossa phasgana, que es griego correcto y que tiene sentido. Hay otra tableta que tiene un pictograma que representa ruedas de carro. La descripción que acompaña a este pictograma, leída con los valores dados por Ventris, describe las ruedas como kakodeta o kakia («envueltas en bronce» o «de bronce»). Desde luego parece que el sistema es aplicable.
Lo más extraordinario de todo es que dos tabletas procedentes de Cnosos y una de Pylos, descifradas con el sistema de Ventris, tienen los nombres de dioses griegos la «señora Atenea», Enyalios (antiguo nombre de Ares), Pan, Poseidón, Zeus, Hera y «la Señora».
John Chadwick, otro erudito británico que trabajó con Ventris, hace notar que «es verdaderamente sorprendente el encontrar nombres que pueden leerse como Héctor y Aquiles, (pero ni Néstor, ni Minos)…»
Sin embargo, todos los ejemplos antes citados fueron tomados de las primeras excavaciones de Evans y Blegen. No correspondían a la categoría de «material virgen», desconocido anteriormente, que Ventris necesitaba para su «comprobación definitiva». Pero en 1952 se encontró en Pylos una tableta, casi del valor de una inscripción bilingüe. En ella aparecen dibujos de trípodes y vasijas. Ventris, al leer los signos que acompañan a los dibujos, dio los valores de ti-ri-po-de, sin duda alguna palabra griega que significa «trípode». El resto de la tableta sigue igual, probando así que el desciframiento fue correcto. Otras tabletas han proporcionado los mismos resultados satisfactorios.
Ventris es muy modesto en lo que atañe a su hazaña y, al final de su artículo en Antiquity, dice cauteloso:
Se tiene alguna duda sobre si el material de escritura «Lineal B» con que se cuenta hasta ahora es lo bastante abundante para proporcionar una prueba indiscutible de que se ha encontrado la solución, pero se espera poder hacer una comprobación definitiva con las tabletas, todavía sin publicar, encontradas en Pylos por Blegen en 1952 y 1953. De todos modos, no preveo una competencia seria de otros sistemas de desciframiento, no por orgullo personal sino por esta ventaja extraordinaria si las tabletas están escritas en griego, es muy difícil que puedan ser explicadas en forma distinta a la que hemos propuesto, pero si no lo están, se trata de un idioma que, en las circunstancias actuales, no puede descubrirse.
R.D. Barnett, Encargado de las Antigüedades Egipcias y Asirias del Museo Británico, escribiendo en el Manchester Guardian Weekly, sobre la hazaña de Ventris, encontró la calificación apropiada para ella: «el Everest de la arqueología griega». En realidad eso es lo que representa. Lo que más decepción causa al profano es el que ahora que parece que se ha logrado descifrar la misteriosa escritura después de más de medio siglo de esfuerzos, todo lo que se ha encontrado, como Evans y otros habían sospechado, son inventarios. Es lo mismo que si un futuro excavador, buscando una clave para descifrar la desconocida lengua inglesa, y habiendo oído hablar de un gran poeta llamado Shakespeare, se encontrase con la cuenta de alguna lavandera.
Pero lo importante es que, suponiendo que Ventris tenga razón en sus conclusiones (y parece que no existe la menor duda sobre esto), los eruditos tienen ya la clave de la escritura minoico-micénica en caso de que aparezcan inscripciones más interesantes. Es sorprendente que un pueblo tan brillantemente dotado, cuyas hazañas fueron inmortalizadas por los poemas épicos de Homero (que quizás estuvieron realmente basados en poesía oral trasmitida desde aquella remota época) no haya dejado otros documentos escritos aparte de estos inventarios. Sus contemporáneos, los egipcios, nos han dejado inscripciones funerarias, anales históricos, narraciones, poemas y cartas. Lo mismo pasa con los pueblos del Valle del Éufrates. Los micenios debieron tener contacto con estas civilizaciones contemporáneas y así lo prueban los objetos encontrados en sus ciudades, pero no nos dejaron ningún documento escrito de su historia a no ser que consideremos como tales los poemas de Homero, que fueron escritos muchos siglos después de que el último rey aqueo reinara en Micenas.
Homero menciona la escritura solamente en una ocasión. Hay un pasaje en la Ilíada, Libro VI, en el que Glauco, el hijo de Hipoloco, reta a Diómedes, «el del potente grito de guerra», a combate singular. En uno de esos largos párrafos discursivos, en que los héroes homéricos se hablan unos a otros antes de comenzar la lucha, Diómedes pregunta si Glauco es hombre o un dios disfrazado, ya que, dice, «no soy hombre capaz de luchar contra los dioses del cielo. Pero si eres un mortal como nosotros, que ara la tierra para obtener alimento, acércate y encontrarás la muerte pronto».
Glauco, para tranquilizarlo, le cuenta la historia de la familia. Desciende, dice, del temible Belerofonte, hijo de Glauco y nieto de Sísifo («pillo tan astuto como nunca hubo»). Belerofonte era súbdito del rey Proito, noble mucho más poderoso que él mismo. La reina Anteia, esposa de Proito, se enamoró del bello joven, «que poseía todos los encantos masculinos, y le pidió que satisficiera su pasión en secreto. Pero Belerofonte, que era un hombre honrado, se negó».
En vista de ello, como la mujer de Putifar, la reina le dijo a su esposo que Belerofonte había tratado de forzarla y pidió a Proito que lo matara o que muriera. Proito no se atrevió a matar a Belerofonte, así es que lo mandó a Licia, y en ese momento Homero menciona la escritura por primera y única vez:
…lo envió a Licia con siniestras credenciales suyas. Le dio una tableta doblada en la que había trazado cierto número de signos misteriosos con significado mortal, y le dijo que se la entregara a su suegro, el rey de Licia, lo que ocasionaría su muerte.
El rey de Licia encargó a Belerofonte varias tareas duras y peligrosas, esperando que muriera, pero el joven triunfó en todas ellas aun cuando el rey le tendió una emboscada.
Escogió los mejores hombres de toda Licia y los emboscó. Ni uno solo volvió a casa. El incomparable Belerofonte los mató a todos. Por fin el rey comprendió que era un verdadero hijo de los dioses.
Hasta hace poco se consideraba que este pasaje de la Ilíada era una interpolación posterior, pero Stubbings escribe:
No hay razón para creer que esto no se refiere a la escritura minoica o micénica, y yo opino que así es. No es posible identificar los materiales de la escritura porque dice muy poca cosa. Todavía no se sabe mucho sobre las relaciones de los micenios con Licia, en Asia Menor, pero confío en que algún día se sepa más aunque sería mucho esperar encontrar la orden de muerte de Belerofonte a que Homero hace referencia.
Es también interesante ver que, además, Belerofonte pertenece a una generación anterior de héroes, decididamente anterior a los ejemplos conocidos de escritura «Lineal B».
De este modo la antorcha pasa de mano en mano de Schliemann a Evans, de Evans a Ventris y Papadimitriou, de Ventris y Papadimitriou ¿a quién? Porque aunque se han salvado escollos difíciles y se presentan nuevos panoramas, el fin está todavía muy lejos. Hace falta aun trabajar mucho en las tabletas, pues en realidad la labor acaba de comenzar. Además todavía queda por descifrar la escritura «Lineal A», que bien pudiera ser el verdadero minoico y quizás eluda todos los intentos de desciframiento por muchos años.
Para terminar, vamos a echar una ojeada al futuro y ver los problemas y las posibilidades que se presentan con estos nuevos descubrimientos. Ahora parece posible que los pueblos de raza griega dominaran Cnosos a fines del Período Minoico Reciente. El profesor Wace ha creído desde hace mucho que durante el Minoico Reciente II (1500-1400 a. C.) Cnosos estuvo bajo la influencia del continente. Esto parece más probable con la prueba de que se escribía en griego en aquella época. En una carta que dirigió a Antiquity y que fue publicada en marzo de 1955, dice:
Desde hace bastante tiempo algunos de nosotros hemos dicho que durante el M. R. II en Cnosos (aun que no en el resto de Creta) existieron características que corresponden al continente: tumbas de colmena, salas del trono, el estilo palatino, objetos de alabastro, imitaciones de cazos efirianos, etc. Del mismo modo, como Luisa Banti señala, los frescos de Cnosos están más de acuerdo con el continente que con el resto de Creta. Además solamente en Cnosos, de toda Creta, se encuentra la escritura «Lineal B», que ha aparecido también en tabletas de Pylos y Micenas y en vasijas de Tebas, Micenas, Orcómenos, Tirinto y Eleusis. La escritura «Lineal B» esta más extendida en el continente que en Creta, y además es griego. No hay duda de que en el M. R. II había griegos en Cnosos. Los micenios eran griegos, se trataba de un pueblo del Heládico Medio, tal como evolucionaron después de relacionarse con la civilización minoica y el Cercano Oriente durante el Heládico Reciente I o más bien desde poco antes de terminar el Heládico Medio hasta el final del Heládico Reciente I. De este modo el desciframiento de las tabletas confirma el resultado al que ya se había llegado por medios arqueológicos.
Todavía hay otro aspecto. La primera fecha conocida para el alfabeto fenicio, en la forma en que fue adoptado por los griegos, es en siglo VIII a. C. Los historiadores consideraban que después de la invasión doria hubo una Edad de Tinieblas durante la cual los griegos eran analfabetos. Ahora sabemos que la escritura micénica «Lineal B» fue utilizada hasta la caída de Pylos, probablemente hacia fines de la Edad de Bronce. Wace formula la pregunta siguiente:
¿Es posible que un pueblo tan inventivo, inteligente y despierto como el griego dejara alguna vez de leer y escribir después de haber aprendido a hacerlo?
Quizás el final de la escritura «Lineal B» y el principio del alfabeto fenicio se traslaparon.
Si descubriéramos —escribe Wace— un lugar habitado desde la Edad de Bronce Reciente a la Edad de Bronce Antigua y a la Edad de Hierro Antigua, podríamos quizás encontrar tabletas en ella. Todo nuestro conocimiento de este período proviene de tumbas.
Lo que hace falta ahora son más documentos de Pylos, de Micenas y de otras zonas, y un centro habitado de la Edad de Hierro Antigua para descubrir cuál era la situación de la escritura y del lenguaje en aquella época. La llamada Edad de Tinieblas, según Wace, está en tinieblas solamente para nosotros.
Nos encontramos en vísperas de grandes descubrimientos. Ya no podemos hablar de la Grecia prehelénica, porque desde el año 2000 a. C., en adelante, los griegos se encontraban en Grecia y el arte micénico es la primera gran manifestación del arte griego… Uno querría poder aplicar a la invasión dórica los mismos métodos de estudio y la misma técnica arqueológica que la que ha arrojado tanta luz sobre la llegada de los anglosajones a Gran Bretaña y sobre nuestros propios orígenes, estos dos problemas tienen mucho en común.