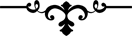
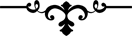
NO PARA TODOS LOS PÚBLICOS
por Marta Sanz
VISIONES ESTADÍSTICAS
Resulta poco frecuente que la juventud se permita una felicidad perfecta. Así comienza Santuario (1903) de la escritora neoyorquina Edith Wharton (1862-1937). Esta frase la escribió cuando ella tenía 41 años, aún no se había divorciado de su marido, Teddy Wharton, y tampoco había publicado las que se consideran sus obras mayores: La casa de la alegría (1905); Ethan Frome (1911), una novela sobre la renuncia que la autora sitúa en un contexto que no es el de la aristocracia gammaglobulínica y sobre todo plutocrática a la que nos tiene acostumbrados; y La edad de la inocencia (1920), libro por el que en 1921 fue galardonada con el Premio Pulitzer. Sin embargo, la autora ya había escrito una novela El valle de la decisión (1902) y, sobre todo, cuadernos de viajes y relatos de fantasmas que producen el mismo efecto que los espectros al atravesar las habitaciones: frío, mucho frío.
A los 41 años es posible que una mujer ya se pueda colocar a la distancia suficiente como para hacer una valoración que encierra no solo cierta experiencia, sino también una visión casi estadística de la vida. Sociológica. Wharton observa el entorno como una científica social, lo analiza, lo cuantifica (es poco frecuente, muy frecuente, nada frecuente…) y lo cualifica (felicidad perfecta, imperfecta, razonable, moderada, nubosa…). Y lo hace con un lenguaje que, en alguno de sus tramos —sin ir más lejos, en esta primera frase— recuerda las generalizaciones, la modestia y la falsa objetividad de los géneros académicos. Ese método de aproximación a la realidad se traduce otras veces en técnicas descriptivas minuciosas que viviseccionan las psicologías de la misma manera que derrochan exhaustividad y precisión a la hora de explicar cómo es exactamente el tejido de una colcha, el estampado de un vestido o el tamaño de un guante… El guante me viene a la cabeza —y no puedo morderme la lengua para no decirlo— a causa de la adaptación que Martin Scorsese realiza de La edad de la inocencia: dentro de la intimidad de un coche de caballos, Newland Archer (Daniel Day Lewis) le quita de tal modo el guante a la condesa Olenska (Michelle Pffeifer) que ella gime y sólo un espectador con una temperatura corporal inferior a los treinta y cuatro grados no se derretiría.
La voluntad fotográfica de Mrs. Wharton, sus fotografías de lo visible y de lo invisible, le han valido el calificativo de costumbrista, arrojado con un toque de desprecio y con la punta de condescendencia con la que a menudo se suele tratar la literatura escrita por mujeres: como si el costumbrismo fuera malo per se —¿son malos per se el barroquismo, la palabra adelgazada, el estilo arcaizante, el culturalismo, lo soez en la literatura?— y no en función de lo que se quiera contar. Desde una perspectiva canónica espuria que reduce el criterio a prejuicio estético, el costumbrismo se ha considerado la antípoda de la universalidad y se ha asociado de manera sistemática, como el intimismo, el sentimentalismo e incluso la cursilería, a la perspectiva que las mujeres adoptan en sus narraciones, atenuando tanto las posibles virtudes del intimismo o del sentimentalismo, como las cualidades literarias de autoras como Edith Wharton. A menudo los hombres escriben con cursilería supina —en la literatura española contemporánea hay muestras más que suficientes de esta tendencia—; además, es en los detalles más pequeños donde muchas veces se encuentra la esencia de lo que todos, transcultural y hasta transhistóricamente, compartimos. Me viene a la memoria La novela de Genji de Murasaki Shikibu, una autora japonesa del siglo X, lejana a mí en lo espacial y en lo temporal, y con quien, sin embargo, sentí en cada descripción de un jardín, de una celebración o de un kimono —descripciones morosas, microscópicas, sensuales, perfiladas…— que su sensibilidad era la mía, que su concepción del arte de seducir estaba en el hueso de aceituna de mi sentimentalidad, en mi manera de acercarme al deseo e incluso de asumir su frustración. Hay simplificaciones críticas, visiones interesadas, que han causado daños irreparables a los escritores, a los lectores, a los historiadores de la literatura y también a los críticos.
A Edith Wharton también le hizo bastante daño la rechoncha sombra de Henry James, pero no por culpa de la una ni del otro —como casi todo el mundo sabe, fueron muy amigos—, sino de las terceras personas, de las miradas que, como no entienden, simplifican, abrevian, catalogan, deforman, fundan y propalan frases hechas que inducen a error. Precisamente, la simplificación no fue nunca ni la técnica de James —no hay más que echarle un vistazo a La copa dorada, a Las alas de la paloma o a Los periódicos— ni la de Wharton, quienes en el acervo de matices trataban de aprehender la complejidad, aunque fueran al mismo tiempo conscientes de que contar una historia pasa primero por seleccionarla, por cortar una rebanada de la realidad que debe ser lo suficientemente expresiva como para que el lector la reconstruya a partir del indicio del texto. Lo dicho y lo no dicho, lo oculto y lo manifestado, y siempre y sobre todo la necesidad de un lector inteligente al que se trata con respeto.
LUCHAR DESDE DENTRO
Resulta poco frecuente que la juventud se permita una felicidad perfecta. Años más tarde el escritor Paul Nizan escribiría otra frase memorable que refleja, desde la autobiografía, su vivencia de los binomios felicidad-juventud y juventud-belleza: Yo tenía veinte años; no permitiré a nadie decir que es la edad más bella de la vida es la reflexión con la que comienza su Adén Arabia (1931). La elocución de Nizan conmociona porque en su sencillez replantea un tópico y nos fuerza a regresar sobre nuestro pasado y sobre nuestra concepción del mundo. No admite dobles interpretaciones; el autor pone coto a la participación ajena, al matiz quisquilloso o ambiguo, a la segunda opinión (no permitiré a nadie decir…). Es una frase que, levantando el puño, casi de forma amenazante, expresa un sentimiento indignado que, como Jean Paul Sartre escribiría, en el caso de Nizan era oro puro: Mi indignación no era más que una pompa de jabón; la suya era verdadera; sus palabras de odio eran oro puro; las mías, moneda falsa…
La elocución de Wharton es bien diferente: ella escribe frases en las que es indudable que ha pesado y medido cada palabra, sin ningún aspecto de espontaneidad —y con esto no quiero decir que Nizan fuera un escritor espontáneo porque ni creo en la espontaneidad de Nizan ni en el mito de espontaneidad de ciertos escritores—, de modo que el lector —¡y no digamos nada de la traductora, Pilar Adón!— se ve obligado a detenerse en cada fragmento de su prosa como si fuera una escultura en la que debe practicar ese movimiento de observación llamado visión circundante: es preciso reparar en cada arista, en cada recoveco en la piedra de la palabra, en cada protuberancia y en cada sombra, en cada pausa o silencio marcados en el ritmo, en la prosodia intuida sobre el papel.
Wharton escribe una primera frase que funciona como un estímulo convincente para iniciar la lectura porque concentra, en su sofisticada parquedad, la sentenciosidad de la lápida con la cortés prudencia anglosajona. Sólo leyendo esa frase ya sabemos muchas cosas de Edith Wharton y no nos queda más remedio que sentirnos interesados por lo que una mujer como ella decidiera contar; una historia que, en Santuario, se concentra en la necesidad moral de la expiación, pero también en otras urgencias o preguntas: el significado de la felicidad y cómo ésta puede quebrarse en un segundo; la conveniencia de echar tierra sobre el lado oscuro de la vida; la ignorancia como condición sine qua non de la felicidad; la circunscripción de la ignorancia y, por tanto, de la felicidad al ámbito femenino o, más concretamente, al ámbito femenino de los patricios de la sociedad; cómo se redime una culpa en el espacio privado y en el público, y cómo estos dos planos permanecen tan soldados el uno al otro como lo sociológico y lo psicológico; el eterno problema de la responsabilidad y de los criterios a parir de los cuales elegimos en la vida; cómo, metaliterariamente, existen modos de presentar lo pequeño y más íntimo que remiten a la ideología de un periodo de la Historia, al poso cultural que cristaliza en una moral concreta; incluso la cuestión sobre por qué o de qué se enamoran las mujeres es un interrogante que planea a lo largo de estas páginas: ¿se enamoran las mujeres de la bondad de otros hombres o de otras mujeres?, ¿de su perfección o de sus imperfecciones?, ¿de su honestidad?, ¿de su rectitud?, ¿de su éxito?, ¿de su lado oscuro?, ¿de su perversidad? Wharton vela las respuestas totales, ahonda en el matiz y, en su indagación, aborda cuestiones que nos conciernen en este mismo momento porque su supuesto localismo no es más que una interpretación miope de su potencia y de su interés como narradora.
He querido profundizar en la primera frase de Santuario porque me parece la expresión justa de una idiosincrasia literaria que es al mismo tiempo un estilo y una visión del mundo; de la economía de esta reflexión inaugural, Wharton pasa no al retruécano, pero sí a esa exhibición del curso de los pensamientos de sus personajes que la caracteriza. Este devenir psicológico —lo que se considera o no se considera importante, el hecho mismo del circunloquio como forma de pensar— es una faceta más de las costumbres, de los valores y de las creencias de la sociedad pudiente y encorsetada que la autora critica: la psicología de los personajes parte y se produce en el contexto de la sociedad; pero a la vez es una forma de acción que a veces ratifica las reglas del juego, mientras que en otras ocasiones las contradice y, en lugar de alimentarlas, las erosiona. El pensamiento y la escritura son formas de acción. Cada palabra es un modo de proceder que, en el caso de esta autora, es casi siempre eufemístico, indirecto, pero no por ello menos incisivo: sus criaturas dan un grandioso paso hacia la opulencia o son maravillosamente conscientes de ciertos asuntos; incluso la utilización de la elipsis como procedimiento narrativo habla de esa capacidad whartoniana para reutilizar los códigos lingüísticos de una determinada moral y darles la vuelta a fin de deconstruir esa moral precisamente: la autora sabe correr un tupido velo no sólo sobre lo innecesario o redundante, sino también sobre la crudeza de ciertos diálogos que se parafrasean a través de la conciencia pensante e inteligente de una mujer llamada Kate Orme, al principio, y Kate Peyton, al final. Cada palabra de Santuario es una piedra contra ciertos modos ideológicos impuestos que minan la bondad y la felicidad del individuo; al mismo tiempo, en el retrato de los personajes, la narradora, la autora, traza un retrato de sí misma lleno de ironía. Al fin y al cabo, Edith Wharton sabe bien de qué habla y desde donde habla, es consciente de sus privilegios, económicos y culturales, está educada en una determinada forma de discurso y, precisamente desde el corazón de la manzana, desde dentro, es desde donde pone la bomba: el único modo de marcar la distancia entre ella y el mundo al que pertenece es el dispositivo irónico.
ESTRUCTURA, ELIPSIS Y EXPIACIÓN
He comentado hace un instante la maestría con la que Edith Wharton utiliza la elipsis; ese procedimiento de articulación de la trama funciona con especial eficacia en esta novela. Santuario se estructura en dos grandes bloques separados por un salto temporal. En el primero, el lector es introducido sin demasiados preámbulos en un momento en el que la felicidad de dos jóvenes prometidos en matrimonio empieza a resquebrajarse como la cáscara del huevo de un pollito a punto de nacer. El motivo de tal resquebrajamiento parte de una confrontación de valores, de dos formas distintas de entender el bien y el mal —incluso la conveniencia— que colocan a Kate Orme ante el dolor de su propio crecimiento: la muchacha a quien siempre se le han ocultado los tonos más oscuros de la vida, abre de pronto los ojos, sale de su niñez perpetua, de su cubículo de alegría color lavanda, y al final se convierte en testigo de una culpa que no acaba de expiarse. En el segundo bloque, Kate Orme es ya Kate Peyton y tiene un hijo al que observa sin querer intervenir: el hijo habrá de tomar una importante decisión en la que pone en juego su honradez y, por un instante, parece que Kate preferiría que no fuese honrado; sin embargo, sólo es un instante porque en la lucha del hijo hay un montón de amor que puede desbordarse hacia un lado o hacia otro: una rivalidad de amor. Los hombres en Santuario se presentan como seres débiles —quizá las madres también tendrían que expiar esa culpa, esa marca de hiperprotección— frente a las mujeres que los rodean, y ahí reside la paradoja que nutre el conflicto nuclear de muchas de las novelas de este periodo: las mujeres, atadas de pies y manos, han de moverse con giros indirectos, sutiles, como si sólo un silencio o una mirada pudiesen cambiar el curso de los acontecimientos en una sociedad guiada por una caterva de hombres pusilánimes.
Los dos hombres de esta novela sufren sus respectivas crisis en el periodo de su juventud: la frase con la que se inicia Santuario no es solamente una frase bonita; el adverbio, un nombre, el tiempo verbal se combinan dentro de cada oración con la misma pulcritud con que se encajan las piezas estructurales en las novelas de Wharton. Incluso el equilibrio de miradas, el tour de force entre los protagonistas, responde a una lógica que se podría abstraer en una figura geométrica: en el primer bloque, Kate, cercada, es el núcleo en el que confluyen las líneas de fuerza de su padre, de la madre de su novio —la señora Peyton—, de su prometido; en el segundo bloque, vemos un rectángulo, un trapecio, en todo caso un paralelepípedo y en cada ángulo un personaje: Kate, su hijo, la señorita Clemence Verney, Mister Darrow. Es como si cada uno estuviera observando obsesivamente al otro: Kate al hijo, el hijo a Clemence, Clemence a Darrow, Darrow a Kate; cuando Clemence se fija en el hijo de Kate o Kate repara en Darrow o en la propia Clemence, la realidad se ilumina de otra forma, la rutina se quiebra y, por debajo, se llevan a cabo esos descubrimientos sobre la realidad —presente, pero desapercibida— que cambian la visión del mundo a través de la gran literatura. En las vinculaciones de los personajes a través de entramados poliédricos —recordemos que un rectángulo puede dividirse en dos triángulos y que esa sencilla operación también funciona en esta novela—, las narraciones de Edith Wharton sí recuerdan a las de Henry James: la coincidencia entre los dos no se basa únicamente en el mundo hacia el que apuntan (Europa y Estados Unidos, las instituciones familiares en las que se apretujan los sentimientos, los códigos de actuación, un cierto tipo de mujer que atenta contra la norma desde dentro de la norma…), sino también en el molde literario que les sirve para ofrecer su personal punto de vista sobre la realidad. El geométrico equilibrio de fuerzas entre los personajes construye figuras, cercas, en las que no hay escapatoria, y produce un efecto claustrofóbico adecuado tanto para el relato de fantasmas (Otra vuelta de tuerca de James es un soberbio ejemplo de lo dicho), como para pintar la atmósfera de una sociedad sin resquicios y a menudo asfixiante.
Entre el momento de juventud y de madurez de Kate, Wharton ha corrido uno de sus tupidos velos sobre los aspectos posiblemente más desagradables de la historia, sobre los aspectos en los que otro tipo de autor hubiera puesto el foco: la claudicación de Kate Orme que se convierte en Kate Peyton tras su matrimonio con Denis, hombre convencional y de carácter tibio que se degrada, se debilita, sin que de nada hayan servido los sacrificios y renuncias de Kate. Pero eso a Wharton parece no importarle demasiado: no le interesan las anodinas veladas conyugales, los momentos de salvación en los que Kate se dedica al hijo, el ensimismamiento de Denis, los primeros síntomas de su enfermedad, la abnegación, quizá el desinterés de Kate ante la muerte del esposo. Wharton arrastra esas pelusas debajo de la alfombra, no se detiene en esa rutinaria sordidez en blanco y negro y, sin embargo, todo eso está en Santuario, entre sus dos tramos, no dicho, como una raíz que sostiene y nutre los tallos de la planta.
Wharton ofrece al lector dos historias especulares en las que cuestiona qué es actuar correctamente, en función de qué principios y de qué valores; qué es la conciencia, de dónde nace, en dónde repercute; y qué significa corromperse. Todo ello en el seno de una sociedad que transforma a los individuos honestos en animales acorralados y los conceptúa de tontos: creo que no es necesario mencionar la actualidad del planteamiento y su aplicabilidad a nuestras sociedades postcontemporáneas.
SANTUARIO
Dos personajes masculinos, un padre y un hijo, quedan bajo el foco de la mirada de Kate. La mirada de la mujer pasa de la compasión a la expectación. Kate es un testigo y observa como lo haría el lector, como quizá lo haría la propia Edith Wharton. Pero estamos olvidando un dato fundamental: Kate Peyton ha dejado de ser una esposa para convertirse en una madre. Aquí es donde el título de la novela adquiere todo su sentido y abre un nuevo interrogante: ¿es la maternidad de Kate Peyton su manera de expiar una culpa de la que, con su matrimonio, se hizo cómplice? La maternidad como estrategia íntima para la expiación de una culpa, de un remordimiento, es una posibilidad cuanto menos perturbadora que alimenta las páginas de Santuario.
Había edificado para él el milagroso refugio de su amor no mediante un sorprendente acto heroico, sino gracias a un empeño imperecedero e infatigable. Y ahora que estaba allí erigido, ese sagrado cobijo contra el fracaso, ella no podía ni poner una luz en el cristal que guiara sus pasos, sino que debía dejarle hallar su propio camino a tientas, sin ninguna ayuda…
Ése es el santuario de Kate Peyton, pero ¿servirá el santuario del amor de Kate Peyton, el santuario del amor de una madre, para que su hijo tome la decisión correcta? Esa es la otra pregunta a la que, al igual que la que se formulaba al comienzo de este epígrafe, no vamos a responder aquí, pero que en todo caso es necesario plantear porque junto con la expiación, la culpa, la corrupción y los otros temas que ya se han apuntado, las razones y el valor de la maternidad es otro de los leitmotiv de Santuario: la condición esencial de una madre —y, por extensión, de la maternidad como concepto— que, caleidoscópicamente, es distante y protectora, temeraria y precavida, pródiga e interesada, orgullosa del hijo y consciente de su debilidad… el lector ha de recomponer la figura de Kate Peyton utilizando todas las piezas o seleccionando algunas de las que la autora pone a su disposición.
Edith Wharton no tuvo ningún hijo y sabemos que su madre no fue una mujer especialmente afectuosa: quizá ella puede hablar de la maternidad con la misma libertad que los escritores que escriben bajo un pseudónimo, sin miedo a ser reconocida o culpabilizada por sus vástagos, observando sin implicarse; hay algo de didáctico que planea por toda la producción de la autora estadounidense, y con el didactismo ocurre como con el costumbrismo: per se no es malo. Se trata, no obstante, de un didactismo que potencia la autonomía de un lector-alumno que cuenta con un amplio margen de negociación con los significados de la novela y que en ningún caso recibe respuestas definitivas, sino que más bien desarrolla su capacidad de preguntar. Podríamos decir que la mirada de Wharton sobre la cuestión del santuario de la maternidad es más objetiva, aunque tal vez también se pudiera argumentar que está menos documentada. No importa: la cuestión es que el personaje de Kate Peyton, bajo su aspecto maternal, es absolutamente verosímil sin caer nunca en el tópico. Kate no es un personaje sin relieves, sino que sus estados de ánimo y sus razones fluctúan marcados por el curso de los acontecimientos y por su sensibilidad para ver las cosas desde distintos puntos de vista: es una mujer profundamente empática y, en consecuencia, sufre. No se mueve a golpes de obcecación, aunque a veces responde a sus impulsos —sobre todo a los que tienen que ver con su instinto y su naturaleza maternales—. Su amor le hace a ratos ser interesada para más tarde corregirse, avergonzarse, evaluarse y colocar a los demás y a ella misma en el mundo… Pura carne y puro hueso en el a veces anquilosante territorio de la ficción.
En la primera parte de este prólogo se han apuntado algunas reflexiones sobre el papel de las mujeres en las novelas de Edith Wharton, pero creo que merece la pena profundizar un poco más en el asunto: cada mujer —la madre y la no madre— es o posee su propio santuario y eso lo sabe muy bien una autora capaz de trazar inolvidables caracteres femeninos como la ya citada condensa Olenska en La edad de la inocencia. Me interesan especialmente esas mujeres horribles que aparecen para enturbiar la quietud del remanso: mujeres horribles que a veces lo son por su pobreza como ocurre en Santuario y a veces por una intrepidez inteligente que nada tiene que ver con el atolondramiento de las madames bovarys de pequeñas capitales de provincia. Mujeres que reivindican no sólo su derecho a saber, a no ser liliputienses mentales encerradas en crecidos cuerpos de hembra listos para el matrimonio y para la procreación, sino incluso su derecho a gozar. Como la propia Wharton quien dedicaba a su amante Morton Fullerton párrafos como éste:
«Casi cada mañana me llega una nota tuya. Me la entregan en la bandeja del desayuno junto con la correspondencia, y entonces empieza el gusto delicioso de aplazar su lectura: antes de abrir tu cartita espero a echarme el té, ¡exclusivamente para savourer durante más tiempo el placer inminente! ¡Ah, lo sé, lo hago movida sólo por el deseo instintivo de colmar cada instante de mi presente con todos los sentimientos malgastados, reprimidos en el pasado! ¡Tendríamos que ser felices desde pequeños para luego poder ser felices de manera libre, despreocupada, extravagante! (…) Después llega el momento de abrir la carta, el abrecartas de plata se clava bajo la lengüeta (¡que jamás se querría estropear!), una primera ojeada para ver cuántas páginas hay, una segunda para ver cómo acaba, y después otra al comienzo, una primera lectura sin interrupción, después el lento demorarse en cada una de las frases, cada una de las palabras, para apropiarse de ellas, para absorberlas una detrás de otra, para elegir finalmente la que llevarse consigo a la mente durante todo el día, cual sublime acompañamiento de la tediosa prosa de la vida… A veces pienso que el momento de la lectura de tus notas es absolutamente mejor — lo pienso hasta que te vuelvo a ver»[1].
Este fragmento del diario de Wharton está fechado en 1908. Aún no se había divorciado de Teddy. Morton Fullerton, el amante de Edith, era conocido por su bisexualidad. La misma Edith tuvo sus escarceos homoeróticos con la famosa Mercedes de Acosta… Con este alud de chismorreos paraliterarios quiero decir que, en una época de moral sexual represiva, Edith Wharton pudo ser una de esas mujeres horribles sobre las que les encantaría echar una paletada de tierra y borrar del mapa a las ultraconservadoras féminas de sus obras —la madre del marido de Kate por ejemplo—, esas mujeres blancas, madres, esposas, puritanas, angélicas y pudientes que abogan por el sacrifico femenino en aras del bienestar de los hombres y condenan a la mujer a ser víctima de una especie de enfermedad psiquiátrica que Edith Wharton define en Santuario como clímax místico de anulación. Obviamente es más costoso silenciar, tanto en la ficción como en la realidad, a las mujeres horribles de las clases dominantes, como la propia Edith quien sin ir más lejos fue la primera persona de sexo femenino nombrada Doctor Honoris Causa en 1921 por la Universidad de Yale.
Otro de los temas de Santuario es el de cómo las mujeres miramos a otras mujeres: podemos hacernos una idea de cómo la madre de Denis Peyton mira a la futura esposa de su hijo, pero nos cuesta mucho más saber cómo una mujer como Kate Peyton mira a su posible futura nuera, Clemence Verney… Esto sucede porque ninguna de las dos es precisamente tonta y el desprecio se transforma en sorpresa y la sorpresa en temor y, al final de Santuario, el antagonismo se resuelve en un desenlace que no deja de tener su punta de morbosidad edípica. «La maternidad es una forma de poder» es una reflexión que podría deducirse de la lectura de esta novela: esperemos que no sea ni la única reflexión ni la única forma de poder —de acción— posible en el entorno social para las mujeres. El ejemplo de la propia Wharton invita a creer, en efecto, no es la única posibilidad.
El pasaje del diario de Edith Wharton nos hace pensar además en una de esas mujeres que reivindican su derecho al placer hasta el punto de demorarlo, de dilatarlo en el tiempo para regodearse y disfrutarlo todavía más. No es difícil recrear la metáfora sexual que subyace a un comportamiento fetichista, en el que resulta significativo que el fetiche sea la palabra escrita… con la contención se busca el disfrute, un modo de civilización del instinto, un tipo de educación erótica que recuerda a las estrategias, los consejos de alcoba y las telas de araña que la Marquesa de Mertueil tejía sobre sus mosquitos en Las amistades peligrosas de Choderlos Laclos. Pobre marquesa: Laclos la condena a la ruina y a sufrir unas viruelas que le comen toda la belleza de su rostro. Para las mujeres horribles de Wharton —para las mujeres horribles de James— no hay afortunadamente tales castigos ni virales ni bancarios.
No creo que los autores tontos sepan dar vida a criaturas de ficción con una inteligencia sobresaliente; sin demagogias ramplonas, tampoco todos los lectores pueden entender los vericuetos psicológicos de los protagonistas de las novelas de Edith Wharton. En Santuario, la autora neoyorquina construye y da voz a Kate que se daba cuenta, mientras hablaba, de que se estaba aventurando de nuevo mucho más allá de donde él podía llegar… Kate es una mujer más inteligente que los hombres que la rodean y el lector, a causa de sus reflexiones y de su modo de actuar, lo nota. Vaya si lo nota. Kate podría ser el paradigma de una inteligencia femenina, forzada al eufemismo y a la domesticidad, a la veladura, al decir a medias y al susurro, al silencio gárrulo, que en un momento afloja un poquito las cuerdas de sus ataduras y practica un movimiento casi imperceptible que, sin embargo, tiene consecuencias: un movimiento continuo y persistente, sin violencias sorpresivas, que va calando en la realidad transformándola y a veces perpetuándola con un talante radicalmente conservador. Un modo de acción mediante el circunloquio que caracteriza también el estilo de Edith Wharton, pese a que en su contexto histórico la escritora fue mucho más valiente, incluso mucho más explícita, que las mujeres que retrata.
Por las memorias de Edith Wharton, Una mirada atrás (1934) sabemos que sus relaciones de amistad más enriquecedoras y estrechas fueron siempre con hombres: desde el ya citado Henry James a Jean Cocteau, Paul Bourget, Scott Fitzgerald, Hemingway… Quizá Edith Wharton tuviera algún prejuicio o quizá sus prejuicios se asentaran en sus observaciones y análisis sociológicos. En su experiencia de la vida. Quizá la culpa no fuera exclusivamente suya y desde luego no voy a ser yo quien le pida que la expíe.
MARTA SANZ