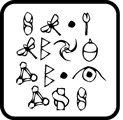
EPÍLOGO
LA MANSIÓN FOWL
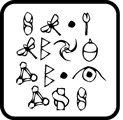
ANGELINE FOWL estaba sentada en una silla frente al tocador, con las lágrimas agolpándose en las comisuras de sus ojos. Ese día era el cumpleaños de su marido, el padre del pequeño Arty. Desaparecido durante más de un año, y cada día que pasaba hacía su vuelta más improbable.
Todos los días eran difíciles, pero aquel en concreto era casi imposible. Acarició con la yema del dedo una fotografía de la mesa; Artemis padre, con sus dientes sanos y aquellos ojos azules, de un azul excepcional.
Angeline no había visto ese color ni antes ni después de conocer a su marido, salvo en los ojos de su propio hijo. Había sido en lo primero en que se había fijado.
Artemis entró en la habitación con actitud vacilante, con un pie todavía en el umbral.
—Arty, cariño… —exclamó Angeline, enjugándose las lágrimas—. Ven aquí y dame un abrazo. Lo necesito.
Artemis cruzó el amplio suelo de moqueta, recordando la multitud de veces que había visto a su padre de pie junto a la ventana en saliente.
—Lo encontraré —susurró una vez que estuvo en los brazos de su madre.
—Sé que lo harás, Arty —respondió Angeline, temerosa de hasta dónde podía llegar en su búsqueda su prodigioso hijo. Temerosa de perder a otro Artemis.
Artemis se retiró unos centímetros.
—Tengo un regalo para ti, madre. Algo para que lo recuerdes y para que te dé fuerzas.
Extrajo una cadena de oro del bolsillo delantero. Del vértice de la cadena pendía un colgante con un diamante de un azul extraordinario. Angeline se quedó sin aliento.
—Arty, es increíble… Asombroso… Esa piedra es exactamente del mismo color…
—Que los ojos de mi padre —completó Artemis mientras cerraba el broche alrededor del cuello de su madre—. Pensé que te gustaría.
Angeline sujetó la piedra con fuerza y dio rienda suelta al torrente de lágrimas.
—No me lo quitaré nunca.
La boca de Artemis dibujó una sonrisa triste.
—Confía en mí, madre. Lo encontraré.
Angeline miró a su hijo, maravillada.
—Sé que lo harás, Arty —repitió. Solo que, esta vez, lo creía de verdad.