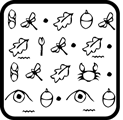
CAPÍTULO I
LA DIADEMA DE LADY FEI FEI
DEBAJO DEL HOTEL FLEURSHEIM PLAZA. MANHATTAN, NUEVA YORK
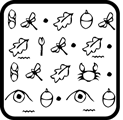
LOS ENANOS excavan túneles. Lo llevan en la sangre, sus cuerpos llevan millones de años adaptándose para convertirse en unos magníficos excavadores. La mandíbula de un enano macho puede desencajarse de modo que pueda quitársela a voluntad y cavar un túnel con la boca. Los residuos se expulsan por el extremo posterior para hacer sitio al siguiente bocado.
El enano que nos ocupa es el célebre delincuente mágico Mantillo Mandíbulas. Mantillo descubrió que el latrocinio encajaba mucho mejor con su personalidad que la minería: las jornadas de trabajo no eran tan largas, los riesgos eran menos graves y los preciosos metales y piedras que robaba a los Fangosos ya estaban procesados, forjados y pulidos.
El objetivo de aquella noche en particular era la diadema de lady Fei Fei, una legendaria diplomática china. La diadema era una obra maestra de intrincado diseño en jade y diamantes sobre una base de oro blanco. Su valor era incalculable, aunque Mantillo la vendería por mucho menos.
La diadema se encontraba de gira en esos momentos, pues era la pieza central de una exposición de arte oriental. En la noche que empieza nuestra historia, la diadema iba a pernoctar en el hotel Fleursheim Plaza de camino al Museo Clásico. Solo por una noche, la diadema de Fei Fei iba a ser vulnerable, y Mantillo no tenía ninguna intención de dejar pasar aquella oportunidad.
Por increíble que parezca, la prospección geológica original para el plano de construcción del hotel estaba completamente disponible en Internet, de modo que Mantillo pudo planificar su ruta desde la tranquilidad del EastVillage, donde estaba cómodamente instalado en un hoyo. El enano descubrió, para su entera satisfacción, que una estrecha veta de arcilla compacta y pizarra desmenuzada se abría paso justo hasta las paredes del sótano: el mismo sótano donde la diadema Fei Fei estaba custodiada.
En esos momentos, Mantillo estaba cerrando las fauces en torno a cinco kilos de tierra por segundo mientras se acercaba al sótano del Fleursheim sin dejar de horadar el subsuelo. El pelo de la cabeza y la barba parecía un halo electrizado mientras cada fibra sensible comprobaba la superficie para detectar posibles vibraciones.
La calidad de la arcilla no era mala, pensaba Mantillo mientras engullía cada bocado de tierra, realizando inhalaciones cortas a través de sus orificios nasales. Respirar y tragar al unísono es una habilidad que la mayoría de los seres vivos pierde nada más abandonar la primera infancia, pero en los enanos es una facultad esencial para la supervivencia.
Los pelos de la barba de Mantillo detectaron una súbita vibración muy cerca de donde se hallaba, una especie de repiqueteo constante que, por lo general, indicaba la presencia de aparatos de aire acondicionado o de un generador. Eso no significaba necesariamente que estuviese aproximándose a su objetivo, pero Mantillo Mandíbulas poseía la mejor brújula interior de todo el mundillo y, además, había programado las coordenadas exactas en el casco robado a la Policía de los Elementos del Subsuelo que llevaba en su mochila. Mantillo hizo una pausa lo bastante larga para consultar las coordenadas en tres dimensiones que aparecían en el visor del casco. El sótano del Fleursheim estaba cuarenta y ocho grados al noreste. Diez metros por encima de su posición en esos momentos, una cuestión de segundos para un enano tunelador de su categoría.
Mantillo reanudó sus maniobras de masticación, horadando la arcilla como si fuese un torpedo mágico. Tuvo mucho cuidado de expulsar únicamente arcilla por el trasero, y no aire, pues este podría resultarle de utilidad si se encontraba con algún obstáculo. Segundos más tarde, se topó justo con la barrera para la que se había estado preparando todo ese tiempo: su cráneo chocó contra quince centímetros de cemento del sótano. Los cráneos de enano pueden ser muy duros, pero no pueden atravesar muros de cemento de ese grosor.
—D’Arvit! —exclamó Mantillo, mientras se sacudía fragmentos de cemento de los ojos con sus largas pestañas de enano. Levantó la mano y tamborileó con los nudillos en la superficie plana—. Calculo que unos catorce o quince centímetros —dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular, o eso creía él—. Será pan comido.
Mantillo retrocedió unos pasos y comprimió la tierra que tenía tras él. Estaba a punto de emplear una maniobra conocida en la cultura enanil como el ciclón, un movimiento que, por regla general, se utilizaba en huidas de emergencia o para impresionar a las enanas. Se encasquetó el casco irrompible de la PES en el pelo alborotado y dobló las rodillas hasta colocarlas a la altura de la barbilla.
—Ojalá pudieseis ver esto, chavalinas —masculló mientras dejaba que el gas de los intestinos se le fuese acumulando. Había tragado mucho aire en los minutos previos y en ese momento unas burbujas individuales se fusionaban para formar un tubo de presión cada vez más difícil de contener—. Unos segunditos más —añadió, resoplando, mientras la presión acumulada le enrojecía las mejillas.
Mantillo cruzó los brazos sobre el pecho, retrajo los pelos de la barba y soltó los gases acumulados.
El resultado fue espectacular, y cualquier admiradora habría quedado irremediablemente rendida a los pies de Mantillo de haber estado allí para presenciarlo: baste con decir que era como si el túnel fuese el cuello de una botella de champán y Mantillo hizo de tapón de corcho. Recorrió el trayecto a más de ciento sesenta kilómetros por hora, dando vueltas como una peonza. Normalmente, cuando los huesos se topan con cemento, el cemento suele ganar, pero la cabeza de Mantillo estaba protegida por un casco mágico robado de la Policía de los Elementos del Subsuelo, unos cascos que están hechos de un polímero prácticamente indestructible.
Mantillo atravesó el suelo del sótano en forma de mole borrosa de cemento pulverizado y extremidades que daban vueltas a toda velocidad. El polvo provocó a su vez una docena de minitorbellinos a causa del impacto de la propulsión. El impulso elevó a Mantillo casi dos metros en el aire antes de que cayera al suelo y se quedara allí tendido, jadeando. El ciclón acababa con las energías de cualquiera. Pero ¿quién dijo que delinquir era fácil?
Tras recobrar el aliento, Mantillo se incorporó y se recolocó la mandíbula. Le habría gustado poder disfrutar de un rato de descanso más prolongado a fin de reponer fuerzas, pero podía haber cámaras enfocándolo en ese preciso instante. Seguramente el casco llevaba incorporado un dispositivo interceptor de señal, pero la tecnología nunca había sido su fuerte. Tenía que hacerse con la diadema y escapar bajo tierra.
Se levantó, sacudiéndose de la culera de los pantalones unos cuantos terrones de arcilla, y echó un rápido vistazo alrededor. No había ningún piloto de luz roja parpadeando que delatase la presencia de cámaras de circuitos cerrados de televisión. Tampoco había cajas de seguridad para objetos de valor, y ni siquiera una puerta blindada particularmente segura. Se le antojó un lugar muy extraño para guardar una diadema de valor incalculable, aunque solo fuera por una noche. Los humanos tenían tendencia a proteger sus tesoros, sobre todo del resto de los humanos.
Desde las entrañas de la oscuridad, algo emitía una señal, algo que absorbía y reflejaba la minúscula cantidad de luz existente en el sótano. Había un pedestal entre las estatuas, las cajas de almacenaje y los rascacielos en miniatura de sillas apiladas. Y en lo alto del pedestal, allí estaba la diadema, con una espectacular piedra azul en su centro que relucía aún más en una oscuridad casi absoluta.
Mantillo soltó un eructo de sorpresa. ¿Los Fangosos habían dejado la diadema de Fei Fei ahí en medio, sin ninguna clase de protección? Eso era imposible. Tenía que haber gato encerrado.
Se aproximó al pedestal con pies de plomo, con cuidado de no pisar ninguna trampa que pudiese haber en el suelo; sin embargo, no había nada, ni sensores de movimiento ni rayos láser. Nada. El instinto de Mantillo le decía a gritos que saliese de allí corriendo, pero su curiosidad tiraba de él hacia la diadema como si fuese un pez espada atrapado en el hilo de pescar de una caña.
—Idiota —se dijo solo para sí, o eso pensaba él—. Vete mientras puedas. De aquí no puede salir nada bueno. —Pero la diadema era extraordinaria. Hipnotizante.
Mantillo hizo caso omiso de sus recelos sobre la situación, admirando cada vez más el adorno enjoyado que tenía ante sus ojos.
—No está nada mal —dijo… o a lo mejor sí. El enano se acercó un poco más.
El brillo que emitían las piedras no era natural, era demasiado oleaginoso. No era un brillo limpio como el que emitían las gemas verdaderas. Y el oro era demasiado brillante, no tanto para que un ojo humano pudiera detectarlo, pero el oro es como su propia vida para un enano: lo lleva en la sangre y habita en sus sueños.
Mantillo levantó la diadema; era demasiado ligera, una diadema de ese tamaño debía de pesar al menos ochocientos gramos.
Solo cabía sacar dos conclusiones posibles de todo aquello: o bien aquella era una imitación y la diadema verdadera estaba custodiada a salvo en alguna otra parte, o bien era una prueba, y alguien lo había atraído astutamente hasta allí para someterlo a esa prueba.
Pero ¿quién? ¿Y con qué propósito?
Esas preguntas obtuvieron respuesta casi de inmediato, porque entre las mismísimas sombras, un gigantesco sarcófago egipcio se abrió de improviso y dejó al descubierto dos figuras que, decididamente, no eran momias.
—Felicidades, Mantillo Mandíbulas —dijo la primera, un chico pálido con el pelo oscuro. Mantillo advirtió que llevaba gafas de visión nocturna. La segunda figura era un guardaespaldas hercúleo a quien recientemente Mantillo había humillado lo suficiente para que aún estuviese resentido con él. El hombre se llamaba Mayordomo y, encima, no parecía estar de muy buen humor—. Ha superado mi prueba —continuó el chico, haciendo alarde de una gran seguridad en sí mismo. Se alisó las arrugas de la chaqueta de su traje y salió del sarcófago tendiéndole la mano—. Es un placer conocerlo, señor Mandíbulas. Soy su nuevo socio, permítame que me presente, mi nombre es…
Mantillo le estrechó la mano. Sabía quién era aquel chico. Se habían enfrentado antes, aunque no cara a cara. Era el único humano que había robado oro a los seres mágicos y había conseguido salirse con la suya. Fuera lo que fuese lo que tuviera que decirle, estaba seguro de que iba a ser muy, pero que muy interesante.
—Ya sé quién eres, Fangosillo —replicó el enano—. Te llamas Artemis Fowl.