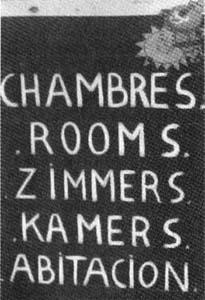
El hostelero español aprende idiomas.
Los españoles se entregan a lo americano con el mismo entusiasmo con el que en su día se entregaron a lo alemán del Führer y a lo italiano del Duce. En las calles de moda, en las tiendas y en las cafeterías, se van viendo nombres en inglés: snack bar, sandwich, ice cream… Incluso al cóctel de toda la vida lo llaman cocktail y a las chicas de conjunto de las revistas las llaman girls.
Con los americanos todo es más rápido y más moderno. Los pilluelos callejeros, de los que sigue habiendo muchos a pesar de los desvelos del Caudillo por escolarizarlos, en cuanto ven a un americano por la calle corren hacia él como si hubieran visto a los Reyes Magos:
—Mister, mister, gudmoning, dame chicle, anda mister, dame chicle verigud.
Los soldados americanos, que son como niños grandes (a veces enormes), y pelados al cero —se ve que allí también hay piojos, a pesar de los adelantos—, obsequian con chicle a los pedigüeños (y molestos) niños nativos[185]. También reparten tabaco rubio:
—Mister, mister un cigarreto, plis.
Los niños se disputan las propinas de los americanos por pequeños servicios: «¿Mi buscarte taxi, mister? ¿Yu querer e good restaurant? ¿Yu buscas cama limpia con seniorita en un joutel bueno y barato?».
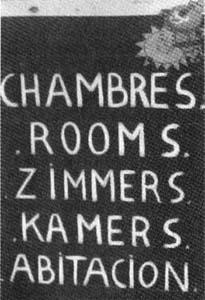
El hostelero español aprende idiomas.
Los pilluelos de la calle adquieren pronto el inglés indispensable para una comunicación básica con los americanos, quizá con algún concepto erróneo, como el de creer que puta se dice en inglés seniorita. Ello se debe a la frecuencia con que los soldados americanos de permiso preguntan:
—Where can I find senioritas?
—Senioritas?
Y los pilluelos acompañan al demandante a los locales de lenocinio de la calle de la Ballesta. La Uruguaya, venteando el negocio, ha impartido instrucciones al palanganero Manolito Osorio.
—Manolito, al niño que traiga un americano le das una peseta, que no se te olvide. Pero no lo dejes pasar de la puerta, que son todos unos rateros, ¿eh?
—¿Los americanos?
—¡No, coño, los niños, que pareces más tonto de lo que eres!
Semana Santa en España. Semana Mayor en la tierra de María Santísima, en la tierra donde el Sagrado Corazón de Jesús ha prometido reinar con más agrado que en otras partes.
En las parroquias se reúnen en sesión solemne las juntas directivas de las cofradías con el hermano mayor al frente y, tras la oración propiciatoria inicial, discuten, con la gravedad debida, los trascendentes detalles de la procesión, el manto, la candelería, los claveles del paso o trono, los encajes, la longitud relativa de las motas que cuelgan del palio. En las puertas de las iglesias se exponen las listas de cofrades para que los interesados comprueben el número que les ha correspondido en el desfile penitencial…
En muchos hogares españoles, se sacan las túnicas de nazareno de baúles que atufan a alcanfor y se cuelgan a ventilar unas horas en el pasillo o en la terraza, antes de plancharlos minuciosamente. Se exponen extendidas sobre las colchas de las camas las túnicas de nazareno, las femeninas mantillas, las peinetas de carey heredadas de la bisabuela. Se lustran los zapatos de los domingos. Se estrena alguna prenda («Domingo de Ramos, el que no estrena, no tiene manos», como reza el simpático y piadoso dicho).
Pedrito el Piojo, camisa azul y cordón amarillo (el hábito del Cristo de Medinaceli), severo terno gris que fue mortaja, notorio en la solapa el emblema de la cofradía de las Angustias Extremas de Nuestra Señora, llama a una puerta y compone un gesto circunspecto.
Abre una señora en bata floreada, la cabeza llena de bigudíes.
—A la paz de Dios, señora. Soy el ecónomo de la cofradía de las Angustias. Que venía a traerles el cirio de este año.
—Pero ¿la vela no se recoge en la parroquia, como todos los años? —objeta la señora—. ¿Y no tiene que ser morada?
—No señora; este año, no. Este año es blanca por la virginidad de Nuestra Señora y como el año pasado se produjeron algunas sustracciones o hurtos a consecuencia de las cuales algunos cofrades se quedaron sin cirio, este año el cirio se reparte a domicilio. Es que hay mucho mangante, señora. Aquí tiene usted el recibo.
La señora examina el recibo. Comprueba la cifra.
—¡Cuatro duros! Pues sí que ha subido —se queja.
—Es que este año se ha repercutido la mitad del dinero que se recaude con destino al sostenimiento de las misiones claretianas en el Kilimanjaro, para bautizar a los apachitos.
La señora recurre incluso a la calderilla del monedero hasta reunir las veinte pesetas. El supuesto ecónomo de la cofradía se embolsa el dinero y tacha el nombre en una lista.
—¡Ea, señora, hasta el año que viene, quede usted con Dios!
En la calle aguarda el Burro Mojao con un carrillo de castañero cargado de velas. Las han adquirido a cuatro cincuenta la unidad en la fábrica de velas-cerería La Medalla Milagrosa, Costanilla del Horno, número 2, ventas al por mayor y al detalle.
Semana Santa española, la mejor, más recogida y más devota del universo. Las casas de lenocinio cierran («tengo más hambre que una puta en Cuaresma», se dice); las salas de fiestas, cierran; los circos, cierran; los teatros, cierran, excepto si el empresario se aviene a programar algún auto sacramental de Calderón o, mejor aún, de fray Justo Pérez de Urbel; los cines sólo pueden programar películas religiosas (El Judas, La Pasión de Jesús, El milagro de Fátima…); las emisoras de radio sólo emiten música sacra, marchas procesionales y saetas[186].
Sí, España, el país predilecto del Sagrado Corazón de Jesús, vive la Semana Santa con más recogimiento que el resto de Europa. Ellos tendrán lo que tengan, Plan Marshall, trenes, fábricas, carreteras, autos, nivel de vida. Nosotros tenemos lo esencial, la fe y el orgullo, ser españoles.
—Como dijo José Antonio —se exalta en la radio el corpulento ministro de Trabajo—: tenemos lo esencial, el hombre, el tipo, sólo nos falta decidirlo a que ponga manos a la obra[187].
Afortunadamente no faltan patriotas deseosos de poner manos a la obra. El Gobierno anuncia un ambicioso Plan Nacional de la Vivienda: se construirá medio millón de viviendas en cinco años[188].
El Chato Puertas es de los primeros en enterarse. Antes de que salga publicado en el Boletín Oficial del Estado, ya anda en conversaciones con los subsecretarios del ramo. Le llueven las contratas.
—Este año te vas tú sola de vacaciones con los niños —le avisa a Dori—. Voy a tener mucho trabajo en Madrid.
—¿Para quedarte con la querindonga? —replica ella, dolida.
—¡Para hacer lo que me salga de la punta del nabo! —razona él—. ¿Te falta a ti de nada? No, ¿verdad? ¡Pues calla la boca, peazo de burra! Y a ver si paras de engordar, que lo tuyo no se arregla con fajas de París, que cada día que pasa te pareces más a quien yo me sé.
Dora, profundamente dolida, especialmente por esta última alusión a su querida madre, avisa a las criadas que no la molesten, se toma una pastilla Okal para el dolor de cabeza y se mete en la cama a oscuras, a llorar y compadecerse. Lo de siempre.
El Chato y su compadre Nemesio pasan un mes de julio bastante ajetreado. En pos del ministro del ramo, que a su vez sigue a Franco en sus desplazamientos, asisten a la solemnísima inauguración de la estatua del Cid Campeador en Burgos, especialmente profusa en banderas, tropas, obispos, señoras de mantilla y bandas de música. El Caudillo emite un vibrante discurso que al día siguiente reproduce la prensa nacional en su totalidad[189]:
«El Cid es el espíritu de España […] surgido en un tiempo de estrechez porque […] las riquezas envilecen y desnaturalizan lo mismo a los hombres que a los pueblos».
El Chato Puertas y Nemesio asienten vigorosamente y se rompen las manos de aplaudir. Quitando lo de que las riquezas envilecen, están de acuerdo con todo.
Unos días después el capitán general de Galicia, el general marroquí Mizzián, debe representar al Caudillo en la tradicional ofrenda de España al apóstol Santiago[190]. El cabildo de la catedral ha arreglado el altar de manera que el moro que yace a los pies del caballo del apóstol Santiago Matamoros quede cubierto de flores.
—¿Se habrá percatado el mojamé? —le confía el sacristán al capataz jefe del botafumeiro.
—Si se percata, que se joda. Nosotros ya hemos cumplido.

Algunos visitantes extranjeros son tan famosos como la actriz Ava Gardner, 1953.
Radio Nacional ha transmitido la noticia mientras don Próculo se afeitaba: «Este año han visitado España millón y medio de turistas. La paz de la Nueva España, la gallardía y caballerosidad de sus gentes, el tesoro artístico de sus iglesias y de sus museos, bla, bla, bla…».
Comentarios triunfalistas para consumo de las masas entontecidas por la propaganda, que creen que todo lo que procede del extranjero es bueno.
Pero don Próculo ve más allá: él ve los peligros del turismo. El turismo, ese caballo de Troya traidor y felón que se está introduciendo subrepticiamente en la confiada patria. Antes de apartarse del espejo, el sacerdote se pregunta: «Dios mío, ¿cuánto tiempo nos queda de ser la reserva espiritual de Occidente, la reserva moral del mundo contra los embates de la concupiscencia?».
A pesar del disgusto, el sacerdote desayuna con apetito una fuente de picatostes con chocolate. Después se encierra en su gabinete. Va a redactar el artículo semanal para la hoja parroquial diocesana. Quiere que sea un artículo valiente, sin concesiones, un trabajo que merezca los parabienes del obispo. Recuerda un viejo artículo del prestigioso periodista Galinsoga. Encuentra el recorte amarillento que guardó en una carpeta de gomas, hace años. Le compone una entradilla y después lo copia a la letra:
Es una pesadilla la calle por la que transitamos, la acera del café, el cine, el tranvía —escribe—. Por doquiera, el espectáculo es invariablemente nauseabundo. No rebajamos ni un solo grado el calificativo, porque el espectáculo lo merece en todas sus circunstancias agravantes.
Unas hordas, que no caravanas, de desharrapados —copia de Galinsoga—, con los sucios calcañares de hombres y mujeres exhibiendo su anatomía huesuda, cuando no todo el resto del cuerpo; con cabezas femeninas —¡oh, derrumbe de toda ilusión poética!— hirsutas de pelambre que parece estopa, y entre la cual no sería difícil encontrar los consabidos parásitos, andrajos por vestimenta cuando la hay; ausencia de la máquina de afeitar en los del sexo fuerte, y, si no, la ridícula barba existencialista; ojos desorbitados por los instintos de hambre extranjera satisfecha en la hartura española, cantimploras y cachivaches como equipaje, porque la mayor parte de esas expediciones ni siquiera usa los servicios del restaurante, ya que van pasando sus vacances a fuerza de bocadillos y otros arbitrios del hambre… En suma, la generalidad del turismo extranjero que invade España es de este jaez[191].
En parecidos términos se expresa el obispo de Ibiza, cuya diócesis sufre más que otras la invasión de esa marabunta que arrasa a su paso con la moral y las buenas costumbres. Oigamos al prelado:
Es que esos indeseables, con su indecoroso proceder en playas, bares y vía pública y, más aún, en sus hábitos viciosos y escandalosos, van creando aquí un ambiente mefítico que nos asfixia, y que no puede menos que pervertir y corromper a nuestra inexperta juventud… Nadie se explica por qué se autoriza la estancia aquí de féminas extranjeras, corrompidas y corruptoras que sin cartilla de reconocimiento médico vienen para ser lazo de perdición física y moral de nuestra inexperta juventud, ni tampoco sabe nadie cómo pueden tolerarse ciertos individuos, carentes de medios de vida, de los cuales dice la voz pública que viven exclusivamente del vicio que facilitan y propagan descaradamente…[192].
El obispo de Barcelona, doctor Modrego, creyó necesario, ya en 1951, emitir una admonición pastoral en la que advertía:
Ante la aparición de modas exóticas e inmorales, traídas por extranjeros con indumentaria que no osamos describir, porque no hallaríamos manera de hacerlo sin ofender vuestra modestia, vuestro prelado se ve en la obligación de poner a los feligreses en guardia, frente a personas cuya conducta es doquiera gravemente pecaminosa a juicio de cualquier moralista, por laxo que sea, y entre nosotros, además, pecado de escándalo y ofensa e insulto al pudor cristiano de nuestro pueblo[193].
Trabajo perdido. Obligado a escoger entre el mantenimiento de los altos valores morales de España y el ingreso de sustanciosas divisas, el Régimen se inclina por las divisas[194]. Menos mal que todavía queda el recurso de un episcopado celante secundado por los censores.
El sexo. El gran problema nacional. La impureza, la fornicación, la liviandad, el vicio más repugnante contra el que no se cansan de clamar los púlpitos, el que es objeto de más extensas indagaciones en los interrogatorios del confesonario. El sexto es el mandamiento de la ley de Dios más conculcado por los españoles y, por lo tanto, aquel en el que los directores espirituales y curas de almas se ven obligados a hacer especial hincapié, venciendo la natural repugnancia que les produce desde su virtuoso celibato. España es una caldera de testosterona a presión que estalla a veces por donde menos se espera. Por ejemplo, en la malagueña parroquia de Santiago, el cura párroco, don Hipólito Lucena Morales, tiene fundada una orden femenina secreta, las Hipolitinas, cuyas profesas, todas escogidas entre lo más granado de la buena sociedad malagueña, ofrendan su virginidad a Cristo en la propia persona de don Hipólito, el cual recibe a la profesa en una íntima ceremonia, un lecho en la penumbra de una caldeada estancia de la iglesia de la Merced, cerrada desde que los anarquistas la incendiaron en 1931, un propicio santuario para el misterio tan sólo iluminado por una débil bujía, el aire perfumado de incienso y alhucema. Tras compartir con la aspirante un cáliz de vino dulce, don Hipólito despoja a la virgen novicia del camisón, la tiende con solemnidad sacramental sobre el mullido himeneo y la penetra lentamente mientras murmura a su oído, con voz cálida y sugerente, incomprensibles latines. La postulante a hipolitina, traspasada como santa Teresa por el dardo de oro del ángel, se siente tan elevada y realizada que en adelante sólo vivirá para revalidar la unión con el divino Esposo cuando don Hipólito la avise de que el Señor se ha servido comunicarle su deseo de visitarla nuevamente para renovar los votos. Es de observar que con las más feíllas los renueva menos frecuentemente ya que, como dice el Evangelio: «El Espíritu sopla donde quiere y como quiere». (Juan 3, 8). De esas uniones nacen algunos hijos de Dios (nunca mejor dicho ni con más literalidad)[195].
Casildita de la Hoz se encuentra con Lita en el bar del hipódromo.
—¿Has visto Muerte de un ciclista, de Bardem?[196] —le pregunta.
—No.
—Pues tienes que ir a verla. Una tremenda denuncia de la hipocresía y la moralidad pacata en la que vivimos los españoles.
Casildita tiene unas ideas un poco liberales heredadas de su tío Jorge, que tiene fama de libertino. En su confesión semanal Lita le consulta el caso al padre Fornell S. J.
—Apártate de esa amiga que recomienda una película tan peligrosa. Tú lo que tienes que ver es Marcelino, pan y vino.
Lita va a verla y se harta de llorar (de emoción, no de tristeza). Un milagro enternecedor: el niño de un asilo le lleva pan a un Cristo arrumbado en un desván del convento y el Cristo desclava una mano para recogerlo. En España todas las madres quieren tener un niño como Pablito Calvo, la revelación del cine nacional[197].

Prospecto de la película.