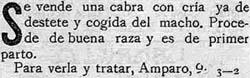Estoril, 1954. Puesta de largo de Pilar.
22 de agosto de 1954. El vinoso mar de Homero resplandece bajo el sol estival. Concurrencia de infantes reales en el Agamenón, el yate de la familia real griega. Los vástagos de las casas reales de Europa, unas reinantes y otras en expectación de destino (la española), han acudido a la invitación de la reina Federica de Grecia, famosa por su habilidad casamentera, que organiza estas lúdicas convivencias para que los miembros jóvenes de las casas reales de Europa se vayan conociendo y, en particular, para que vayan conociendo a sus dos hijas casaderas, Sofía e Irene.
Juan Carlos de Borbón y Sofía, los futuros reyes de España, se conocen en este crucero, pero no llegan a intimar porque militan en las dos pandillas distintas que se conforman, atendiendo al idioma y a afinidades culturales: por un lado los mediterráneos (franceses, italianos, españoles) y por otro los nórdicos.
¿Sofía, nórdica?
Sí, en realidad, nórdica. Aunque haya nacido griega, debido a que la familia del padre recibió ese reino en herencia, la chica tiene apellidos, educación y carácter germánico, y por consiguiente congenia más con la gente del norte.
Mientras su hijo se divierte en el crucero, don Juan, el desterrado de Estoril, continúa conspirando contra el Caudillo que le usurpa el trono. A falta de corona consuela su frustración viviendo a cuerpo de rey gracias a las generosas aportaciones (¿o inversiones de futuro?) de un grupo de fieles monárquicos empeñados en entronizarlo. La duquesa viuda de Pradoancho recibe a los condes de Pinilla en su palacete de la avenida del Generalísimo, antes Castellana.
Sirven el té dos muchachas de uniforme, con cofia almidonada. Después del primer sorbo, el conde resume la situación.
—Mal pintan las cosas para don Juan: los americanos y el papa están a partir un piñón con Franco.
—Precisamente ahora es cuando los monárquicos tenemos que mostrarnos más unidos —opina la marquesa—. Lo mismo que nuestros bisabuelos trajeron a Alfonso XII, tenemos nosotros que traer a don Juan III. No podemos consentir que esta gente de medio pelo, Franco y los falangistas, todos esos muertos de hambre, nos arrebaten lo que es nuestro y eso sólo lo podemos recuperar con el rey.
—Ánimos no faltan —señala el conde de Pinilla—. Un amigo que tengo en Exteriores me ha informado confidencialmente de que se han cursado más de quince mil peticiones de pasaporte para asistir a la puesta de largo de la infanta Pilar, pero el cicatero del ministro sólo ha concedido tres mil.
—¿Vosotros vais?
—¡Por Dios, Petronila: no podíamos faltar!
—Yo, también —apunta la duquesa con orgullo.
Los condes de Pinilla intercambian miradas. Creen saber que la duquesa está sin blanca.
De regreso a su residencia, en el Bentley que conduce un chófer de uniforme, Pinilla lo comenta con su esposa.
—Habrá vendido algo, una alhaja o un cuadro, si no ¿cómo se explica que pueda sufragar los gastos del viaje?
—A lo mejor se lo ha pagado el amante de su hija, ese borrico cargado de dinero —interviene la condesa con un gesto de asco.
—A lo mejor.
La infanta Pilar, hija de don Juan, el pretendiente a la corona, ha cumplido dieciocho años y aunque no muestra señal alguna de femineidad[131], los padres comprenden que urge ponerla de largo e integrarla en el circuito de las chicas casaderas, como es costumbre. El baile de debutantes y la puesta de largo de la infanta y otras treinta y dos muchachas de la nobleza española y portuguesa[132] constituye una buena ocasión para robustecer los lazos de los monárquicos en torno a su añorado rey Juan III. La víspera de la fiesta, el aspirante al trono de España ofrece una recepción a sus cuatrocientos más íntimos en su residencia Villa Giralda y los arenga a permanecer «unidos en torno a la corona por un compromiso sagrado». Los invitados lloran y prorrumpen en emocionados vivas al rey. Ancianas marquesas se arrodillan ante el mozalbete Juan Carlos, príncipe heredero de Juan III, y le besan la mano, con el consiguiente pitorreo de Alfonsito, su hermano menor, que, debido a su precoz inteligencia, encuentra ridículas esas ceremonias.
12 de octubre de 1954. El banquete y el baile de debutantes se celebran en los salones del hotel Palacio, Lisboa. Más de tres mil monárquicos españoles acuden al evento. Los invitados, entre ellos la duquesa de Alba[133], degustan un menú rico y variado que previamente han sufragado con creces[134], canapés variados, langosta, pavo asado con guarnición, pasteles de carne y verduras, todo ello regado por dos mil botellas de champán francés y toda clase de vinos y licores exquisitos.

Estoril, 1954. Puesta de largo de Pilar.
Abren el baile, con un vals, la debutante Pilar y don Juan. La infanta, más elegante que de costumbre, con un ajustado vestido blanco con falda de organza y guantes hasta el codo. Hace buena pareja con su padre, alto, peinado hacia atrás con brillantina, nariz dinástica, embutido en un elegante chaqué que le disimula la incipiente panza, el Toisón de Oro luciendo sobre el negro severo.
Tras el vals, la familia real se alinea para el largo y ceremonioso besamanos que recuerda a la reina Victoria los días agridulces del Palacio Real en Madrid. Don Juan, abrumado por los aplausos y las aclamaciones de sus súbditos, se ve obligado a subirse en una silla de tijera para dirigirles unas palabras de agradecimiento en las que expresa su fe en el futuro de la monarquía. Para remate de la fiesta han programado una actuación de la cantante Imperio Argentina.
Todos se lo pasan bien, con la posible excepción de doña Pilar, la homenajeada, que anda todo el día con el ceño fruncido y un creciente cabreo por tanta pamema, aparte de que la han obligado a vestirse de mujer y no se siente cómoda.