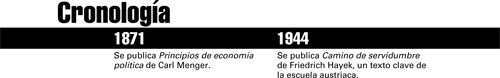
12 El individualismo
La frase la empleó por primera vez Karl Marx y lo hizo con repugnancia: «El culto al individuo». Sin embargo, para finales del siglo XX, la idea de que las elecciones individuales tenían una importancia primordial a la hora de diseñar las políticas económicas se había vuelto dominante. Esta filosofía, que fue la semilla del thatcherismo y el reaganismo, nació en una pequeña nación europea: Austria.
Aunque la economía es el estudio de por qué las personas toman ciertas decisiones, los economistas clásicos tendían, en nombre de la sencillez, a hacer hincapié en que por lo general la gente actúa al unísono. Por ejemplo, cuando un nuevo tipo de patatas fritas aparece en las estanterías y se convierte en popular, es porque ha gustado a los consumidores. No obstante, la escuela austriaca (que nació a finales del siglo XIX y ganó fuerza en el XX) se centró en las razones específicas que cada individuo tiene para decidir comprar un producto particular. La economía convencional era (y sigue siendo) en gran medida una disciplina con un elevado nivel de abstracción que examina el desempeño económico de las naciones, o de subconjuntos dentro de éstas, utilizando medidas globales (en otras palabras, la suma de las distintas partes para obtener un gran total) como el producto interior bruto y la inflación. La escuela austriaca, por el contrario, insistía en que las decisiones individuales debían estar en un primer plano. A fin de cuentas, sólo los individuos pueden actuar; los países, las compañías y las instituciones no tienen mentes propias, son entidades colectivas, formadas por muchos individuos diferentes.
«La sociedad no existe: existen los hombres y las mujeres individuales y las familias.»
Margaret Thatcher
Los fenómenos económicos (la riqueza o los niveles de desigualdad de un país, por ejemplo) son el producto de las elecciones hechas por miles de individuos, más que el resultado de las políticas coordinadas de la clase dirigente o las grandes empresas. La consecuencia de esto es que puede suceder, por ejemplo, que no haya un modo de reducir la desigualdad en determinado nivel, pues ésta no es el resultado de designios humanos sino una manifestación de la acción humana.
¿Arte o ciencia? Para la teoría austriaca de la primacía del individuo es fundamental la idea de que la economía es más un arte que una ciencia. Semejante idea puede sorprender a cualquiera que esté familiarizado con los economistas académicos convencionales, con sus gráficos y ecuaciones. Éstos argumentarían que mediante el uso de modelos económicos es posible establecer la probabilidad de prácticamente cualquier cosa, desde un cambio en los tipos de interés o un período de recesión hasta fenómenos en apariencia tan alejados del campo de la economía como los índices de embarazo o las posibilidades de una guerra.
No obstante, pese a la confianza de quienes los practican, tales pronósticos científicos con demasiada frecuencia resultan erróneos. Como advierte el actual gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, cuando presenta sus previsiones, de lo único que puede estar 100 por 100 seguro es de que éstas se revelaran equivocadas: no existe ninguna forma de predecir el futuro con precisión.
Aunque el padre de la escuela austriaca, Carl Menger, que publicó en 1871 sus Principios de economía política, sostenía aún que la economía era una ciencia social cuya meta era clasificar las acciones de las personas en un marco y un conjunto de pautas lógicos, no dejaba de subrayar algo que consideraba esencial: la naturaleza caótica de lo económico. Con esto en mente, los economistas de la escuela austriaca evitan en la medida de lo posible introducir cifras y ecuaciones en sus estudios, un hecho que ha provocado que muchos de sus trabajos sean rechazados por publicaciones profesionales con el argumento de que no contienen suficientes datos, cifras o ecuaciones.
«Una sociedad que no reconoce que cada individuo tiene valores propios y derecho a seguirlos no puede tener respeto por la dignidad del individuo y no puede realmente conocer la libertad.»
Friedrich Hayek, economista austriaco
Un marciano en la Gran Estación Central de Nueva York
Imagine que es un marciano que acaba de llegar a la Tierra y se encuentra en la Gran Estación Central de Nueva York. Todos los días, hacia las ocho de la mañana, es testigo de la llegada de unas grandes cajas rectangulares sobre ruedas de las cuales brotan montones de personas que inundan el enorme vestíbulo y luego salen a la calle. Al observar este comportamiento de forma cotidiana, usted, el marciano, puede proponer algunas reglas «científicas» bastante fiables acerca del comportamiento humano, e incluso predecir lo que hará la gente cada día, sin entender en absoluto por qué las personas participan en esta migración en masa cotidiana. Ésta es, precisamente, la crítica de la escuela austriaca a la economía ortodoxa, que construye modelos complejos sin apenas tener en cuenta las decisiones de los seres humanos individuales. El problema de los economistas es que ponen tantísima fe en esos modelos que son incapaces de apreciar los motivos que se ocultan detrás de las decisiones de las personas.
La trampa de la generalización. Como observó el sucesor de Menger, Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía en 1974, todas las personas son diferentes, y aunque es posible tratarlas exactamente de la misma forma, la manera en que reaccionan a ese trato puede diferir considerablemente. Por tanto, sostenía, la única forma de garantizar que sean iguales «sería tratarlas de formas diferentes. La igualdad ante la ley y la igualdad material, por tanto, no son sólo distintas, sino que chocan entre sí; y aunque podemos lograr una o la otra, no podemos garantizar ambas al mismo tiempo».
Tomemos, por ejemplo, el caso de un tendero. Uno de los primeros supuestos de la economía ortodoxa es que a lo largo del día éste buscará maximizar sus beneficios (a fin de cuentas, este elemento de interés personal es una de las reglas más importantes expuestas por Adam Smith; véase el capítulo 1). Sin embargo, un economista de la escuela austriaca señalaría que su volumen de ventas puede igualmente verse determinado por el hecho de que decida abrir tarde su negocio o la negativa a vender a determinado individuo al que le guarda rencor. Factores como éstos determinan su comportamiento y, en masa, determinan el comportamiento de los tenderos de todo el mundo.
A ojos de los economistas de la escuela austriaca, la oferta y la demanda son una descripción abstracta de lo que causa el aumento y la caída de los precios, no la causa en sí. La réplica de los economistas convencionales es que todas las ciencias sociales necesitan de este tipo de abstracciones y generalizaciones, pero el principal logro de la escuela austriaca ha sido el haber obligado a esas ciencias a tener en cuenta que los valores, planes, expectativas y formas de entender la realidad de las personas son subjetivos.
¿La reivindicación del individualismo? Ahora bien, ¿por qué es esto tan importante? Una escuela de pensamiento que advierte contra la tendencia a hacer suposiciones muy amplias acerca del comportamiento humano quizá parezca menos útil que la economía ortodoxa, que intenta predecir resultados y proporcionar soluciones a los encargados de elaborar las políticas precisamente a partir de esas suposiciones. Sin embargo, el escepticismo de la escuela austriaca se ha reivindicado, entre otras cosas porque Hayek y su colega Ludwig von Mises fueron de los primeros en predecir la desaparición del comunismo con el argumento de que un Estado que dirige su economía desde el centro está llamado a fracasar porque los responsables de su planificación nunca tendrán suficiente información acerca de lo que impulsa a los ciudadanos a tomar sus decisiones individuales.
«Una vez se ha advertido que la división del trabajo es la esencia de la sociedad, no queda nada de la antítesis entre individuo y sociedad. La contradicción entre el principio individual y el principio social desaparece.»
Ludwig von Mises, economista austriaco
Los economistas de la escuela austriaca hacen hincapié en la importancia de que los individuos tengan libertad para tomar sus propias decisiones. Este laissez faire ideal fue en última instancia el que inspiró algunas de las mayores reformas de la economía del siglo XX, pues, al menos en parte, fueron las ideas de la escuela austriaca las que inspiraron a Ronald Reagan y Margaret Thatcher en su impulso de la libertad de mercado y las que informaron sus reformas inspiradas en la economía de la oferta (véase el capítulo 13). Menger y sus continuadores reconocieron que había que centrarse no en las abstracciones económicas, sino en los deseos y necesidades de los individuos.
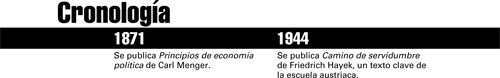
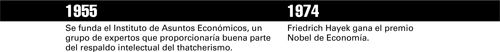
La idea en síntesis: las elecciones individuales de las personas son primordiales