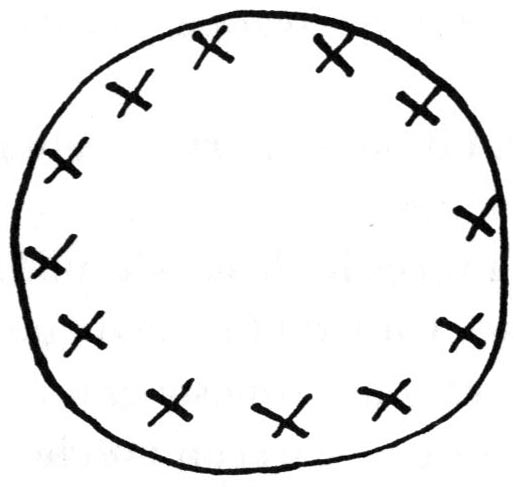
UNO
Era la tercera vez que disparaba con munición real, y la primera que lo hacía desenfundando de la pistolera que Roland había confeccionado para ella.
Disponían de munición en abundancia; Roland había traído más de trescientos cartuchos desde el mundo en que Eddie y Susannah Dean habían vivido sus vidas hasta el momento de ser invocados. Pero tener munición en abundancia no significaba que pudieran malgastarla, sino todo lo contrario. Los dioses no veían con buenos ojos a los derrochadores. Roland había sido educado en esta creencia, primero por su padre y luego por Cort, su mayor maestro, y aún la mantenía. Tal vez aquellos dioses no castigaran de inmediato, pero tarde o temprano habría que cumplir la penitencia… y cuanto más larga la espera, mayor sería la pena.
De todos modos, al principio no habían necesitado munición real. Roland llevaba más años disparando de los que la mujer morena de la silla de ruedas hubiera podido imaginar. Al principio la corregía observando sencillamente cómo apuntaba y disparaba sin bala contra los blancos que él le preparaba. La mujer aprendía deprisa. Tanto ella como Eddie aprendían deprisa.
Tal como Roland había sospechado, los dos eran pistoleros natos.
Aquel día, Roland y Susannah habían llegado a un claro a menos de un par de kilómetros del campamento que desde hacía casi dos meses era su hogar en los bosques. Los días venían transcurriendo con dulce semejanza. El cuerpo del pistolero se iba curando mientras Eddie y Susannah aprendían lo que el pistolero tenía que enseñarles: cómo disparar, cómo cazar, cómo destripar y limpiar lo que habían matado; cómo tensar primero las pieles de sus presas, y cómo secarlas y curtirlas luego; cómo utilizar todo lo que se pudiera utilizar de forma que ninguna parte del animal quedara desaprovechada; cómo encontrar el norte por la Vieja Estrella y el sur por la Vieja Madre; cómo escuchar al bosque en que entonces se hallaban, cien kilómetros o más al nordeste del Mar del Oeste. Aquel día Eddie se había quedado atrás, y el pistolero no se sentía preocupado por ello. Las lecciones que se recuerdan por más tiempo —Roland no lo ignoraba— son siempre las que uno aprende por sí mismo.
Pero la que había sido siempre la lección más importante aún seguía siéndolo: cómo disparar y cómo acertar todas las veces a lo que uno disparaba. Cómo matar.
Los linderos del claro estaban formados por abetos oscuros y olorosos que lo rodeaban en un semicírculo irregular. Hacia el sur, el terreno se quebraba bruscamente y caía un centenar de metros en una serie de repisas de esquisto desmenuzado y abruptos acantilados, como la escalera de un gigante. Un arroyo transparente surgía del bosque y cruzaba el claro por su centro, burbujeando primero por un profundo canal excavado en la tierra esponjosa y la piedra quebradiza, derramándose luego por el astilloso suelo de roca que descendía en una suave pendiente hasta el punto en que la tierra se desplomaba.
El agua fluía por los peldaños en una sucesión de cascadas que creaban un sinnúmero de arco iris temblorosos. Más allá se abría un profundo y magnífico valle cubierto de abetos, entre los que algunos olmos antiguos y poderosos se negaban a dejarse expulsar. Estos se erguían verdes y frondosos, árboles que acaso fueran ya viejos cuando la tierra de la que Roland procedía era aún joven. El pistolero no advirtió ningún indicio de que el valle hubiera ardido jamás, aunque suponía que en un momento u otro debía de haber atraído al rayo. Pero tampoco habrían sido los rayos el único peligro. En alguna época remota había vivido gente en aquel bosque; durante las últimas semanas, Roland había visto sus restos en más de una ocasión. La mayoría eran objetos primitivos, pero entre ellos se encontraban fragmentos de alfarería que solo podían haberse cocido al fuego. Y el fuego era un elemento maligno que se deleitaba en escapar de las manos que lo creaban.
Sobre este panorama de libro ilustrado se combaba un intachable cielo azul por el que algunas cornejas volaban en círculos a varios kilómetros de allí, graznando con sus antiguas y herrumbrosas voces. Parecían inquietas, como si amenazara tormenta, pero Roland había olfateado el aire y no había lluvia en él.
A la izquierda del arroyo se alzaba un peñasco. Roland había colocado sobre él seis lascas de piedra. Todas estaban profusamente moteadas de mica, y bajo el tibio sol de la tarde relucían como lentes.
—La última oportunidad —avisó el pistolero—. Si la pistolera te resulta incómoda, aunque sea en lo más mínimo, dímelo ahora. No hemos venido aquí a malgastar balas.
La mujer le dirigió una mirada sardónica, y Roland creyó ver por un instante a Detta Walker en su interior. Como un guiño arrancado por un sol brumoso a una barra de acero.
—¿Qué harías si me resultara incómoda y no te lo dijera, si fallara con esas seis cositas menudas? ¿Me darías un bofetón como solía hacer aquel maestro tuyo?
El pistolero sonrió. Había sonreído más en las últimas cinco semanas que en los cinco años que las habían precedido.
—No puedo hacer eso, y tú lo sabes. Para empezar, éramos niños; niños que aún no habíamos pasado nuestros ritos de hombría. Se puede abofetear a un niño para corregirlo, pero…
—En mi mundo, las personas sensibles tampoco ven con buenos ojos que se abofetee a los pequeños —le interrumpió Susannah secamente.
El pistolero se encogió de hombros. Se le hacía difícil imaginar un mundo así —¿acaso el Gran Libro no decía: «No seas parco con la vara para que el niño no se malcríe»?—, pero no creía que Susannah estuviera mintiendo.
—Tu mundo no se ha movido. Muchas cosas son distintas allí. ¿Acaso no lo vi con mis propios ojos?
—Supongo que sí.
—En todo caso, Eddie y tú no sois niños. No estaría bien que os tratara como si lo fuerais. Y si hicieran falta pruebas, los dos las habéis pasado.
Aunque no lo dijo, pensaba en lo sucedido en la playa, cuando Susannah envió al infierno a tres de aquellas langostruosidades antes de que pudieran mondarles los huesos a Eddie y a él. Vio que ella respondía con una sonrisa y pensó que quizá estuviera recordando el mismo episodio.
—¿Y qué vas a hacer si la cago en todos los tiros?
—Te miraré. Creo que eso será suficiente.
Ella sopesó estas palabras y al final asintió.
—Podría ser.
Probó de nuevo la canana. Le cruzaba el pecho casi como una sobaquera (una disposición que Roland concebía como un abrazo de estibador) y parecía bastante sencilla, pero habían hecho falta varias semanas de intentos y errores, y muchos retoques y adaptaciones, para que quedara a la perfección. El cinto y el revólver, que asomaba su gastada empuñadura de sándalo por el borde de la antigua pistolera engrasada, habían pertenecido en otro tiempo al pistolero; la pistolera había colgado sobre su cadera derecha. Roland había necesitado buena parte de aquellas cinco semanas para llegar a admitir que nunca más volvería a colgar allí. Gracias a las langostruosidades, ahora era estrictamente un pistolero zurdo.
—Bueno, ¿cómo te sienta? —volvió a preguntar.
Esta vez Susannah se rio de él.
—Roland, esta podrida pistolera es todo lo cómoda que puede llegar a ser. Ahora, ¿quieres que dispare o vamos a quedarnos a escuchar cómo cantan las cornejas allá arriba?
El pistolero sintió hormiguear bajo su piel los deditos agudos de la tensión y supuso que a veces Cort habría sentido lo mismo tras su fachada imperturbable y ceñuda. Quería que fuera buena… Mejor dicho, necesitaba que fuera buena. Pero demostrar abiertamente cuánto lo quería y lo necesitaba podía conducir al desastre.
—Repíteme otra vez la lección, Susannah.
Ella suspiró con fingida exasperación, pero mientras hablaba se le borró la sonrisa, y su rostro oscuro y hermoso se puso solemne. Y de sus labios el pistolero volvió a oír el antiguo catecismo, renovado en su boca. Nunca había esperado oír decir aquellas palabras a una mujer. Qué naturales sonaban… pero qué extrañas y peligrosas, también.
—No apunto con la mano; aquella que apunta con la mano ha olvidado el rostro de su padre.
»Apunto con el ojo.
»No disparo con la mano; aquella que dispara con la mano ha olvidado el rostro de su padre.
»Disparo con la mente.
»No mato con la pistola… —Se interrumpió y señaló las piedras refulgentes de mica colocadas sobre el peñasco—. De todos modos, no voy a matar nada. Solo son pedacitos de roca.
Su expresión —un poco altanera, un poco traviesa— daba a entender que esperaba que Roland se exasperase con ella. Pero Roland se había encontrado donde ella se encontraba ahora; no había olvidado que los aprendices de pistolero eran díscolos y fogosos, impertinentes y dados a morder precisamente en el momento equivocado… y había descubierto en su interior una capacidad inesperada. Sabía enseñar. Más aún, le gustaba enseñar, y de vez en cuando se sorprendía preguntándose si a Cort le sucedía lo mismo. Sospechaba que sí.
En aquel momento otras cornejas empezaron a graznar roncamente, ahora desde el bosque situado a sus espaldas. Una parte de la mente de Roland se dio cuenta de que estos nuevos graznidos eran agitados y no meramente bulliciosos; sonaban como si algo hubiera asustado a los pájaros y hubieran abandonado lo que estuviesen devorando. Pero tenía cosas más importantes en qué pensar que en lo que hubiera podido asustar a una bandada de cornejas, así que se limitó a registrar el dato y volvió a centrar su atención en Susannah. Comportarse de otro modo con un aprendiz era como pedir un segundo mordisco, esta vez menos juguetón. ¿Y de quién sería la culpa? ¿De quién, si no del maestro? ¿Acaso no estaba entrenándola para morder? ¿Acaso no estaban entrenándose los dos para morder? ¿No consistía en eso ser un pistolero, una vez eliminadas las severas frases del ritual y apagadas las férreas notas de gracia del catecismo? ¿Acaso no era él (o ella) un halcón humano, entrenado para morder a la voz de mando?
—No —replicó—. No son piedras.
Ella enarcó un poco las cejas y empezó a sonreír de nuevo. Al ver que Roland no iba a estallar como a veces hacía cuando ella se mostraba lenta o impertinente (al menos de momento), sus ojos volvieron a adquirir aquel destello burlón de sol sobre acero que él relacionaba con Detta Walker.
—¿Ah, no?
Su tono provocativo era aún amistoso, pero a él le pareció que se volvería malintencionado si se lo permitía. La mujer estaba en tensión, alerta, medio enseñando ya las garras.
—No, no lo son —repitió, devolviéndole la burla. También su sonrisa empezó a regresar, pero era dura y desprovista de humor—. Susannah, ¿te acuerdas de los blancos hijeputas?
La sonrisa de ella empezó a desvanecerse.
—¿Los blancos hijeputas de Oxford Town?
La sonrisa se borró por completo.
—¿Recuerdas lo que los blancos hijeputas os hicieron a ti y a tus amigos?
—Aquella no era yo —protestó Susannah—. Aquella era otra mujer. —Sus ojos adquirieron una expresión hosca y apagada. Roland detestaba aquella expresión, pero al mismo tiempo se sentía encantado con ella. Era la expresión perfecta, la que anunciaba que las astillas estaban ardiendo bien y que los leños más grandes no tardarían en prender.
—Sí que lo eras. Te guste o no, eras Odetta Susannah Holmes, hija de Sarah Walker Holmes. No tú como eres ahora, sino tú como eras. ¿Recuerdas las mangueras contra incendios, Susannah? ¿Y los dientes de oro? ¿Recuerdas cómo los veías mientras utilizaban las mangueras contra ti y tus amigos en Oxford, y cómo los veías brillar cuando se reían?
Todas estas cosas, y muchas otras, se las había contado ella a lo largo de muchas noches mientras se consumía la hoguera del campamento. El pistolero no lo entendía todo, pero aun así la escuchaba con atención. Y recordaba. Al fin y al cabo, el dolor era una herramienta. A veces era la mejor herramienta.
—¿Qué te pasa, Roland? ¿Por qué te empeñas en remover esa basura?
Ahora los ojos hoscos lo contemplaban con un brillo peligroso; le recordaban los ojos de Alain cuando el bonachón de Alain se enfurecía por fin.
—Esas piedras de allá son aquellos hombres —dijo Roland con voz suave—. Los hombres que te encerraron en una celda y dejaron que te ensuciaras encima. Los hombres de los garrotes y los perros. Los hombres que te llamaban negra de mierda. —Las señaló con el dedo, desplazándolo de izquierda a derecha—. Aquel es el que te pellizcó los pechos y se rio. Aquel es el que dijo que tendría que comprobar que no llevaras nada escondido dentro del culo. Aquel es el que dijo que eras un chimpancé con un vestido de quinientos dólares. Aquel es el que no cesaba de pasar la porra sobre los radios de tu silla de ruedas, hasta que creíste que aquel sonido iba a volverte loca. Aquel es el que llamó «rojillo maricón» a tu amigo Leon. Y el del extremo, Susannah, es Jack Mort.
»Ahí. Esas piedras. Esos hombres.
Ella había empezado a respirar con rapidez, y su pecho se alzaba y caía en veloces sacudidas bajo la canana del pistolero con su pesada carga de balas. Sus ojos ya no miraban hacia él; se habían vuelto hacia las lascas de piedra moteadas de mica. A sus espaldas, y a cierta distancia, un árbol se astilló y cayó al suelo. Más cornejas graznaron en el cielo. Absortos en el juego que ya no era un juego, ninguno de los dos se dio cuenta.
—¿Ah, sí? —jadeó ella—. Conque sí, ¿eh?
—Así es. Ahora, di la lección, Susannah, y sé certera.
Esta vez las palabras se desprendieron de sus labios como pequeños fragmentos de hielo. La mano derecha le temblaba ligeramente sobre el brazo de la silla de ruedas, como un motor al ralentí.
—No apunto con la mano; aquella que apunta con la mano ha olvidado el rostro de su padre.
»Apunto con el ojo.
—Bien.
—No disparo con la mano; aquella que dispara con la mano ha olvidado el rostro de su padre.
»Disparo con la mente.
—Así ha sido siempre, Susannah Dean.
—No mato con la pistola; aquella que mata con la pistola ha olvidado el rostro de su padre.
»Mato con el corazón.
—¡Pues entonces MÁTALOS, por la gloria de tu padre! —gritó Roland—. ¡MÁTALOS A TODOS!
Su mano derecha fue una mancha borrosa entre el brazo de la silla y la culata del revólver de seis tiros de Roland. Desenfundó en un segundo, y su mano izquierda descendió y abanicó el percutor en una serie de pasadas casi tan veloces y delicadas como el aleteo de un colibrí. Seis detonaciones secas resonaron a lo ancho del valle, y cinco de los seis trozos de piedra colocados sobre el peñasco desaparecieron de la existencia en un parpadeo.
Durante un instante ninguno de los dos dijo nada —pareció que ni siquiera respiraban— mientras los ecos rebotaban de un lado a otro, apagándose lentamente. Hasta las cornejas callaron, al menos por el momento.
El pistolero rompió el silencio con cuatro palabras apagadas, aunque extrañamente enfáticas.
—Ha estado muy bien.
Susannah contempló la pistola que sostenía en la mano como si no la hubiera visto nunca. Un zarcillo de humo surgía del cañón, perfectamente recto en el silencio sin viento. Después, sin apresurarse, la devolvió a la pistolera que colgaba bajo su pecho.
—Bien, pero no perfecto —dijo al fin—. He fallado uno.
—¿De veras? —Roland se acercó al peñasco y cogió la única piedra que quedaba. La miró de soslayo y se la lanzó.
Ella la atrapó con la mano izquierda; la derecha —observó él con aprobación— permaneció cerca de la pistola enfundada. Susannah disparaba mejor y con más naturalidad que Eddie, pero había tardado más que él en aprender esta lección en particular. Si hubiera estado con ellos durante el tiroteo en el club nocturno de Balazar, quizá la habría aprendido. Ahora, comprobó Roland, empezaba por fin a asimilarla. Susannah examinó la piedra y vio una muesca de apenas un milímetro en su parte superior.
—Solo la has rozado —le explicó Roland mientras regresaba a su lado—, pero en un tiroteo a veces basta con eso. Si rozas a un tipo, le haces perder la puntería… —Hizo una pausa—. ¿Por qué me miras así?
—No lo sabes, ¿eh? Realmente no lo sabes.
—No. Muchas veces tu mente está cerrada para mí, Susannah.
No habló a la defensiva, y ella meneó la cabeza con exasperación. A él, la veloz danza movediza de la personalidad de Susannah a veces le ponía nervioso; a ella, la aparente incapacidad de Roland para decir otra cosa que no fuera exactamente aquello en que estaba pensando nunca dejaba de producirle el mismo efecto. Era el hombre más literal que jamás había conocido.
—Muy bien —respondió ella—, voy a decirte por qué te miro así, Roland. Porque lo que me has hecho ha sido una sucia jugarreta. Dijiste que no me abofetearías, que no podrías abofetearme aunque me pusiera borde… pero, una de dos, o me has mentido o eres muy estúpido, y me consta que no eres ningún estúpido. La gente no siempre abofetea con la mano, como cualquier hombre o mujer de mi raza puede atestiguar. En el lugar de donde vengo tenemos un dicho: «Piedras y bastones pueden romperme los huesos…».
—«… pero las provocaciones nunca me harán daño» —concluyó Roland.
—Bueno, no lo decimos exactamente así, pero supongo que se acerca bastante. Lo digas como lo digas, es una gilipollez. Lo que acabas de hacer es darme un vapuleo con palabras. Tus palabras me han dolido, Roland. ¿Vas a quedarte ahí parado y decirme que no lo sabías?
Lo contempló con brillante y severa curiosidad desde su silla, y Roland pensó —no por primera vez— que los blancos hijeputas del país de Susannah debían de haber sido muy valientes o muy lerdos para atreverse a zaherirla, con silla de ruedas o sin ella. Y después de haberse paseado entre ellos, no creía que el valor fuese la respuesta.
—Ni he pensado en tu dolor ni me ha preocupado —contestó pacientemente—. Te he visto enseñar los dientes y supe que pretendías morder, así que te metí un palo en la boca. Y ha funcionado, ¿verdad?
La expresión de Susannah reflejó un dolorido desconcierto.
—Pero… ¡Cabrón!
En lugar de responder, él retiró la pistola de su funda, abrió el tambor con los dos dedos que le quedaban en la mano derecha y empezó a recargarlo con la izquierda.
—De todos los déspotas arrogantes…
—Necesitabas morder —le interrumpió él en el mismo tono paciente—. Si no, habrías disparado mal; habrías disparado con la mano y la pistola, y no con el ojo, la mente y el corazón. ¿Ha sido eso una mala jugada? ¿Ha sido arrogante? Yo creo que no. Creo, Susannah, que eras tú la que llevaba arrogancia en el corazón. Creo que eras tú la que pensaba en jugarretas. Pero eso no me preocupa. Todo lo contrario. Un pistolero sin dientes no es un pistolero.
—¡Yo no soy ningún pistolero, maldita sea!
Roland lo pasó por alto; podía permitírselo. Si ella no era un pistolero, él era un bilibrambo.
—Si estuviéramos jugando, podría haberme comportado de otro modo, pero esto no es ningún juego. Es…
Se llevó la mano buena a la frente y la dejó allí, con los dedos encorvados justo por encima de la sien izquierda. Las puntas de los dedos, observó ella, temblaban ligeramente.
—¿Qué te pasa, Roland? —le preguntó con suavidad.
La mano descendió poco a poco. El pistolero devolvió el tambor a su lugar y depositó el revólver en la funda que ella llevaba colgada.
—Nada.
—Sí, te pasa algo. Lo he visto. Y Eddie también lo ha visto. Empezó poco después de que dejáramos la playa. Es algo malo, y está empeorando.
—No me pasa nada —repitió.
Ella extendió las manos y cogió las de él. Su ira se había esfumado, al menos por el momento. Le miró fijamente a los ojos.
—Eddie y yo… Este no es nuestro mundo, Roland. Aquí moriríamos sin ti. Tenemos tus pistolas y sabemos utilizarlas, tú nos has enseñado a hacerlo bastante bien, pero aun así moriríamos. Nosotros… nosotros dependemos de ti. Así que, cuéntame qué anda mal. Deja que intente ayudarte. Déjanos que intentemos ayudarte.
Roland nunca había sido un hombre que se comprendiera a sí mismo en profundidad, ni que se interesara por ello; la idea de reflexionar sobre sí mismo, no hablemos ya de analizarse, le resultaba ajena. Su estilo consistía en actuar; consultar rápidamente sus procesos interiores, del todo misteriosos, y a continuación actuar. De todos ellos, él era el producto más perfecto, un hombre cuyo núcleo profundamente romántico estaba encerrado en una caja brutalmente sencilla hecha de instinto y pragmatismo. En aquel momento dio una de esas fugaces miradas a su interior y decidió contárselo todo a Susannah. Le pasaba algo; oh, sí, no cabía la menor duda. Algo andaba mal en su mente; algo tan sencillo como su naturaleza y tan extraño como la vida fantástica y vagabunda a la que esa naturaleza le había empujado.
Abrió la boca para decir: «Voy a explicarte lo que anda mal, Susannah, y te lo explicaré con solo tres palabras. Estoy volviéndome loco». Pero antes de que pudiera empezar, otro árbol se desplomó en el bosque con un gran estrépito rechinante. Este había caído más cerca, y esta vez no estaban profundamente absortos en una lucha de voluntades disfrazada de lección. Los dos lo oyeron, los dos oyeron el agitado graznar de cornejas que resonó a continuación, y los dos se dieron cuenta de que el árbol había caído cerca de su campamento.
Susannah se había vuelto en la dirección del ruido, pero enseguida sus ojos grandes y consternados se posaron en el rostro del pistolero.
—¡Eddie! —exclamó.
Un grito se alzó en la profunda espesura verde de los bosques que se extendían a sus espaldas, un abrumador grito de rabia. Cayó otro árbol, y después otro. Su caída sonaba como una salva de fuego de mortero. Madera seca —pensó el pistolero—. Árboles muertos.
—¡Eddie! —Esta vez fue un alarido—. ¡Sea lo que sea, está cerca de Eddie! —Las manos de Susannah volaron hacia las ruedas de su silla y emprendieron la laboriosa tarea de hacerla girar.
—No hay tiempo para eso. —Roland la cogió por debajo de los brazos y la alzó en vilo. Ya la había cargado antes, cuando el terreno era demasiado irregular para la silla de ruedas los dos hombres habían cargado con ella, pero, aun así, su asombrosa e implacable velocidad no dejó de sorprenderla. Un momento antes estaba en la silla de ruedas, un artefacto adquirido en la mejor tienda de artículos de ortopedia de Nueva York en el otoño de 1962. Y al siguiente se encontraba en precario equilibrio sobre los hombros de Roland, como una animadora, con sus vigorosos muslos apretando los lados de su cuello, y las manos de él aguantándola por la espalda. El pistolero empezó a correr con ella a cuestas, pisoteando con sus botas la tierra cubierta de agujas de pino entre los surcos dejados por la silla de ruedas.
—¡Odetta! —gritó, volviendo en este momento de tensión al nombre con que la había conocido—. ¡No pierdas la pistola! ¡Por la gloria de tu padre!
Se internó a toda velocidad entre los árboles. Encajes de sombras y brillantes cadenas hechas de manchas de sol se deslizaban sobre ellos en movedizos mosaicos mientras Roland alargaba sus zancadas. Corrían cuesta abajo. Susannah alzó la mano izquierda para protegerse del azote de una rama doblada por el hombro del pistolero, al mismo tiempo que su mano derecha descendía hasta la culata del antiguo revólver.
Un kilómetro y medio, pensó. ¿Cuánto se tarda en recorrer un kilómetro y medio al paso que lleva? No mucho, si consigue no perder pie sobre estas resbaladizas agujas… pero quizá demasiado. Que no le pase nada, Dios mío, que no le pase nada a mi Eddie.
A modo de respuesta, oyó que la bestia invisible lanzaba su grito de nuevo. Su abrumadora voz era como un trueno. Como una maldición.
DOS
Era la mayor criatura de aquella floresta antaño conocida como los Grandes Bosques Occidentales, y también la más vieja. Muchos de los enormes y antiguos olmos que Roland había visto en el valle de abajo eran poco más que vástagos que apenas brotaban del suelo cuando el oso surgió como un ser brutal y errabundo de las vagas extensiones desconocidas de Mundo Exterior.
En otro tiempo, el Pueblo Antiguo había habitado en los Bosques Occidentales (suyos eran los restos que Roland encontraba de vez en cuando desde hacía unas semanas) y se había marchado por temor al oso enorme y en apariencia inmortal. Al principio, cuando descubrieron que no estaban solos en el nuevo territorio al que habían llegado, intentaron matarlo, pero aunque sus flechas lo enfurecían, no lograban producirle un verdadero daño. Y al oso, a diferencia de los demás animales del bosque, incluso los felinos predadores que criaban y se amadrigaban en los cerros arenosos de poniente, no se le escapaba la causa de sus tormentos. No; el oso sabía muy bien de dónde procedían las flechas. Lo sabía. Y por cada flecha que hallaba su blanco en la carne oculta bajo su holgada piel, él se llevaba tres, cuatro, y a veces hasta media docena del Pueblo Antiguo. Niños si podía hacerse con ellos, o mujeres en caso contrario. A sus guerreros los desdeñaba, y este era el colmo de la humillación.
Finalmente, cuando se les hizo patente la verdadera naturaleza de la bestia, cesaron sus intentos de aniquilarla. Era la encarnación de un demonio, por supuesto, o la sombra de un dios. Le llamaron Mir, que para ellos significaba «el mundo de debajo del mundo». Se erguía a más de veinte metros de estatura, y después de dieciocho siglos o más de reinado indiscutido en los Bosques Occidentales estaba muriendo. Tal vez el instrumento de su muerte hubiera sido en principio un organismo microscópico presente en algo que había comido o bebido; tal vez fuera la edad, y más probablemente una combinación de ambas cosas.
La causa no tenía importancia; el resultado final —una colonia de parásitos que se multiplicaban rápidamente devorando su fabuloso cerebro— sí la tenía. Tras años de cordura calculadora y brutal, Mir se había vuelto loco.
El oso se había dado cuenta de que nuevamente había seres humanos en su bosque; él reinaba en los bosques y, aunque eran vastos, nada importante que ocurriera en ellos escapaba por mucho tiempo a su atención. Había evitado a los recién llegados no porque los temiera, sino porque no tenía nada contra ellos, ni ellos contra él. Pero los parásitos habían dado comienzo a su tarea, y a medida que se acentuaba la demencia del oso, este se convenció de que era otra vez el Pueblo Antiguo, que aquellos tramperos e incendiarios de bosques habían regresado y no tardarían en reanudar sus estúpidas maldades de siempre. Solo cuando yacía ya en su última guarida, a unos cincuenta kilómetros de distancia de los recién llegados, más enfermo cada amanecer de lo que lo estuviera el anochecer anterior, llegó a creer que el Pueblo Antiguo había dado finalmente con una maldad que era eficaz: veneno.
Esta vez no fue a vengarse de alguna herida insignificante, sino a exterminarlos antes de que su veneno terminara de ejercer su efecto en él… y mientras viajaba, cesó todo pensamiento. Lo que restaba era rabia al rojo, el zumbido oxidado de la cosa que tenía en lo alto de la cabeza —la cosa giratoria situada entre sus oídos, que en otro tiempo había funcionado en suave silencio— y un sentido del olfato misteriosamente agudizado que le conducía sin error hacia el campamento de los tres peregrinos.
El oso, cuyo auténtico nombre no era Mir sino otro completamente distinto, se abría paso por el bosque como un edificio ambulante, una hirsuta torre de ojos pardorrojizos. Y aquellos ojos refulgían de fiebre y de locura. Su enorme cabeza, engalanada ahora con una guirnalda de ramas y agujas de abeto, se bamboleaba sin cesar de un lado a otro. De cuando en cuando estornudaba con una sorda explosión de sonido —¡ACHÍS!—, y de los agujeros de su goteante nariz surgían nubes de blancos y culebreantes parásitos. Sus zarpas, armadas de unas garras curvas que medían casi un metro de longitud, desgarraban los árboles. Caminaba erguido, dejando profundas huellas en la tierra blanda y negruzca bajo los árboles. Hedía a bálsamo fresco y a mierda vieja y agria.
La cosa que llevaba en lo alto de la cabeza chirriaba y zumbaba, zumbaba y chirriaba.
La trayectoria del oso se mantenía casi constante: una línea recta que lo conduciría al campamento de quienes habían osado regresar a su bosque, de quienes habían osado llenar su cabeza con una agonía verde oscuro. Pueblo Antiguo o Pueblo Nuevo, todos morirían. Cuando pasaba junto a un árbol muerto, a veces se apartaba de la línea recta lo suficiente para derribarlo. Le complacía el rugido seco y explosivo de su caída; cuando el árbol se desplomaba por fin sobre el suelo del bosque en toda su podrida longitud o quedaba apoyado contra uno de sus compañeros, el oso reanudaba su avance por entre los haces inclinados de sol, enturbiados por las flotantes partículas de serrín.
TRES
Dos días antes, Eddie Dean había empezado a tallar de nuevo; la primera vez que tallaba algo desde los doce años. Recordaba que disfrutaba haciéndolo, y que además se le daba bien. Esto último no lo recordaba con certeza, pero al menos había una clara indicación de que así era: Henry, su hermano mayor, no soportaba verlo tallar.
«¡Ay, mira el mariquita! —decía Henry—. ¿Qué estás haciendo hoy, mariquita? ¿Una casa de muñecas? ¿Un orinal para tu pichulina? ¡Ohhh…! ¡Qué MONO!».
Henry nunca se mostraba franco y le decía a Eddie que no hiciera algo; nunca se le acercaba para decirle a las claras: «¿Te importaría dejar de hacer eso, hermano? Comprende, es que está muy bien, y cuando haces algo que está muy bien me pongo nervioso. Porque, ya sabes, se supone que soy yo quien hace las cosas muy bien en esta casa. Yo. Henry Dean. Así que escucha qué voy a hacer, hermano: me voy a meter contigo en ciertas cosas. No te diré: «Deja de hacer eso, que me pones nervioso», porque podría dar la impresión de que tengo algún problema en la cabeza, ya sabes. Pero puedo meterme contigo porque eso es parte de lo que hacen los hermanos mayores, ¿verdad? Forma parte de la imagen. Me meteré contigo y te provocaré y me burlaré de ti hasta que LO DEJES de una jodida vez. ¿Comprendes?».
Bueno, no estaba bien, nada bien, pero en casa de los Dean las cosas generalmente marchaban como Henry quería que marcharan. Y hasta hacía muy poco le había parecido correcto; bien no, pero sí correcto. Había ahí una diferencia pequeña pero crucial, si uno alcanzaba a captarla. Había dos motivos para que pareciera correcto. Uno era un motivo de por encima; el otro un motivo de por debajo.
El motivo de por encima era que Henry tenía que vigilar a Eddie cuando la señora Dean estaba trabajando. Tenía que vigilar constantemente, porque antes había existido una hermana Dean, no sé si me entiendes. Si viviera sería cuatro años mayor que Eddie y cuatro menor que Henry, pero esta era la cosa, ya ves, que no vivía. La había atropellado un conductor borracho cuando Eddie tenía dos años. Estaba mirando un juego de rayuela sobre la acera cuando ocurrió.
De pequeño, Eddie pensaba a veces en su hermana mientras escuchaba a Mel Allen retransmitiendo los partidos de la Yankee Baseball Network. Alguien aporreaba bien la bola, y Mel mugía: «¡Madre mía, le ha dado de lleno! ¡HASTA LA VISTA!». Bien, pues el borracho le dio de lleno a Gloria Dean, madre mía, hasta la vista. Gloria estaba ahora en la gran cubierta superior del cielo, y no había sucedido porque tuviera mala suerte ni porque el estado de Nueva York hubiera decidido no retirarle el permiso al muy cabrón tras su tercer accidente con víctimas, ni siquiera porque Dios se hubiese agachado a recoger un cacahuete; había sucedido (como la señora Dean repetía con frecuencia a sus hijos) porque no había nadie que vigilara a Gloria.
La función de Henry consistía en procurar que a Eddie no le pasara nada por el estilo. Era su función y la cumplía, pero no resultaba fácil. En eso estaban de acuerdo Henry y la señora Dean, si no en otra cosa. Los dos recordaban con frecuencia a Eddie lo mucho que Henry se había sacrificado para protegerlo de automovilistas borrachos, asaltantes y drogadictos, y quizá incluso de extraterrestres malignos que podían estar circulando por las inmediaciones de la cubierta superior, extraterrestres que en cualquier momento podían decidirse a descender de sus ovnis en esquíes de propulsión nuclear para secuestrar a niñitos como Eddie Dean. O sea que no estaba bien hacer que Henry se pusiera más nervioso de lo que ya estaba a resultas de esta tremenda responsabilidad. Si a Eddie se le ocurría hacer algo que pusiera aún más nervioso a Henry, Eddie debía dejar de hacerlo inmediatamente. Era una forma de compensar a Henry por todo el tiempo que se había pasado vigilando a Eddie. Visto de este modo, es fácil comprender que fuera muy injusto hacer cualquier cosa mejor que Henry.
Luego estaba el motivo de por debajo. Ese motivo (el mundo de debajo del mundo, podríamos decir) era más poderoso, porque nunca podía declararse: Eddie no podía permitirse ser mejor que Henry en prácticamente nada, porque Henry, en general, no valía para nada… excepto para vigilar a Eddie, por supuesto.
Henry enseñó a Eddie a jugar al baloncesto en una cancha cercana al edificio de apartamentos en que vivían, en un suburbio de hormigón donde las torres de Manhattan se recortaban sobre el horizonte como un sueño y el subsidio de desempleo era el rey. Eddie era ocho años menor que Henry y mucho más pequeño, pero también más rápido. Tenía un instinto natural para el juego; en cuanto pisó el cemento agrietado de la pista con el balón entre las manos, los movimientos idóneos parecieron hervir en sus terminaciones nerviosas. Era más rápido, pero eso no representaba un problema. Lo que sí representaba un problema era esto: Eddie era mejor que Henry. Si no lo hubiera averiguado por los resultados de los partidos de entrenamiento en que a veces participaban, lo habría sabido por las miradas asesinas de Henry y por los duros golpes que Henry solía darle en el antebrazo mientras regresaban a casa. En teoría estos golpes eran bromitas de Henry —«¡Dos por haberte echado atrás!», gritaba alegremente Henry, y acto seguido ¡zas, zas! en el bíceps de Eddie con un nudillo extendido—, pero no parecían bromas. Parecían advertencias, parecían una manera de decirle: «Más te vale no hacerme quedar mal y dejarme en ridículo cuando subas a la canasta, hermano; más te vale no olvidar que te estoy vigilando».
Lo mismo podía decirse de la lectura, el béisbol, el juego de la herradura, las matemáticas, e incluso saltar a la comba, que era un juego de niñas. Que él era mejor en estas cosas, o que podría serlo, constituía un secreto que había que guardar a toda costa. Porque Eddie era el hermano menor. Porque Henry lo vigilaba. Pero la parte más importante del motivo de por debajo era al mismo tiempo la más sencilla: estas cosas debían guardarse en secreto porque Henry era el hermano mayor de Eddie, y Eddie lo adoraba.
CUATRO
Dos días atrás, mientras Susannah despellejaba un conejo y Roland empezaba los preparativos para la cena, Eddie se había internado en el bosque, al sur del campamento. Había visto una protuberancia curiosa que sobresalía de un tocón. Le invadió una sensación extraña —supuso que era lo que la gente llamaba déjà vu— y se quedó mirando fijamente la protuberancia de la madera, que parecía el pomo deformado de una puerta. Era remotamente consciente de que se le había secado la boca.
Al cabo de varios segundos se dio cuenta de que estaba mirando la protuberancia que brotaba del tocón pero pensando en el patio trasero del edificio donde Henry y él habían vivido, pensando en el contacto del cemento caliente bajo su culo y los abrumadores olores de la basura del contenedor aparcado en el callejón, a la vuelta de la esquina. En este recuerdo él tenía un trozo de madera en la mano izquierda, y en la derecha un cuchillo de mondar sacado del cajón junto al fregadero. El trozo de madera que sobresalía del tocón había conjurado la memoria de aquel breve período durante el que estuvo perdidamente enamorado de la talla. El recuerdo estaba tan profundamente enterrado que al principio no había sabido qué era.
Lo que más le gustaba de la talla era la parte de «ver», que sucedía antes incluso de que empezara. A veces veía un coche o un camión. A veces, un perro o un gato. Recordó que una vez había sido la cara de un ídolo, uno de aquellos inquietantes monolitos de la isla de Pascua que había visto en un ejemplar de National Geographic, en la escuela. Ese salió bien. El juego consistía en averiguar cuánto de la cosa podía sacar de la madera sin romperla. Nunca podía sacarlo todo, pero, si tenía muchísimo cuidado, a veces se podía sacar bastante.
En el bulto del tocón había algo. Le pareció que podría sacar bastante de ese algo con ayuda del cuchillo de Roland, la herramienta más afilada y manejable que había utilizado en su vida.
Algo en el interior de la madera esperaba con paciencia a que llegara alguien —¡alguien como él!— y lo dejara salir. Lo liberase.
«¡Ay, mira el mariquita! ¿Qué estás haciendo hoy, mariquita? ¿Una casa de muñecas? ¿Un orinal para tu pichulina? ¿Un tira-chinas para jugar a cazar conejos, como los mayores? ¡Ohhh…! ¡Qué boniiito!».
Experimentó un arrebato de vergüenza, una sensación de equivocación; aquella poderosa sensación de los secretos que deben guardarse a toda costa, y enseguida recordó —una vez más— que Henry Dean, que en sus últimos años se había convertido en el gran sabio y eminente yonqui, estaba muerto. Esta constatación no había perdido aún su capacidad de sorprenderle, y seguía golpeándole de distintas maneras; a veces con pesar, a veces con culpa, a veces con ira. Aquel día, dos días antes de que el gran oso surgiera a paso de carga desde los verdes corredores del bosque, le golpeó del modo más sorprendente. Sintió alivio, y una alegría desbordante.
Era libre.
Eddie tomó prestado el cuchillo de Roland. Lo utilizó para desprender cuidadosamente la protuberancia de la madera, y luego volvió con ella y se sentó debajo de un árbol para examinarla desde todos los ángulos. No miraba la madera; miraba en su interior.
Susannah ya había terminado con el conejo. Echó la carne en la olla suspendida sobre el fuego y tensó la piel entre dos palos, atándola con tiras de cuero que sacó de la bolsa de Roland. Más tarde, después de la cena, Eddie la rasparía para limpiarla. Susannah se impulsó con los brazos y las manos, y se deslizó sin esfuerzo hacia el rincón donde Eddie se había sentado con la espalda recostada en un gran pino. Roland, junto a la hoguera, desmenuzaba sobre la olla unas hierbas arcanas y sin duda deliciosas.
—¿Qué estás haciendo, Eddie?
Eddie tuvo que reprimir el impulso absurdo de esconder el pedazo de madera detrás de la espalda.
—Nada —le respondió—. Se me ha ocurrido que podía… no sé, que podía tallar algo. —Tras una pausa, añadió—: Pero no se me da muy bien. —Lo dijo de una manera que casi dio la impresión de que pretendía tranquilizarla.
Ella lo contempló intrigada. Por un instante pareció a punto de decir algo, pero al final se encogió de hombros y lo dejó estar. No tenía ni idea de por qué a Eddie parecía avergonzarle el hecho de entretenerse un rato tallando —el padre de Susannah lo hacía a todas horas—, pero supuso que si se trataba de algo que tenía que hablarse, Eddie lo haría en su momento.
Eddie sabía que sus sentimientos de culpa eran absurdos e injustificados, pero también sabía que se encontraba más a gusto tallando cuando Roland y Susannah no estaban en el campamento. Al parecer, costaba eliminar las viejas costumbres. Superar la heroína era un juego de niños en comparación con superar la propia infancia.
Cuando los otros dos salían a cazar, a disparar o a seguir la peculiar forma de escuela de Roland, Eddie se sentía capaz de dedicarse a su pedazo de madera con sorprendente habilidad y creciente placer. La forma estaba allí adentro, desde luego; en eso no se había equivocado. Era sencilla, y el cuchillo de Roland la liberaba con una facilidad pasmosa. Eddie juzgó que iba a sacarla casi toda, y eso quería decir que su tirachinas podía llegar a convertirse en un arma práctica. No gran cosa en comparación con los pistolones de Roland, quizá, pero aun así sería algo que habría hecho por sí mismo. Algo suyo. Y esta idea le complacía muchísimo.
Cuando las primeras cornejas se elevaron hacia el cielo, graznando despavoridas, no las oyó. Ya estaba pensando, esperanzado, que quizá no tardaría en ver un árbol que llevara un arco encerrado dentro.
CINCO
Eddie oyó acercarse al oso antes que Roland y Susannah, pero no mucho antes; estaba perdido en ese elevado aturdimiento que acompaña al impulso creativo en sus momentos más dulces y poderosos. Había reprimido estos impulsos durante la mayor parte de su vida, y ahora este se había apoderado de él por completo. Eddie era un prisionero de buena gana.
No lo arrancó de esta contemplación el ruido de los árboles al romperse sino el trueno rápido de un revólver calibre 45 que sonó hacia el sur. Eddie alzó la vista, sonriente, y se apartó el flequillo de la frente con una mano cubierta de serrín. En aquel momento, sentado al pie de un alto pino en el claro que se había convertido en su hogar, con el rostro salpicado por los rayos entrecruzados de la verdosa y dorada luz del bosque, ofrecía un hermoso aspecto: un joven con una rebelde cabellera oscura que intentaba derramarse constantemente sobre su despejada frente, un joven con una boca enérgica y expresiva y ojos color avellana.
Su mirada se posó por unos instantes en el otro revólver de Roland, colgado por el cinto de una rama cercana, y Eddie trató de imaginar cuánto tiempo haría desde la última vez que Roland había ido a alguna parte sin llevar al menos una de sus fabulosas armas suspendida sobre la cadera. Esta pregunta le condujo a otras dos.
¿Qué edad tenía ese hombre que había arrancado a Eddie y Susannah de sus mundos y de sus «cuandos»? Y, más importante aún, ¿qué le pasaba?
Susannah le había prometido que abordaría la cuestión… es decir, si disparaba bien y no conseguía que a Roland se le pusieran los pelos de punta. Eddie no creía que Roland se lo dijera —al menos al principio—, pero ya era hora de hacerle saber al viejo, alto y feo que ellos se daban cuenta de que algo andaba mal.
—Habrá agua si Dios quiere —dijo Eddie.
Volvió a concentrarse en la talla, con una sonrisita aleteando en los labios. Los dos habían empezado a apropiarse de las frasecitas de Roland… y él de las de ellos. Era casi como si fueran mitades de un mismo…
Entonces cayó un árbol muy cerca y Eddie se incorporó al instante, con el tirachinas a medio tallar en una mano y el cuchillo de Roland en la otra. Se volvió hacia el ruido, al otro lado del claro, con el corazón palpitante y todos los sentidos alerta. Algo se acercaba. Podía oír con claridad cómo aplastaba los arbustos en su descuidado avance por entre la vegetación, y le maravilló amargamente no haberse dado cuenta antes. En el fondo de su mente, una vocecita le dijo que se lo tenía merecido. Se lo tenía merecido por hacer algo mejor que Henry, por poner nervioso a Henry.
Cayó otro árbol con un acatarrado crujido, como el sonido de una chicharra o una tos. Eddie miró hacia un pasillo irregular entre los grandes abetos, y vio elevarse una nube de serrín en el aire inmóvil. De repente, la criatura responsable de aquella nube soltó un bramido, un sonido feroz que helaba las entrañas.
Fuera lo que fuese, era un enorme hijo de puta.
Soltó el pedazo de madera y lanzó el cuchillo de Roland hacia un árbol situado a unos cinco metros a su izquierda. El arma dio dos vueltas en el aire y se clavó hasta la mitad de la hoja, que quedó vibrando. Eddie se apoderó de la pistola de Roland, allí colgada, y la amartilló.
¿Plantar cara o huir?
Pero inmediatamente descubrió que no podía permitirse el lujo de elegir. Además de enorme, la cosa era veloz, y era demasiado tarde para huir. Una forma descomunal empezó a revelarse en el pasillo de abetos al norte del claro, una forma que se erguía sobre todos los árboles salvo los más altos. Avanzaba directamente hacia él, y cuando sus ojos se fijaron en Eddie Dean lanzó otro de sus gritos.
—Colega, estoy jodido —masculló Eddie mientras otro árbol se doblaba, detonaba como un mortero y se desplomaba entre una nube de polvo y agujas secas. La cosa avanzaba ahora pesadamente hacia el claro donde él se encontraba, un oso del tamaño de King Kong. Sus pisadas hacían temblar la tierra.
«¿Qué vas a hacer, Eddie? —oyó repentinamente la voz de Roland—. ¡Piensa! Es la única ventaja que tienes sobre esa bestia. ¿Qué vas a hacer?».
Eddie no se creía capaz de matarlo. Quizá con un bazuca, pero difícilmente con el revólver calibre 45 del pistolero. Podía echar a correr, pero tenía la impresión de que aquella bestia podía ser bastante veloz si se lo proponía. Calculó que las probabilidades de terminar hecho papilla entre las zarpas del gran oso debían de ser de un cincuenta por ciento.
¿Qué podía hacer? ¿Quedarse donde estaba y liarse a disparar? ¿Salir corriendo como si tuviera el pelo en llamas y el culo a punto de arder?
Se le ocurrió una tercera alternativa: podía trepar.
Se volvió hacia el árbol en el que antes estaba apoyado. Era un pino inmenso y venerable, muy posiblemente el árbol más alto de aquella parte del bosque. La primera rama se extendía paralela al suelo como un abanico verde plumoso, a unos dos metros y medio de altura. Eddie desamartilló el revólver y se lo embutió bajo la cintura de los pantalones. Saltó hacia la rama, se aferró a ella y empezó a escalar frenéticamente. A sus espaldas, el oso emitió otro bramido mientras entraba en el claro.
El oso le habría dado alcance de todos modos, habría dejado las tripas de Eddie Dean colgadas de las ramas más bajas como alegres guirnaldas si en aquel momento no le hubiera dado otro de sus accesos de estornudos. Pateó los restos cenicientos de la hoguera alzando una nube negra y seguidamente se quedó casi doblado, con las enormes zarpas delanteras sobre los enormes muslos, de tal manera que por unos instantes pareció un viejo enfundado en un abrigo de piel, un viejo acatarrado. Estornudó una y otra vez —¡ACHÍS! ¡ACHÍS! ¡ACHÍS!— y expulsó por el hocico nubes de parásitos. Entre sus patas fluyó un chorro de orina caliente que hizo sisear las brasas desperdigadas de la hoguera.
Eddie no desperdició estos cruciales instantes que le habían sido concedidos. Se encaramó por el tronco como un mono, se detuvo una sola vez para comprobar que el revólver del pistolero seguía firmemente sujeto bajo la cintura de los pantalones. Estaba aterrorizado, medio convencido de que iba a morir (¿qué otra cosa podía esperar, ahora que Henry no estaba para vigilarlo?), pero aun así una risa demencial se desencadenó en su cabeza. Acorralado, pensó. ¿Qué os parece eso, amantes del deporte? Acorralado por Osozilla.
La bestia levantó de nuevo la cabeza, haciendo relucir con guiños y destellos de luz solar la cosa que giraba entre sus orejas, y cargó contra el árbol de Eddie. Alzó una pata hacia lo alto y descargó un zarpazo para que Eddie cayera como si fuera una piña. La zarpa destrozó la rama sobre la que se sostenía justo en el momento en que él saltaba hacia la siguiente. La misma zarpa le destrozó también uno de los zapatos, arrancándoselo del pie y lanzándolo a lo lejos en dos pedazos maltrechos.
Me parece muy bien, pensó Eddie. Puedes quedarte con los dos si te parece, Hermano Oso. A fin de cuentas, ya estaban muy gastados.
El oso bramó y arañó el árbol, abriendo profundas heridas en su antigua corteza, heridas que sangraban una savia clara y resinosa. Eddie siguió trepando. Las ramas empezaban a menguar, y cuando se arriesgó a echar una ojeada hacia abajo se encontró mirando directamente los turbios ojos del oso. Bajo la cabeza del oso echada hacia atrás, el claro se había convertido en una diana, con los restos dispersos de la hoguera en su centro.
—Has fallado, peludo hijo de… —comenzó Eddie, y de pronto el oso, con la cabeza aún echada hacia atrás para mirarlo, soltó un estornudo. Eddie quedó inmediatamente empapado de un moco caliente lleno de gusanitos blancos. Los gusanos se retorcían frenéticamente sobre la camisa, los antebrazos, el cuello y la cara.
Eddie gritó con una mezcla de sorpresa y repugnancia. Empezó a limpiarse los ojos y la boca, perdió el equilibrio y justo en el último instante logró pasar un brazo en torno a la rama más cercana. Se agarró bien y se restregó la piel, eliminando como pudo aquella flema agusanada. El oso rugió y golpeó otra vez el árbol. El pino osciló como un mástil en una tempestad, pero las marcas que dejaron sus garras en la corteza estaban a unos dos metros por debajo de la rama en la que Eddie había plantado los pies.
Los gusanos se morían, advirtió; debían de haber empezado a morir en cuanto abandonaron los pantanos infectos del interior del cuerpo del monstruo. Eso hizo que se sintiera un poco mejor, y empezó a trepar de nuevo. Se detuvo unos cuatro metros más arriba, no se atrevió a seguir subiendo. El tronco del pino, que en la base debía de medir dos metros y medio de diámetro, a aquella altura apenas alcanzaba unos cuarenta centímetros. Eddie había repartido su peso sobre dos ramas, pero las notaba ceder elásticamente bajo su peso. Desde allí podía contemplar a vista de pájaro los bosques y las estribaciones de las colinas del oeste, que se extendían bajo él como una ondulante alfombra. En otras circunstancias habría sido un panorama maravilloso.
En la cima del mundo, mamá, pensó Eddie. Bajó otra vez la mirada hacia el rostro del oso, y por un instante el aturdimiento expulsó todo pensamiento lógico de su mente.
En el cráneo del oso crecía algo, y ese algo le recordaba a Eddie una pequeña antena de radar.
El aparato giraba a sacudidas, proyectando reflejos de luz solar, y desde lo alto lo oía chirriar en tono agudo. En sus tiempos, Eddie había tenido unos cuantos coches viejos —de aquellos que se veían en las tiendas de segunda mano con las palabras OCASIÓN PARA HOMBRE HABILIDOSO escritas con jabón sobre el parabrisas— y le pareció que el ruido que emitía aquel artilugio era el de unos rodamientos a punto de bloquearse si no se sustituyen cuanto antes.
El oso lanzó un gruñido largo y ronroneante. Entre sus mandíbulas rezumaban cuajarones de espuma amarillenta cargada de gusanos. Si Eddie no había visto jamás el rostro de la demencia total (y él creía que sí, puesto que en más de una ocasión se había enfrentado cara a cara con aquella víbora de categoría internacional que era Detta Walker), ahora lo estaba contemplando… pero gracias a Dios ese rostro se hallaba a unos diez metros por debajo de él y, extendidas al máximo, aquellas zarpas asesinas quedaban a más de cuatro metros de sus pies. Y a diferencia de los árboles en los que el oso había desfogado su frustración mientras avanzaba hacia el claro, ese no estaba muerto.
—Un pulso mexicano, cariño —bufó Eddie. Se enjugó el sudor de la frente con una mano pegajosa de resina y la sacudió hacia el rostro del oso.
Entonces la criatura que el Pueblo Antiguo había llamado Mir abrazó el árbol con sus enormes patas delanteras y empezó a sacudirlo. Eddie se agarró al tronco y, con los ojos reducidos a hoscas ranuras, trató de mantenerse sujeto mientras el pino oscilaba de un lado a otro como un péndulo.
SEIS
Roland se detuvo al borde del claro. Susannah, balanceándose sobre sus hombros, contempló el espacio abierto sin dar crédito a sus ojos. La bestia estaba parada al pie del árbol donde habían dejado a Eddie cuando los dos abandonaron el claro cuarenta y cinco minutos antes. Susannah solo alcanzaba a ver retazos y fragmentos de su cuerpo por entre la cortina de ramas y agujas verdes. La segunda cartuchera de Roland yacía junto a uno de los pies del monstruo. Observó que la funda estaba vacía.
—¡Dios mío! —murmuró.
El oso chilló como una mujer enloquecida y empezó a sacudir el árbol. Las ramas se agitaron como azotadas por un huracán. La mirada de Susannah se deslizó hacia lo alto y divisó una forma oscura cerca de la copa. Eddie se aferraba al tronco mientras el árbol se ladeaba e inclinaba. De pronto, una de sus manos resbaló y se agitó frenéticamente en busca de un asidero.
—¿Qué hacemos? —le gritó a Roland—. ¡Va a tirarlo del árbol! ¿Qué hacemos?
Roland intentó pensar algo, pero aquella extraña sensación había vuelto de nuevo. Ahora ya estaba siempre con él, pero la tensión parecía acentuarla. Se sentía como dos hombres distintos encerrados en un mismo cráneo. Cada uno tenía sus propios recuerdos, y cuando empezaban a discutir, porque cada uno aseguraba que sus recuerdos eran los auténticos, el pistolero se sentía como si lo desgarrasen en dos. Hizo un esfuerzo desesperado para reconciliar las dos mitades y lo consiguió… al menos por el momento.
—¡Es uno de los Doce! —exclamó—. ¡Uno de los Guardianes! ¡Seguro que lo es! Pero creía que estaban…
El oso soltó otro de sus bramidos hacia Eddie y empezó a golpear el árbol como un boxeador aturdido. Las ramas crujían y se amontonaban a sus pies.
—¿Qué más? —gritó Susannah—. ¿Cómo es el resto?
Roland cerró los ojos. Dentro de su cabeza, una voz chilló: ¡El chico se llamaba Jake! Otra voz replicó, también a gritos: ¡No HABÍA ningún chico! ¡No HABÍA ningún chico, y lo sabes perfectamente!
—¡Largaos los dos! —ladró el pistolero, y enseguida exclamó en voz alta—: ¡Dispara! ¡Pégale un tiro en el culo, Susannah! ¡Se volverá y cargará! ¡Cuando lo haga, apunta a algo que lleva en la cabeza! Es… —El oso bramó de nuevo. Cesó de golpear el árbol y empezó a sacudirlo otra vez. En la parte superior del tronco sonaron ominosos crujidos y chasquidos. Cuando pudo hacerse oír, Roland prosiguió—: ¡Creo que parece un sombrero! ¡Un sombrerito de metal! ¡Apunta ahí, Susannah! ¡Y no falles!
De pronto Susannah se sintió llena de terror, de terror y de otra emoción que jamás hubiera esperado conocer: una demoledora soledad.
—¡No! ¡Fallaré! ¡Dispara tú, Roland! —le rogó y empezó a desenfundar el revólver para entregárselo.
—¡No puedo! —gritó Roland—. ¡No tengo buen ángulo! ¡Tienes que hacerlo tú, Susannah! ¡Esta es la verdadera prueba, y más vale que la superes!
—¡Roland…!
—¡Pretende romper la copa del árbol! —le gritó—. ¿No te das cuenta?
Susannah miró el revólver que tenía en la mano. Miró hacia el otro lado del claro, hacia el oso gigantesco semioculto entre las nubes y chaparrones de agujas verdes. Miró a Eddie, que se balanceaba de un lado a otro como un metrónomo. Seguramente Eddie llevaba la otra pistola de Roland, pero Susannah no veía la forma de que pudiera utilizarla sin que cayera de la rama como una ciruela madura. Además, podía no acertar en el punto indicado.
Alzó el revólver. El miedo le atenazaba el estómago.
—Sujétame bien, Roland —le pidió—. Si… si te mueves…
—¡No te preocupes por mí!
Disparó dos veces, un tiro detrás de otro, como Roland le había enseñado. Las potentes detonaciones rasgaron el bramido del oso, sacudiendo el árbol como restallidos de látigo. Vio que las dos balas se hundían en el anca izquierda del oso, a menos de cinco centímetros una de otra.
La bestia soltó un alarido de sorpresa, de dolor y de cólera. Una de sus enormes zarpas delanteras surgió de la espesura de ramas y agujas y dio una palmada sobre la herida. La zarpa se elevó goteando rojo y se perdió de nuevo en el ramaje. Susannah se imaginó al animal examinando su palma ensangrentada. A continuación sonó un ruido siseante, precipitado, crepitante, mientras el oso se volvía, se agachaba y se ponía a cuatro patas para correr a su máxima velocidad. Susannah le vio la cara por primera vez, y su corazón flaqueó. Tenía el hocico cubierto de espuma; sus ojos inmensos ardían como lámparas. Su hirsuta cabeza se ladeó hacia la izquierda… hacia la derecha… y se centró en Roland, que se sostenía con las piernas separadas y Susannah encaramada sobre los hombros.
El oso cargó, con un bramido atronador.
SIETE
—Di la lección, Susannah Dean, y sé certera.
El oso se dirigía hacia ellos con estrepitosas zancadas; era como contemplar una máquina desbocada a la que alguien hubiera echado por encima una enorme alfombra apolillada.
«¡Parece un sombrero! ¡Un sombrerito de metal!».
Enseguida lo vio… pero a ella no le pareció un sombrero. Le pareció una antena de radar, una versión en pequeño de las que había visto en los documentales MovieTone sobre aquella Línea Distante de Alerta Avanzada[1] que los protegía a todos de un ataque ruso por sorpresa. Era más grande que las piedras contra las que había disparado poco antes, pero también la distancia era mayor. Sol y sombra se deslizaban sobre el metal creando manchas engañosas.
—No apunto con la mano; aquella que apunta con la mano ha olvidado el rostro de su padre.
»¡No puedo hacerlo!
»No disparo con la mano; aquella que dispara con la mano ha olvidado el rostro de su padre.
»¡Fallaré! ¡Sé que fallaré!
»No mato con mi pistola; aquella que mata con su pistola…
—¡Dispara! ¡Dispara! —rugió Roland—. ¡Dispara, Susannah!
Aun antes de apretar el gatillo, vio volar la bala hacia su destino, guiada desde el cañón hasta el blanco por nada más y nada menos que el feroz deseo de su corazón de que fuese certera. Todo su temor desapareció. Lo que quedó fue una sensación de profunda frialdad, y Susannah tuvo tiempo de pensar: «Esto es lo que él siente, Dios mío. ¿Cómo puede soportarlo?».
—¡Yo mato con el corazón, hijo de puta! —exclamó, y el revólver del pistolero rugió en su mano.
OCHO
El objeto plateado giraba sobre una varilla de acero plantada en el cráneo del oso. La bala de Susannah acertó en pleno centro, y la antena de radar saltó en un centenar de fragmentos relucientes. La varilla quedó repentinamente envuelta en una llamarada de crepitante fuego azul que se extendió y por unos instantes pareció adherirse a las mejillas del oso.
La bestia se irguió sobre sus patas traseras y lanzó un sibilante aullido de agonía al tiempo que golpeaba torpemente el aire con las zarpas delanteras. Echó a andar, trazando un amplio círculo bamboleante, y empezó a agitar las patas como si hubiera decidido huir volando. Intentó rugir de nuevo, pero solo emitió un sonido, desconcertante como el de una sirena antiaérea.
—Muy bien —dijo Roland, que parecía exhausto—. Un buen tiro, limpio y certero.
—¿Le disparo otra vez? —preguntó ella con incertidumbre.
El oso seguía bamboleándose en su círculo loco, pero su cuerpo empezaba a perder el control. Chocó contra un árbol pequeño, rebotó y estuvo a punto de caer, pero recobró el equilibrio y siguió avanzando en círculo.
—No hace falta —respondió Roland.
Ella notó que la sujetaba por las caderas y la alzaba. Al cabo de un instante se hallaba sentada en el suelo, con los muslos recogidos bajo el cuerpo. Eddie estaba bajando del pino, lenta y temblorosamente, pero ella no lo vio. No podía apartar los ojos del oso.
Había visto ballenas en el acuario de Mystic, en Connecticut, y creía que eran mayores que aquel monstruo; mucho mayores, probablemente, pero este era sin duda el mayor animal terrestre que había visto en su vida. Y era evidente que estaba agonizando. Sus bramidos se habían convertido en un sonido gorgoteante, y aunque tenía los ojos abiertos, parecía ciego. Se movía a trompicones por el campamento, derribando un par de pieles tendidas a secar, aplastando el pequeño refugio que compartía con Eddie, tropezando con los árboles. Susannah se fijó en la varilla de acero que surgía de su cabeza. Estaba envuelta en zarcillos de humo, como si su disparo le hubiese incendiado el cerebro.
Eddie llegó a la rama más baja del árbol que le había salvado la vida y, todavía temblando, se sentó a horcajadas en ella.
—¡Virgen María Madre de Dios! —exclamó—. Lo estoy viendo con mis propios ojos y todavía no lo cre…
El oso giró hacia él. Eddie saltó ágilmente a tierra y corrió hacia Susannah y Roland. El oso no pareció darse cuenta; avanzó como un borracho hacia el pino en el que Eddie se había refugiado, trató de cogerse a él, pero falló y se hincó de rodillas. Por primera vez pudieron oír los otros sonidos que salían de su interior, sonidos que a Eddie le recordaron al rugido del motor de un enorme camión.
El oso sufrió un espasmo y encorvó la espalda. Sus zarpas delanteras se alzaron y desgarraron violentamente su propio rostro. Saltaron chorros de sangre infestada de gusanos. Entonces, cayó desplomado, haciendo temblar la tierra, y se quedó inmóvil. Tras todos sus extraños siglos, el oso al que el Pueblo Antiguo llamaba Mir —el mundo de debajo del mundo— había muerto.
NUEVE
Eddie levantó a Susannah, la sostuvo uniendo sus manos pegajosas tras la espalda de ella y la besó profundamente. Eddie olía a sudor y a resina de pino. Ella le tocó las mejillas y el cuello, y hundió las manos en su húmedo pelo. Sentía el impulso irracional de tocarlo por todo el cuerpo hasta quedar absolutamente convencida de su realidad.
—Casi acaba conmigo —le explicó él—. Era como viajar en una aberrante atracción de feria. ¡Qué disparo! Jesús, Suze, ¡qué disparo!
—Espero no tener que hacer nunca más una cosa parecida —contestó ella… pero una vocecita protestó en su interior. Esa voz le sugería que estaba impaciente por volver a hacer una cosa parecida. Y era fría esa voz. Fría.
—¿Qué era…? —comenzó Eddie, volviéndose hacia Roland; pero Roland ya no estaba allí. Caminaba lentamente hacia el oso, que yacía en el suelo con las peludas rodillas hacia arriba. De su cuerpo surgía una serie de gorgoteos y jadeos sofocados a medida que sus extrañas vísceras se apagaban poco a poco.
Roland vio su cuchillo hincado en un árbol cerca del árbol veterano cubierto de cicatrices que le había salvado la vida a Eddie. Lo cogió y limpió la hoja sobre la camisa de suave gamuza que había sustituido a los andrajos que llevaba cuando los tres abandonaron la playa. Se detuvo junto al oso y lo contempló con una expresión de piedad y admiración.
Hola, desconocido, pensó. Hola, viejo amigo. Nunca había creído del todo en ti. Creo que Alain sí, y estoy seguro de que Cuthbert también (Cuthbert creía en todo), pero yo era el realista. Creía que solo eras un cuento para niños… otro de los vientos que soplaban en la cabeza hueca de mi vieja nodriza antes de escapar finalmente por su boca balbuciente. Pero tú siempre has estado aquí, otro refugiado de los viejos tiempos, como la bomba en la Estación de Paso y las viejas máquinas bajo las montañas. Y los Mutantes Lentos que rendían culto a aquellos restos estropeados ¿son acaso los últimos descendientes del pueblo que antaño habitó en estos bosques hasta huir finalmente de tu cólera? No lo sé, no lo sabré nunca, pero eso parece. Sí. Y entonces llegué yo con mis amigos, mis nuevos y mortíferos amigos que tanto empiezan a parecerse a mis viejos y mortíferos amigos. Llegamos tejiendo nuestro círculo mágico alrededor de nosotros y de todo lo que tocamos, una hebra venenosa tras otra, y ahora yaces aquí, a nuestros pies. El mundo se ha movido de nuevo, y esta vez, viejo amigo, eres tú quien se ha quedado atrás.
El cuerpo del monstruo todavía irradiaba un intenso calor enfermizo. Los parásitos salían en hordas por su boca y su hocico destrozado, pero morían casi al instante, formando pilas de un blanco céreo a ambos lados de la cabeza del oso.
Eddie se aproximó lentamente. Había desplazado a Susannah hacia la cadera, y la cargaba como una madre podría cargar a su hijo.
—¿Qué era, Roland? ¿Lo sabes?
—Lo ha llamado Guardián, me parece —respondió Susannah.
—Sí. —Roland, todavía asombrado, habló con voz pausada—. Creía que no quedaba ninguno, que no podía quedar ninguno… si es que realmente habían existido fuera de los cuentos de las viejas comadres.
—Fuera lo que fuese, el hijoputa estaba loco —observó Eddie.
Roland esbozó una breve sonrisa.
—Si hubieras vivido dos o tres mil años, tú también serías un hijoputa loco.
—Dos o tres mil… ¡Dios mío!
—¿Es un oso de verdad? —preguntó Susannah—. ¿Y qué es eso?
Señalaba hacia lo que parecía ser una placa rectangular de metal fijada a cierta altura sobre una de las gruesas patas posteriores del oso. Estaba casi tapada por las tupidas guedejas, pero el sol de la tarde había arrancado un destello de luz a su superficie de acero inoxidable, y la había hecho visible.
Eddie se arrodilló y extendió la mano hacia la placa en un gesto vacilante, muy consciente de los extraños chasquidos ahogados que seguían saliendo del interior del gigante caído. Se volvió hacia Roland.
—Adelante —dijo el pistolero—. Ya está acabado.
Eddie se apartó un mechón de cabello y se acercó un poco más. Había palabras inscritas en la placa. Estaban muy corroídas, pero descubrió que con un pequeño esfuerzo era capaz de leerlas.
NORTH CENTRAL POSITRONICS, LTD.
Ciudad Granito
Corredor del Nordeste
Diseño 4 GUARDIÁN
N.° de serie AA 24123 CX 755431297 L 14
Tipo/Especie OSO
SHARDIK
**NR** NO REEMPLAZAR LAS BATERÍAS SUBNUCLEARES **NR**
—¡Dios del cielo! ¡Esta cosa es un robot! —exclamó Eddie con voz queda.
—No puede ser un robot —protestó Susannah—. Sangró cuando le disparé.
—Tal vez sí, pero al oso común, en sus variedades más corrientes, no le crece una antena de radar en la cabeza. Y, hasta donde alcanzan mis conocimientos, el oso común, en sus variedades más corrientes, no vive dos o tres mil… —Se interrumpió bruscamente, con la vista fija en Roland. Cuando volvió a hablar, había repulsión en su voz—. ¿Qué estás haciendo, Roland?
Roland no respondió; no necesitaba responder. Lo que estaba haciendo —arrancarle un ojo al oso con la ayuda de su cuchillo— era evidente. La operación fue rápida, limpia y precisa. Cuando hubo terminado, el pistolero sostuvo durante unos instantes una supurante bola de gelatina marrón sobre la hoja del cuchillo y enseguida la arrojó al suelo. Unos cuantos gusanos se asomaron por el ciego agujero, intentaron descender reptando por el hocico del oso y murieron.
El pistolero se inclinó sobre la cuenca del ojo de Shardik, el gran oso Guardián, y escrutó su interior.
—Venid a mirar, los dos —les urgió—. Os mostraré una maravilla de los últimos días.
—Bájame, Eddie —dijo Susannah.
Eddie hizo lo que le pedía, y ella se desplazó ágilmente sobre manos y muslos en dirección al pistolero, que seguía inclinado ante la ancha y yerta cara del oso. Eddie se unió a ellos y atisbo sobre sus hombros. Los tres permanecieron mirando en absorto silencio durante casi un minuto; el único sonido procedía de las cornejas, que aún volaban en círculos y graznaban en el cielo.
De la cuenca vacía manaban unos espesos y mortecinos hilos de sangre. Pero Eddie se dio cuenta de que no era solo sangre. Había también un líquido transparente que desprendía un olor identificable, de plátano. Y, entrelazada en la delicada red de tendones que daba forma a la órbita, vio una telaraña que parecía hecha de hilos. Más atrás, al fondo de la órbita vacía, había una chispa roja parpadeante que iluminaba una minúscula placa salpicada de plateados grumos de lo que solo podía ser metal de soldadura.
—¡Esto no es un oso, es un maldito Walkman Sony! —masculló.
Susannah volvió la vista hacia él.
—¿Qué?
—Nada. —Eddie miró a Roland de soslayo—. ¿Crees que hay peligro en tocarlo?
Roland se encogió de hombros.
—Creo que no. Si había algún demonio en esta criatura, ha huido.
Eddie extendió el meñique, con todos los nervios listos para retirarlo si notaba el menor cosquilleo de electricidad, y tocó la carne cada vez más fría del interior de la órbita, que tenía casi el tamaño de una pelota de béisbol, y luego uno de aquellos hilos. Salvo que no era un hilo; era una finísima hebra de acero. Apartó el dedo y vio parpadear una vez más la minúscula chispa roja antes de apagarse para siempre.
—Shardik —musitó Eddie—. He oído antes ese nombre, pero no sé dónde. ¿Tiene algún significado para ti, Suze?
Ella meneó negativamente la cabeza.
—El caso es… —Eddie soltó una risita de impotencia—. Me suena como si tuviera algo que ver con conejos. ¿No es absurdo?
Roland se incorporó. Sus rodillas produjeron un ruido seco como un disparo de escopeta.
—Tendremos que levantar el campamento —anunció—. Aquí, el terreno está hecho polvo. El otro claro, adonde vamos a tirar, será…
Dio un par de pasos tambaleantes y de pronto cayó de rodillas, sujetándose la cabeza con las manos.
DIEZ
Eddie y Susannah intercambiaron una fugaz mirada de temor, y Eddie saltó inmediatamente al lado de Roland.
—¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre, Roland?
—Había un chico —dijo el pistolero con un hilo de voz. Y luego, al instante, añadió—: No había ningún chico.
—¿Roland? —inquirió Susannah. Se acercó a él, le pasó un brazo sobre los hombros y lo sintió temblar—. ¿Qué te pasa, Roland?
—El chico —respondió Roland, contemplándola con ojos aturdidos e indecisos—. Es el chico. Siempre el chico.
—¿Qué chico? —preguntó Eddie frenéticamente—. ¿Qué chico?
—Váyase pues —sentenció Roland—. Existen otros mundos aparte de estos. —Y se desmayó.
ONCE
Aquella noche se sentaron los tres en torno a una gran hoguera que Eddie y Susannah habían encendido en el claro que Eddie llamaba «la galería de tiro». Habría sido un mal lugar para acampar en invierno, abierto al valle como estaba, pero ahora resultaba perfecto. Eddie imaginó que allí, en el mundo de Roland, todavía estaban a finales del verano.
La bóveda negra del firmamento se curvaba sobre ellos, salpicada por lo que parecían galaxias enteras. Casi directamente hacia el sur, al otro lado del río de oscuridad que era el valle, Eddie vio alzarse la Vieja Madre sobre el lejano horizonte invisible. Miró de soslayo a Roland, que estaba sentado junto al fuego con tres pieles sobre los hombros, pese a la cálida noche y el calor de la hoguera. A su lado había un plato de comida intacto, y sus manos sostenían un hueso. Eddie alzó la vista hacia el cielo y pensó en un relato que les había contado el pistolero uno de aquellos largos días que habían pasado alejándose de la playa, cruzando las colinas y, finalmente, internándose en aquel espeso bosque que les había ofrecido un refugio temporal.
Antes de que empezara el tiempo, les contó Roland, la Vieja Estrella y la Vieja Madre eran unos jóvenes y apasionados recién casados. Pero un día tuvieron una tremenda pelea. La Vieja Madre (a la que en aquellos remotos tiempos se conocía por su verdadero nombre, que era Lydia) había sorprendido a la Vieja Estrella (cuyo verdadero nombre era Apon) cortejando a una hermosa joven llamada Casiopea. Hubo una auténtica pelea entre los dos, una pelea con tirones de pelo, arañazos en la cara y platos rotos. Uno de los fragmentos de vajilla rota se convirtió en la Tierra; otro, más pequeño, dio origen a la Luna; una brasa del fogón de la cocina se convirtió en el Sol. Al final tuvieron que intervenir los dioses para evitar que Lydia y Apon, en su furor, destruyeran el universo cuando apenas estaba empezado. Casiopea, la desvergonzada que había provocado el problema («Sí, claro, siempre es la mujer», protestó Susannah en este punto), fue desterrada para siempre jamás a una mecedora hecha de estrellas. Pero ni siquiera esto resolvió el problema. Lydia estaba dispuesta a empezar de nuevo, pero Apon era testarudo y arrogante («Sí, la culpa la tiene siempre el hombre», gruñó Eddie en este momento). Así que se separaron, y ahora se contemplan con una mezcla de odio y anhelo sobre las ruinas sembradas de estrellas de su divorcio. Apon y Lydia llevan tres mil millones de años separados, les explicó el pistolero, y se han convertido en la Vieja Estrella y la Vieja Madre, el Norte y el Sur, todavía deseándose, pero demasiado orgullosos para buscar la reconciliación… y Casiopea, sentada a un lado, se balancea en su mecedora y se ríe de los dos.
Eddie se sobresaltó al notar un contacto suave sobre su brazo. Era Susannah.
—Vamos —le dijo—. Tenemos que hacerle hablar.
Eddie la llevó junto a la hoguera y la depositó cuidadosamente a la derecha de Roland. Después se sentó a su izquierda. Roland miró primero a Susannah y luego a Eddie.
—Qué cerca de mí os habéis sentado —observó—. Como amantes… o como guardianes en una cárcel.
—Es hora de que nos hables. —La voz de Susannah era baja, clara y musical—. Si somos tus compañeros, Roland (y parece que lo somos, nos guste o no), ya es hora de que empieces a tratarnos como compañeros. Cuéntanos qué te pasa…
—… y qué podemos hacer nosotros —concluyó Eddie.
Roland lanzó un profundo suspiro.
—No sé cómo empezar —respondió—. Hace mucho que no tengo compañeros… ni un relato que narrar.
—Empieza por el oso —propuso Eddie.
Susannah se inclinó hacia delante y tocó la quijada que Roland tenía en las manos. Le daba miedo, pero no obstante la tocó.
—Y acaba por esto.
—Sí. —Roland levantó la quijada hasta la altura de los ojos y la contempló unos instantes; luego la dejó caer de nuevo sobre su regazo—. Tendremos que hablar de esto, ¿verdad? Es el centro del asunto.
Pero el oso venía primero.
DOCE
—Esta es la historia que me contaron cuando era pequeño —comenzó Roland—. Cuando todo era nuevo, los Grandes Antiguos (que no eran dioses sino seres humanos que tenían casi el conocimiento de dioses) crearon Doce Guardianes para que vigilaran los doce portales por los que se entra y se sale del mundo. Según algunos, estos portales eran naturales, como las constelaciones que vemos en el cielo o la grieta sin fondo que llamábamos la Tumba del Dragón por la gran nube de vapor que emitía cada treinta o cuarenta días. Pero otros (recuerdo en particular al jefe de cocina del castillo de mi padre, un hombre llamado Hax) decían que no eran naturales, que habían sido creados por los mismísimos Grandes Antiguos cuando todavía no se habían colgado del cuello la soga del orgullo y desaparecido de la tierra. Hax decía que la creación de los Doce Guardianes había sido el último acto de los Grandes Antiguos, su intento de reparar los grandes daños que se habían infligido unos a otros y a la propia tierra.
—Portales —caviló Eddie—. ¿Quieres decir puertas? Ya estamos otra vez en lo mismo. Esas puertas por las que se entra y sale del mundo ¿conducen al mundo del que procedemos Suze y yo? ¿Son como las que encontramos en la playa?
—No lo sé —contestó Roland—. Por cada cosa que sé, hay otras cien que ignoro. Tendréis que aceptarlo así. El mundo se ha movido, decimos. Cuando lo hizo, se alejó como una gran ola en retirada, dejando solo ruinas tras de sí, unas ruinas que a veces pueden parecer un mapa.
—Bien, pero ¿tú qué supones? —insistió Eddie, y la vehemencia de su voz indicó al pistolero que Eddie aún no había renunciado a la idea de regresar a su propio mundo (y el de Susannah). No del todo.
—Déjalo en paz, Eddie —intervino Susannah—. Este hombre no hace suposiciones.
—No es cierto; a veces las hace —replicó Roland, sorprendiéndolos a los dos—. Cuando lo único que queda son suposiciones, a veces las hace. La respuesta es no. Creo que… supongo que esos portales no se parecen mucho a las puertas de la playa. Supongo que no nos conducirían a ningún «donde» ni a ningún «cuando» que pudiéramos reconocer. Creo que las puertas de la playa, las que se abrían al mundo del que procedéis, son como el punto de apoyo en el centro de una tabla de balancearse. ¿Conocéis ese juego de los niños?
—¿Un sube y baja? —inquirió Susannah, inclinando la mano adelante y atrás para ilustrar el movimiento.
—¡Sí! —aprobó Roland con aire complacido—. Eso mismo. A un lado de este baja y sube…
—Sube y baja —le corrigió Eddie con una sonrisita.
—Sí. A un lado, mi ka. Al otro, el del hombre de negro: Walter. Las puertas eran el centro, creadas por la tensión entre dos destinos opuestos. Esos otros portales son algo mucho más grande que Walter o que yo, o que la pequeña compañía que hemos formado entre los tres.
—¿Quieres decir —preguntó Susannah en tono vacilante— que los portales donde montan guardia estos Guardianes están fuera del ka? ¿Más allá del ka?
—Quiero decir que así lo creo. —El pistolero exhibió una fugaz sonrisa, una fina hoz bajo la luz de la hoguera—. Que así lo supongo.
Permaneció unos instantes en silencio, y luego cogió una ramita. Barrió la capa de agujas de pino y utilizó la ramita para dibujar en la tierra:
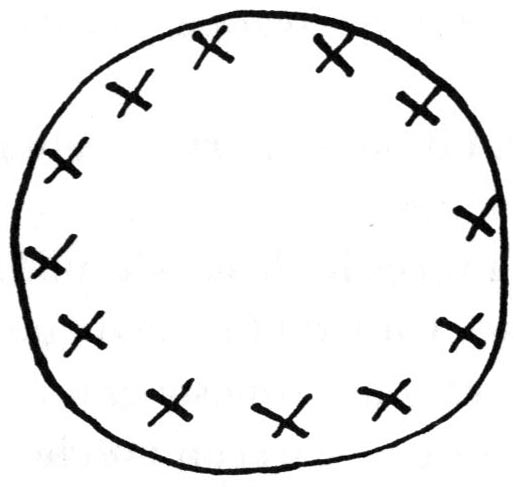
—Aquí está el mundo tal como en mi infancia me dijeron que era. Las x son los portales, que se alzan formando una circunferencia en su límite eterno. Si se trazan seis líneas que unan estos portales de dos en dos, de esta manera…
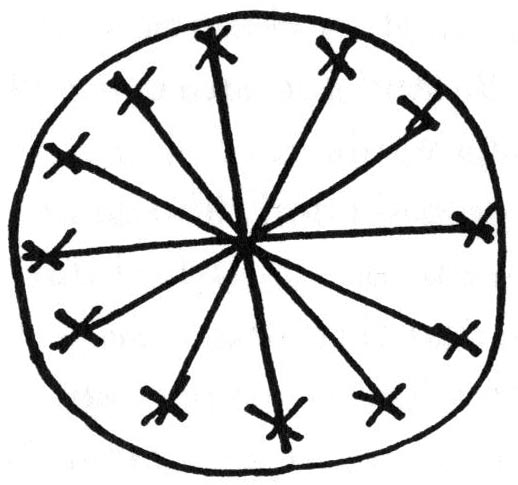
Alzó la mirada hacia ellos.
—¿Veis el punto donde se cruzan las líneas en el centro?
Eddie sintió que se le ponían los pelos de punta. La boca se le secó de repente.
—¿Es ahí, Roland? ¿Es ahí donde…?
Roland asintió. Su cara surcada de arrugas tenía una expresión grave.
—En este nexo se halla el Gran Portal, la llamada Decimotercera Puerta, que gobierna no solo este sino todos los mundos. —Dio unos golpecitos en el centro del círculo—. Aquí está la Torre Oscura que he buscado durante toda mi vida.
TRECE
El pistolero prosiguió:
—Ante cada uno de los portales menores, los Grandes Antiguos colocaron un Guardián. En mi niñez habría podido citarlos todos, por las canciones que me enseñaban mi nodriza y Hax el cocinero… pero mi niñez está muy lejana. Estaba el Oso, claro, y el Pez…, el León…, el Murciélago. Y la Tortuga, esta era importante.
El pistolero alzó la vista hacia el cielo estrellado, la frente fruncida en profunda concentración.
Una sonrisa asombrosamente alegre iluminó de pronto sus facciones, y empezó a recitar:
¡Mira la TORTUGA de enorme amplitud!
Sobre su caparazón sostiene la tierra.
Su pensar es lento pero siempre amable;
y nos contiene a todos en su mente.
Sobre su lomo se pronuncian todos los votos;
ve la verdad, pero no siempre ayuda.
Ama la tierra, ama el mar,
y ama incluso a un niño como yo.
Roland soltó una risa breve y divertida.
—Eso me lo enseñó Hax, cantaba mientras removía la masa de algún pastel y me daba los pedacitos de dulce que se pegaban a la cuchara. Es asombroso lo que se llega a recordar, ¿verdad? De un modo u otro, conforme fui creciendo llegué a creer que en realidad los Guardianes no existían, que eran símbolos y no seres materiales. Parece que me equivocaba.
—Antes he dicho que era un robot —comentó Eddie—, pero tampoco es verdad. Susannah tiene razón: lo único que sangran los robots cuando les pegas un tiro es multigrado Quaker State 10-40. Creo que era lo que la gente de mi mundo llama un ciborg, Roland, una criatura mitad máquina y mitad carne y hueso.
Una vez vi una película… Ya te hemos hablado de las películas, ¿verdad?
Roland asintió con una leve sonrisa.
—Bien, esta película se llamaba Robocop, y el protagonista no se diferenciaba mucho del oso que ha matado Susannah. ¿Cómo has sabido adonde debía apuntar?
—Eso lo recordaba de los viejos cuentos que me contaba Hax —respondió—. Si hubiera dependido de mi nodriza, Eddie, ahora estarías en la barriga del oso. ¿En vuestro mundo es costumbre decir a los niños perplejos que se pongan la gorra de pensar?
—Sí —dijo Susannah—. Suele decirse.
—Aquí también se dice, y la expresión viene de la historia de los Guardianes. Al parecer, cada uno de ellos llevaba un cerebro adicional encima de la cabeza. En un sombrero. —Contempló sus ojos espantosamente turbados y volvió a sonreír—. No se parecía mucho a un sombrero, ¿verdad?
—No —reconoció Eddie—, pero el cuento era lo bastante exacto para salvarnos el pellejo.
—Ahora creo que he estado buscando a uno de los Guardianes desde el momento en que empecé mi búsqueda —explicó Roland—. Cuando encontremos el portal que guardaba este Shardik (y para eso imagino que nos bastará seguir su pista hacia atrás), tendremos por fin un rumbo que seguir. Solo deberemos situarnos con el portal a nuestra espalda y avanzar en línea recta. Y en el centro del círculo… la Torre.
Eddie abrió la boca para decir: «Muy bien, hablemos de la Torre. Hablemos de la Torre de una vez por todas. Qué es, qué representa y, lo más importante de todo, qué será de nosotros cuando lleguemos a ella». Pero no surgió ningún sonido, e inmediatamente volvió a cerrarla. No era el momento adecuado; no ahora, cuando Roland sufría un dolor tan evidente. No ahora, cuando solo la chispa de su hoguera mantenía la noche a raya.
—Así que ahora llegamos a la otra parte —continuó Roland con voz agitada—. Por fin he encontrado el rumbo. Después de tantos años he encontrado el rumbo, pero al mismo tiempo parece que estoy perdiendo la cordura. Noto cómo se desmorona bajo mis pies como un empinado terraplén desprendido por la lluvia. Este es mi castigo por dejar que un chico que jamás ha existido cayera hacia la muerte. Y eso también es ka.
—¿Qué chico es ese, Roland? —quiso saber Susannah.
Roland miró a Eddie de soslayo.
—¿Lo conoces tú?
Eddie negó con la cabeza.
—Pero si te he hablado de él… —prosiguió Roland—. De hecho, estuve delirando sobre él cuando la infección estaba en lo más alto y yo cerca de la muerte. —La voz del pistolero subió de repente media octava, y su imitación de Eddie fue tan buena que Susannah sintió un escalofrío de temor supersticioso—: «¡Si no paras de hablar de ese maldito crío, Roland, te amordazaré con tu camisa! ¡Estoy harto de oírte hablar de él!». ¿No recuerdas haber dicho eso, Eddie?
Eddie reflexionó concienzudamente. Roland había hablado de mil cosas mientras los dos recorrían su tortuoso camino por la playa, desde la puerta rotulada EL PRISIONERO hasta la rotulada LA DAMA DE LAS SOMBRAS, y en sus monólogos febriles había mencionado miles de nombres: Alain, Cort, Jamie de Curry, Cuthbert (este más a menudo que cualquiera de los otros), Hax, Martin (o quizá fuese Marten), Walter, Susan, incluso un tipo con el inverosímil nombre de Zoltan. Eddie había llegado a cansarse mucho de oír hablar sobre esa gente que no conocía (ni le interesaba conocer), pero, por supuesto, en aquellos momentos Eddie tenía sus propias preocupaciones, como el mono de la heroína y un reciente transbordo cósmico, por citar únicamente dos. Y, en justicia, suponía que Roland se habría hartado tanto de sus Cuentos de Hadas Fracturados (los de cómo Henry y él habían crecido juntos y juntos se habían vuelto yonquis) como Eddie de los de Roland. Pero no recordaba haberle dicho nunca que lo amordazaría con su propia camisa si no dejaba de hablar de cierto chico.
—¿No te acuerdas de nada? —le preguntó Roland—. ¿De nada en absoluto?
¿Recordaba algo? ¿Algún cosquilleo lejano, como la sensación de déjà vu que había sentido al ver el tirador oculto dentro del trozo de madera que sobresalía del tocón? Eddie intentó rastrear ese cosquilleo, pero ya se había esfumado. Decidió que en realidad no lo había sentido, que solo había querido sentirlo porque Roland estaba sufriendo mucho.
—No —respondió—. Lo siento, tío.
—Pero te lo conté. —La voz de Roland era tranquila, pero bajo ella discurría y palpitaba la urgencia como un hilo escarlata—. El chico se llamaba Jake. Yo lo sacrifiqué, lo maté, para poder dar alcance a Walter y obligarle a hablar. Lo maté bajo las montañas.
Eddie no podía estar más seguro sobre ese punto.
—Bueno, quizá fue eso lo que ocurrió, pero no es lo que tú me contaste. Dijiste que te habías internado bajo las montañas tú solo, en una especie de vagoneta infernal. De eso sí que hablaste mucho mientras subíamos por la playa, Roland. De lo pavoroso que era ir solo.
—Lo recuerdo. Pero también recuerdo haberte hablado del chico, y de cómo cayó al abismo desde las vías. Y lo que me está destrozando la mente es la distancia entre estos dos recuerdos.
—No entiendo nada —dijo Susannah con aire preocupado.
—Pues yo creo —declaró Roland— que precisamente ahora es cuando lo estoy empezando a entender. —Echó más leña al fuego, levantando grandes haces de chispas rojas que se elevaron en espiral hacia el oscuro cielo, y volvió a acomodarse entre los dos—. Voy a contaros una historia que es cierta —anunció—, y luego os contaré una historia que no es cierta… pero que debería serlo.
»Compré una mula en Pricetown, y cuando por fin llegué a Tull, la última población antes del desierto, todavía se conservaba fresca…
CATORCE
Así dio comienzo el pistolero al capítulo más reciente de su largo relato. Eddie había oído fragmentos sueltos de la historia, pero escuchó con la más intensa fascinación, lo mismo que Susannah, para quien era completamente nueva. Les habló del bar con la interminable partida de Miradme en la mesa del rincón, del pianista llamado Sheb, de la mujer llamada Allie que tenía una cicatriz en la frente… y de Nort, el mascahierba que había muerto y que el hombre de negro había devuelto luego a una especie de vida tenebrosa. Les habló de Sylvia Pittston, aquel avatar de demencia religiosa, y de la apocalíptica matanza final, en la que él, Roland el Pistolero, había exterminado hasta al último hombre, mujer y niño de la población.
—¡La puta! —exclamó Eddie en voz baja y temblorosa—. ¡Ahora sé por qué andabas tan escaso de balas, Roland!
—¡Cállate! —le interrumpió Susannah—. ¡Déjalo que termine!
Roland reanudó su relato tan impasiblemente como había cruzado el desierto tras pasar por la choza del último Morador, un joven con una enmarañada cabellera color fresa que le llegaba casi hasta la cintura. Les habló de cómo la mula había muerto al fin. Incluso les habló de cómo Zoltan, el ave de compañía del Morador, había devorado los ojos de la mula.
Les habló de los largos días y breves noches del desierto que vinieron a continuación, de cómo siguió los fríos restos de las hogueras de Walter, y de cómo llegó por fin, andando a tumbos y muriéndose de deshidratación, a la Estación de Paso.
—Estaba vacía. Creo que debía de estar vacía desde los tiempos en que el gran oso que yace allí era todavía una cosa recién hecha. Me quedé una noche y seguí adelante. Así ocurrió… pero ahora voy a contaros otra historia.
—¿La que no es verdad pero debería serlo? —inquirió Susannah.
Roland asintió.
—En esta historia inventada, en esta fábula, un pistolero llamado Roland se encontró con un chico llamado Jake en la Estación de Paso. Este chico era de vuestro mundo, de vuestra ciudad de Nueva York, y de un «cuando» situado entre el 1987 de Eddie y el 1963 de Odetta Holmes.
Eddie se inclinó hacia delante con expresión ansiosa.
—¿Hay alguna puerta en esta historia, Roland? ¿Una puerta marcada EL CHICO, O algo por el estilo?
Roland meneó la cabeza.
—El portal del chico era la muerte. Iba de camino hacia la escuela cuando un hombre (un hombre que yo creía que era Walter) lo empujó a la calzada, donde fue atropellado por un coche. A ese hombre le oyó decir algo así como: «Abran paso, déjenme pasar, soy sacerdote». Jake le vio la cara solo un instante, y acto seguido se encontró en mi mundo. —El pistolero hizo una pausa y se quedó mirando el fuego—. Ahora quiero abandonar esta historia del chico que no existió y volver por unos instantes a lo que realmente sucedió. ¿De acuerdo?
Eddie y Susannah intercambiaron una mirada de perplejidad, y a continuación Eddie esbozó con la mano un gesto de «Usted primero, querido Alfonso».
—Como he dicho, la Estación de Paso estaba abandonada. Sin embargo, había una bomba que aún funcionaba. Estaba al fondo del establo donde se guardaban los caballos de las diligencias. La encontré por el ruido, pero la habría encontrado aunque hubiera sido completamente silenciosa. Podía oler el agua, ¿comprendéis? Después de pasar tanto tiempo en el desierto, cuando estás a un paso de morir de sed, realmente puedes olería. Bebí y caí dormido. Cuando desperté, volví a beber. Quería seguir adelante sin detenerme; el impulso que me movía era como una fiebre. La medicina que me trajiste de tu mundo, la astina, es realmente maravillosa, Eddie, pero hay fiebres que ninguna medicina puede curar, y esta era una de ellas. Sabía que mi cuerpo necesitaba reposo, pero tuve que recurrir a toda mi fuerza de voluntad para permanecer allí siquiera una noche. Por la mañana me sentí descansado, así que llené mis odres y proseguí la marcha. De aquel lugar no me llevé nada más que agua. Este es el punto más importante de lo que realmente sucedió.
Susannah habló con su voz más razonable, afable y propia de Odetta Holmes.
—Muy bien, eso es lo que realmente sucedió. Rellenaste tus odres y seguiste adelante. Ahora cuéntanos el resto de lo que no sucedió, Roland.
El pistolero dejó unos instantes la quijada en su regazo, cerró los puños y se frotó los ojos con ellos en un gesto curiosamente infantil. Acto seguido volvió a recoger la quijada, como para darse valor, y prosiguió:
—Hipnoticé al chico que no estaba allí —explicó—. Lo hice con una de mis balas. Se trata de un truco que conozco desde hace años, y lo aprendí de una fuente muy inverosímil: Marten, el mago de la corte de mi padre. El chico era un buen sujeto. Mientras se hallaba en trance me contó las circunstancias de su muerte, tal como os las he referido. Tras sacarle tanto como juzgué posible sin perturbarlo ni causarle daño alguno, le ordené que cuando volviera a despertar no recordara nada de su muerte.
—¿A quién le gustaría eso? —masculló Eddie.
Roland asintió.
—Desde luego, ¿a quién? El chico pasó directamente del trance a un sueño natural. Yo también me dormí. Cuando despertamos, le expliqué al chico que estaba decidido a atrapar al hombre de negro. Supo a quién me refería; Walter también se había detenido en la Estación de Paso. Jake tuvo miedo y se escondió de él. Estoy seguro de que Walter advirtió su presencia, pero convino a sus planes fingir que no se daba cuenta. Dejó al chico tras de sí como cebo de una trampa.
»Le pregunté a Jake si había algo de comer en la estación. Me pareció que debía de haberlo. El chico se veía sano, y el clima del desierto es magnífico para conservar las cosas. Él tenía un poco de carne seca, y me dijo que había un sótano. No lo había explorado porque le daba miedo. —El pistolero los contempló severamente—. Había razón para tener miedo. Encontré comida… y encontré también un Demonio Parlante.
Eddie miró la quijada con ojos muy abiertos. La anaranjada luz de la hoguera danzaba sobre sus antiguas curvas y sus dientes de mal agüero.
—¿Un Demonio Parlante? ¿Te refieres a eso?
—No —replicó—. Sí. Las dos cosas. Escuchad y lo entenderéis.
Les habló de los gruñidos inhumanos que había oído salir de la tierra, y de cómo había visto correr arena entre dos de las viejas piedras que componían las paredes del sótano. Les habló de cómo se había acercado al agujero que se estaba formando allí mientras Jake le pedía a gritos que subiera.
Había ordenado al demonio que hablara… y lo había hecho, con la voz de Allie, la mujer de la cicatriz en la frente, la mujer que llevaba el bar de Tull. «Pasa despacio por los Drawers, pistolero. Mientras tú viajas con el chico, el hombre de negro viaja con tu alma en el bolsillo».
—¿Los Drawers? —preguntó Susannah, sorprendida.
—Sí. —Roland la examinó con detenimiento—. Este nombre significa algo para ti, ¿verdad?
—Sí… y no.
Susannah habló con gran vacilación. Roland intuyó que esta vacilación se debía en parte a la simple reluctancia a hablar de cosas que le resultaban dolorosas. No obstante, juzgaba que en su mayor parte procedía del deseo de no confundir cuestiones ya bastante confusas de por sí diciendo más de lo que en realidad sabía. Roland admiraba eso. La admiraba a ella.
—Di lo que sepas con certeza —le pidió—. Nada más que eso.
—Muy bien. Los Drawers era un lugar que Detta Walker conocía. Un lugar en el que Detta pensaba. Es un término coloquial que aprendió escuchando a los mayores cuando se sentaban en el porche a beber cerveza y hablar de los viejos tiempos. Quiere decir un sitio que está hecho polvo, o que es inútil, o las dos cosas. Había algo en los Drawers, en la idea de los Drawers, que atraía a Detta. No me preguntéis qué; puede que en otro tiempo lo supiera, pero ya no. Y no quiero saberlo.
»Detta robó el plato de porcelana de mi Tía Azul, el que le dieron mis padres como regalo de boda, y se lo llevó a los Drawers, a sus Drawers, para romperlo. El lugar era una hondonada llena de basura. Un vertedero. Más adelante, a veces ligaba con chicos en los bares de carretera. —Susannah agachó la cabeza durante unos instantes, con los labios muy apretados. Después volvió a alzar la vista y prosiguió—: Chicos blancos. Y cuando la llevaban a sus coches en el aparcamiento, ella los ponía calientes y luego se marchaba corriendo. Aquellos aparcamientos… también eran los Drawers. Se trataba de un juego peligroso, pero ella era lo bastante joven, lo bastante rápida y lo bastante dura para jugarlo a fondo y disfrutar con ello. Más tarde, en Nueva York, iba a robar en las tiendas… eso ya lo sabéis. Siempre en las tiendas de lujo (Macy’s, Gimbel’s, Bloomingdale’s), a robar baratijas. Y cuando tomaba la decisión de hacer una de estas salidas, se decía: «Voa ir a los Drawers hoy. Voa robarles alguna mierda a los blancos. Voa robar una mierda epecial y luego voa romper la hijeputa».
Hizo una pausa, con labios temblorosos, y fijó la vista en el fuego. Cuando por fin se volvió hacia ellos, Roland y Eddie vieron lágrimas en sus ojos.
—Estoy llorando, pero no os llaméis a engaño. Recuerdo haber hecho todas esas cosas, y recuerdo haberme divertido. Supongo que lloro porque sé que volvería a hacer lo mismo otra vez si se dieran las circunstancias.
Roland parecía haber recobrado parte de su antigua serenidad, su desconcertante equilibrio.
—En mi país tenemos un dicho, Susannah: «El ladrón sabio prospera siempre».
—No veo dónde está la sabiduría en robar un puñado de bisutería —objetó ella incisivamente.
—¿Te atraparon alguna vez?
—No…
El pistolero extendió las manos como diciendo: «Ya lo ves».
—Entonces, ¿para Detta Walker los Drawers eran lugares malos? —preguntó Eddie—. ¿Es eso? Porque no acabo de verlo claro.
—Malos y buenos al mismo tiempo. Eran lugares poderosos, lugares donde se… se reinventaba a sí misma, podríamos decir… pero eran también lugares perdidos. Y eso no tiene nada que ver con la cuestión del chico fantasma de Roland, ¿verdad?
—Quizá sí —dijo Roland—. En mi mundo también teníamos Drawers, ¿sabéis? También era un término coloquial, y su significado era muy parecido.
—¿Qué significaba para ti y tus amigos? —quiso saber Eddie.
—Eso variaba ligeramente según el lugar y la situación. Podía ser un estercolero. Podía ser un burdel o un sitio al que los hombres iban a jugar o a mascar hierba del diablo. Pero el significado más común que conozco es también el más sencillo.
Se los quedó mirando.
—Los Drawers son lugares de desolación —concluyó—. Los Drawers son… las tierras baldías.
QUINCE
Esta vez Susannah echó más leña al fuego. Al sur, la Vieja Madre ardía brillante, sin parpadear.
Susannah había aprendido en la escuela que eso significaba que era un planeta, no una estrella. ¿Venus?, se preguntó, ¿O el sistema solar del que este mundo forma parte es tan diferente como todo lo demás?
De nuevo volvió a invadirla aquella sensación de irrealidad, de que todo eso forzosamente tenía que ser un sueño.
—Continúa —le invitó—. ¿Qué pasó después de que la voz te previniera sobre los Drawers y el muchacho?
—Hundí la mano en el agujero del que había salido la arena, como me enseñaron a hacer si alguna vez me hallaba en tal situación. Lo que extraje fue una quijada… pero no esta. La quijada que saqué de la pared de la Estación de Paso era mucho mayor; de uno de los Grandes Antiguos, estoy casi seguro.
—¿Qué ocurrió con ella? —preguntó Susannah con voz queda.
—Una noche se la di al chico —contestó Roland. El fuego pintaba sus mejillas con cálidos toques naranja y sombras danzarinas—. Como protección, como una especie de talismán. Más tarde consideré que ya había servido a su propósito y la tiré.
—Entonces, ¿de quién es esa quijada que tienes ahí, Roland? —quiso saber Eddie.
Roland la sostuvo en alto, la contempló reflexivamente y la dejó caer de nuevo.
—Más tarde, después de Jake…, después de su muerte…, di alcance al hombre al que iba persiguiendo.
—A Walter —apuntó Susannah.
—Sí. Estuvimos hablando durante mucho rato. En un momento dado me quedé dormido, y cuando desperté, Walter estaba muerto. Llevaba muerto cien años por lo menos, seguramente más. De él solo quedaban los huesos, cosa que resultaba bastante apropiada puesto que estábamos en un lugar de huesos.
—Sí, tuvo que ser un parlamento muy largo, desde luego —comentó Eddie secamente.
Susannah frunció ligeramente el ceño al oírlo, pero Roland se limitó a asentir.
—Largo y largo —respondió, mirando el fuego.
—Despertaste por la mañana y llegaste al Mar del Oeste aquella misma tarde —dijo Eddie—. Por la noche, llegaron las langostruosidades, ¿no es eso?
Roland volvió a asentir.
—Sí. Pero antes de abandonar el lugar donde Walter y yo habíamos hablado… o soñado… o lo que hiciéramos allí… cogí esto de la calavera de su esqueleto. —Levantó el hueso, y la luz anaranjada volvió a danzar en los dientes.
La quijada de Walter, pensó Eddie, con un leve escalofrío. La quijada del hombre de negro. Eddie, muchacho, recuerda esto la próxima vez que se te ocurra pensar que Roland quizá sea un tipo como cualquier otro. Durante todo este tiempo, la ha llevado encima como si fuera una especie de… como si fuera el trofeo de un caníbal. ¡Dios mío!
—Recuerdo lo que pensé al cogerla —añadió Roland—. Lo recuerdo muy bien; es el único recuerdo de esa época que no se ha duplicado en mi interior. Pensé: «Fue mala suerte tirar la que encontré cuando encontré al chico. Esta la sustituirá». Solo entonces oí la risa de Walter, una maligna risita entre dientes. Y oí su voz, también.
—¿Qué dijo? —preguntó Susannah.
—«Demasiado tarde, pistolero» —respondió Roland—. Eso me dijo. «Demasiado tarde. Tu suerte será mala desde ahora hasta el fin de la eternidad; ese es tu ka».
DIECISÉIS
—Muy bien —dijo Eddie al fin—. Entiendo la paradoja básica. Tu memoria está dividida…
—Dividida no. Duplicada.
—Muy bien. Es casi lo mismo, ¿no? —Eddie cogió un palito y realizó a su vez un dibujo sobre la arena:

Dio unos golpecitos sobre la línea de la izquierda.
—Esta es tu memoria del tiempo anterior a tu llegada a la Estación de Paso: una sola pista.
—Sí.
Dio unos golpecitos sobre la línea de la derecha.
—Y después de cruzar las montañas y llegar al lugar de huesos… el lugar donde Walter te esperaba. También una sola pista.
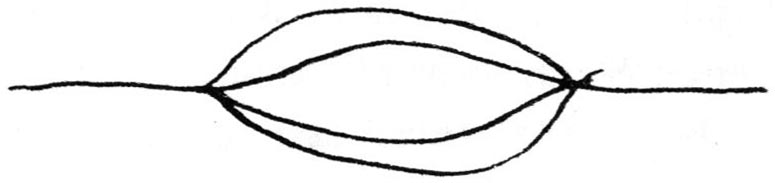
—He aquí lo que tienes que hacer, Roland: cerrar esta pista doble. Construye una empalizada mental a su alrededor y olvídate de ella. Porque no significa nada, no cambia nada, está pasada y acabada…
—Sí.
Eddie señaló a continuación la zona central y trazó un círculo a su alrededor.
—No es así. —Roland levantó el hueso—. Si mis recuerdos de Jake son falsos (y sé que lo son), ¿cómo puedo tener esto? Lo cogí en sustitución del que había tirado… pero el que había tirado provenía del sótano de la Estación de Paso, y en la pista que sé que es cierta, yo no bajé al sótano. ¡No hablé con el demonio! ¡Seguí la marcha yo solo, con agua de la estación y nada más!
—Escúchame, Roland —le urgió Eddie—. Si la quijada que tienes en las manos fuese la de la Estación de Paso, eso tendría un sentido. Pero ¿no es posible que toda la historia fuera una alucinación, la Estación de Paso, el chico, el Demonio Parlante, y luego te llevaras la quijada de Walter porque…?
—No fue una alucinación —le interrumpió Roland. Se los quedó mirando con sus ojos de bombardero de un azul descolorido e hizo algo que ninguno de los dos esperaba… algo que Eddie habría jurado que ni siquiera el propio Roland sabía que iba a hacer.
Arrojó la quijada a la hoguera.
DIECISIETE
Por unos instantes yació allí sin más, una reliquia blanca torcida en una media sonrisa espectral. De pronto empezó a emitir un intenso fulgor rojo, bañando el claro en deslumbrante luz escarlata. Eddie y Susannah gritaron de sorpresa y alzaron las manos para protegerse los ojos de aquella forma ardiente. El hueso empezó a cambiar. No a derretirse sino a cambiar. Los dientes que lo jalonaban como lápidas sepulcrales empezaron a unirse en racimos. Se enderezó la suave curvatura del arco superior, y luego la punta se volvió achatada.
Eddie apoyó las manos sobre el regazo y se quedó mirando boquiabierto el hueso que ya no era un hueso. La quijada había adquirido el color del acero ardiente. Los dientes se habían convertido en tres uves invertidas, la central mayor que las de los extremos. Y de pronto Eddie vio en qué quería convertirse, del mismo modo que había visto el tirachinas en la protuberancia de la madera. Le pareció que era una llave.
Debes acordarte de la forma, pensó enfebrecido. Debes acordarte, debes acordarte.
Sus ojos la recorrieron desesperadamente: tres uves, la del centro mayor y más pronunciada que las dos de los extremos. Tres muescas… ¡la más cercana al extremo tenía un rasgo ondulante, como la curva de una ese minúscula…!
Entonces la forma rodeada de llamas volvió a cambiar. El hueso que se había convertido en algo semejante a una llave se cerró sobre sí mismo, concentrándose en brillantes pétalos superpuestos y pliegues tan oscuros y aterciopelados como una noche de verano sin luna. Durante unos instantes, Eddie vio una rosa; una triunfante rosa roja que hubiera podido florecer en el amanecer del primer día de aquel mundo, un objeto de insondable e intemporal belleza. Su ojo vio, y se le abrió el corazón. Fue como si todo el amor y toda la vida hubieran brotado repentinamente de aquella cosa muerta que Roland llevaba encima; estaba ahí en el fuego, ardiendo triunfal, lanzando un maravilloso e incipiente desafío, proclamando que la desesperación era un espejismo y la muerte un sueño.
¡La rosa!, pensó con incoherencia. ¡Primero la llave, luego la rosa! ¡Contempla! ¡Contempla el comienzo del camino hacia la Torre!
Sonó una tos seca en la hoguera. Un abanico de chispas saltó hacia los lados. Susannah lanzó un grito, se apartó del fuego y apagó a manotazos las motas anaranjadas de su ropa mientras las llamaradas se elevaban hacia el cielo estrellado. Eddie no se movió. Seguía transfigurado por su visión, retenido por una red prodigiosa, terrible y deleitosa al mismo tiempo, ajeno a las chispas que danzaban sobre su piel. Finalmente, las llamaradas cesaron.
El hueso había desaparecido.
La llave había desaparecido.
La rosa había desaparecido.
Recuerda, se dijo. Recuerda la rosa… y la forma de la llave.
Susannah estaba sollozando por la conmoción y el terror, pero de momento Eddie no le hizo caso y recogió la ramita que Roland y él habían usado para dibujar. Y con mano temblorosa trazó esta forma sobre la tierra:
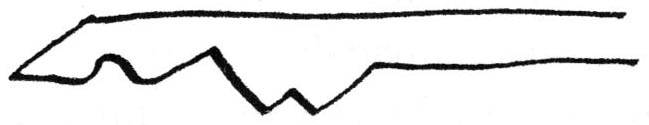
DIECIOCHO
—¿Por qué lo has hecho? —inquirió al fin Susannah—. En nombre de Dios, ¿por qué? ¿Y qué ha sido eso?
Habían transcurrido quince minutos. La hoguera estaba decayendo; las brasas dispersas habían sido apagadas a pisotones o se habían extinguido por sí solas. Eddie estaba sentado con los brazos alrededor de su esposa; Susannah se había sentado delante de él, con la espalda apoyada sobre su pecho. Roland se hallaba un poco más lejos, con las rodillas recogidas contra el pecho, contemplando ceñudamente las rojizas brasas. Eddie tenía la impresión de que ninguno de los dos había visto cómo cambiaba el hueso. Ambos lo habían visto refulgir a gran temperatura, y Roland lo había visto explotar (¿o acaso implotar?; a Eddie le parecía que esto último casaba mejor con lo que había visto), pero nada más. O así lo suponía; sin embargo, a veces Roland se atenía a su propio consejo, y cuando decidía jugar sin mostrar las cartas, realmente sabía esconderlas muy bien. Eddie lo había comprobado por su propia y amarga experiencia. Pensó en decirles lo que había visto —o creía haber visto—, pero al fin decidió jugar sus cartas sin enseñarlas, al menos por el momento.
De la quijada en sí no quedaba la menor huella, ni siquiera una astilla.
—Lo hice porque una voz habló en mi mente y me dijo que debía hacerlo —explicó Roland—. Era la voz de mi padre; de todos mis padres. Cuando uno oye tal voz, no obedecer (y de inmediato) es inconcebible. Así me lo enseñaron. En cuanto a lo que era, no podría decirlo… al menos ahora. Solo sé que el hueso ha pronunciado su última palabra. Lo he llevado durante todo este tiempo para oírla.
O para verla, pensó Eddie, y se repitió: Recuerda. Recuerda la rosa. Y también recuerda la forma de la llave.
—¡Ha estado a punto de freímos! —Susannah parecía cansada y exasperada al mismo tiempo.
Roland meneó la cabeza.
—Creo que más bien era algo como esos fuegos artificiales que a veces los barones lanzaban hacia el cielo en sus fiestas de fin de año. Brillantes y sorprendentes, pero no peligrosos.
Eddie tuvo una idea.
—¿Se han ido los recuerdos duplicados, Roland? ¿Se fueron cuando estalló el hueso, o lo que fuese?
Estaba casi convencido de hallarse en lo cierto; en las películas que había visto, esa brusca terapia de choque casi siempre funcionaba. Pero Roland negó con la cabeza.
Susannah se agitó entre los brazos de Eddie.
—Antes dijiste que estabas empezando a comprender.
—Sí, eso creo —asintió Roland—. Si tengo razón, temo por Jake. Dondequiera se halle, cuandoquiera se halle, temo por él.
—¿Qué quieres decir? —preguntó Eddie.
Roland se puso en pie, fue hacia su hato de pieles y comenzó a extenderlas.
—Por esta noche ya hemos tenido bastantes historias y emociones. Es hora de dormir. Mañana seguiremos el rastro del oso e intentaremos encontrar el portal que vigilaba. Por el camino os contaré lo que sé y lo que creo que ha pasado, lo que creo que aún está pasando.
Dicho esto, se envolvió en una manta vieja y en una piel de venado nueva, se apartó del fuego y no quiso decir más.
Eddie y Susannah se acostaron juntos. Cuando se sintieron seguros de que el pistolero dormía, hicieron el amor. Roland los oyó mientras yacía despierto, y los oyó hablar en voz baja después del amor. Casi toda su conversación versó sobre él. Roland permaneció en silencio, contemplando la oscuridad con los ojos abiertos, mucho después de que su charla hubiera cesado y su respiración se hubiese apaciguado hasta ser una única nota suave.
Estaba bien ser joven y enamorado, pensó. Incluso en el cementerio en que ese mundo se había convertido.
Disfrutadlo mientras podáis, pensó, porque tenemos más muerte por delante. Hemos llegado a un arroyo de sangre. Es algo que habrá de conducirnos a un río de la misma sustancia, sin duda alguna. Y más adelante, a un océano. En este mundo las tumbas bostezan, y ningún muerto descansa en paz.
Cuando el alba empezaba a apuntar por el este, cerró los ojos. Durmió brevemente, y soñó con Jake.
DIECINUEVE
Eddie también soñaba; soñaba que estaba de vuelta en Nueva York, paseando por la Segunda Avenida con un libro en la mano.
En su sueño era primavera. El aire era tibio, la ciudad florecía, y la nostalgia se agitaba en su interior como un músculo con un anzuelo clavado profundamente. Disfruta de este sueño y hazlo durar todo lo que puedas, se dijo. Saboréalo… porque nunca estarás tan cerca de Nueva York como ahora. No puedes volver a casa, Eddie. Esa parte se acabó.
Miró el libro que llevaba y no le sorprendió en lo más mínimo descubrir que era No puedes volver a casa otra vez, de Thomas Wolfe. En la cubierta de color rojo oscuro había estampadas tres formas: llave, rosa y puerta. Se detuvo un momento, abrió el libro y leyó la primera frase: «El hombre de negro huía a través del desierto, y el pistolero iba en pos de él».
Eddie lo cerró y siguió andando. Debían de ser las nueve de la mañana, calculó, quizá las nueve y media, y el tráfico de la Segunda Avenida era ligero. Los taxis tocaban la bocina y serpenteaban de carril en carril reflejando el sol de primavera en sus parabrisas y sus carrocerías pintadas de amarillo. En la esquina de la Segunda con la calle Cincuenta y dos, un mendigo le pidió limosna y Eddie le arrojó al regazo el libro de tapas rojas. Observó (igualmente sin sorpresa) que el mendigo era Enrico Balazar. Estaba sentado con las piernas cruzadas enfrente de una tienda de artículos de magia, LA CASA DE LAS CARTAS, rezaba el rótulo del escaparate, y tras el cristal se veía una torre construida con cartas del Tarot. Erguido en lo más alto había un muñeco de King Kong. En la cabeza del gran simio crecía una pequeña antena de radar.
Eddie reanudó su perezoso paseo hacia el centro, con los letreros de las calles flotando ante sus ojos. Supo adonde se dirigía en cuanto vio el lugar: una tiendecita en el cruce de la Segunda con la calle Cuarenta y seis.
Sí, pensó. Le invadió una sensación de gran alivio. Este es el lugar. El lugar preciso. El escaparate estaba repleto de quesos y carnes colgadas, CHARCUTERÍA ARTÍSTICA DE TOM Y GERRY, decía el cartel, ESPECIALIDAD EN BANDEJAS PARA FIESTAS.
Mientras miraba, un conocido apareció por la esquina. Era Jack Andolini, con traje y chaleco color helado de vainilla y un bastón negro en la mano izquierda. Le faltaba media cara, arrancada por las pinzas de las langostruosidades.
«Ya puedes entrar, Eddie —le dijo Jack al pasar—. Al fin y al cabo, existen otros mundos aparte de estos, y ese maldito tren pasa por todos ellos».
«No puedo —respondió Eddie—. La puerta está cerrada». No sabía cómo lo sabía, pero así era; lo sabía sin sombra de duda.
«Tatachín, tatachán, no te preocupes, la llave tienes ya», dijo Jack sin volver la vista atrás. Eddie bajó la mirada y vio que en efecto tenía una llave, un artefacto de apariencia primitiva con tres muescas como uves invertidas.
Esa curva en forma de ese al final de la última muesca es el secreto, pensó. Avanzó bajo la marquesina de la Charcutería Artística de Tom y Gerry e insertó la llave en la cerradura. Giraba con facilidad. Abrió la puerta y se metió en un inmenso campo abierto. Miró hacia atrás y vio pasar el tráfico de la Segunda Avenida, y entonces la puerta se cerró de golpe y cayó. Detrás de él no había nada. Nada en absoluto. Se volvió para inspeccionar el nuevo territorio y la primera impresión le llenó de terror. El campo era de un escarlata oscuro, como si allí se hubiera librado una batalla titánica y la tierra se hubiera empapado de tanta sangre que ya no pudiera absorber más.
Pero entonces se dio cuenta de que no era sangre lo que estaba viendo, sino rosas.
Le invadió de nuevo aquella sensación mezcla de alegría y triunfo, y creyó que el corazón iba a estallarle. Levantó los puños cerrados por encima de la cabeza en un ademán de victoria… y se quedó paralizado en esa posición.
El campo se extendía kilómetros y kilómetros, ascendiendo en suave pendiente, y erguida en el horizonte estaba la Torre Oscura. Era una columna de muda piedra que se elevaba hacia el cielo a tal altura que apenas alcanzaba a divisar el extremo. Su base, rodeada de vociferantes rosas rojas, era titánica, colosal en peso y en tamaño, y sin embargo la Torre se hacía curiosamente elegante a medida que se alzaba y afilaba. La piedra con que estaba construida no era negra, como había imaginado que sería, sino de color hollín. Angostas ventanas como aspilleras la recorrían en una espiral ascendente; bajo las ventanas había una interminable escalera de peldaños de piedra que remontaban círculo tras círculo. La Torre era un signo de exclamación gris oscuro plantado en la tierra por encima del campo de rosas rojo sangre. El cielo que se curvaba sobre ella era azul, pero lleno de esponjosas nubes blancas semejantes a barcos de vela. Fluían sobre la parte superior de la Torre y a su alrededor en una corriente interminable.
¡Qué hermosa es!, se maravilló Eddie. ¡Qué hermosa y extraña! Pero su sensación de alegría y triunfo se había desvanecido, dejándole un profundo malestar y la impresión de una catástrofe inminente. Miró en torno, y advirtió con repentino horror que se encontraba parado en la sombra de la Torre. No, no solo parado en ella: enterrado vivo en ella.
Lanzó un grito, pero el grito se perdió en la sonoridad dorada de un tremendo cuerno. Venía de lo alto de la Torre y parecía llenar el mundo. Mientras esta nota de advertencia se mantenía y se extendía sobre el campo en que él estaba, tras las ventanas que circundaban la Torre empezó a acumularse negrura. La negrura se extendió por el cielo en arroyos ondulantes que finalmente se unieron y formaron una creciente mancha de oscuridad. No parecía una nube; parecía un tumor suspendido sobre la tierra. El cielo quedó tapado. Y entonces vio que no era una nube ni un tumor sino una forma; una forma tenebrosa y ciclópea que se precipitaba hacia el lugar donde él se hallaba. Sería inútil huir de aquella bestia que se fundía en el cielo sobre el campo de rosas; le daría alcance, lo atraparía y se lo llevaría. Se lo llevaría al interior de la Torre Oscura, y el mundo de luz ya no volvería a verle nunca más.
Se rasgaron las tinieblas y unos ojos terribles e inhumanos, cada uno de los cuales debía de ser tan grande como el oso Shardik que yacía muerto en el bosque, se clavaron en él. Eran rojos, rojos como las rosas, rojos como la sangre.
La voz muerta de Jack Andolini martilleó en sus oídos: «Mil mundos, Eddie. ¡Diez mil! Y ese tren pasa por todos ellos. Si puedes ponerlo en marcha. Y si realmente puedes ponerlo en marcha, tus problemas no habrán hecho más que empezar, porque desconectar ese aparato es bien jodido».
La voz de Jack se había vuelto mecánica, como una salmodia. «Desconectarlo es bien jodido, Eddie, puedes creerme. Ese cabrón es…».
«¡… DESCONEXIÓN! ¡LA DESCONEXIÓN SE HABRÁ COMPLETADO EN UNA HORA Y SEIS MINUTOS!».
En su sueño, Eddie alzó las manos para protegerse los ojos…
VEINTE
… y despertó, incorporándose bruscamente junto a los restos apagados de la hoguera. Estaba mirando el mundo por entre sus dedos extendidos. Y la voz todavía seguía retumbando, la voz de un desalmado comandante de Operaciones Especiales aullando por un altavoz.
«¡NO EXISTE NINGÚN PELIGRO! ¡REPETIMOS, NO EXISTE NINGÚN PELIGRO! CINCO BATERÍAS SUBNUCLEARES ESTÁN DESACTIVADAS, DOS BATERÍAS SUBNUCLEARES ESTÁN EN FASE DE DESCONEXIÓN, UNA BATERÍA SUBNUCLEAR ESTÁ FUNCIONANDO AL DOS POR CIENTO DE CAPACIDAD. ¡ESTAS BATERÍAS CARECEN DE VALOR! ¡REPETIMOS, ESTAS BATERÍAS CARECEN DE VALOR! ¡INFORME DE SU SITUACIÓN A NORTH CENTRAL POSITRONICS, LIMITED! ¡LLAME AL 1-900-44! EL NOMBRE EN CÓDIGO DE ESTE APARATO ES «SHARDIK». ¡SE OFRECE RECOMPENSA! ¡REPETIMOS, SE OFRECE RECOMPENSA!».
La voz enmudeció. Eddie vio a Roland de pie al borde del claro, sosteniendo a Susannah con un brazo. Estaban vueltos hacia la fuente de la voz. Y mientras empezaba de nuevo la advertencia grabada, Eddie logró sacudirse por fin los helados restos de su pesadilla. Se levantó y anduvo hacia Roland y Susannah, tratando de imaginar cuántos siglos haría que se había grabado aquel aviso, programado para sonar únicamente en el caso de un colapso total del sistema.
«¡ESTE APARATO ESTÁ EN FASE DE DESCONEXIÓN! ¡LA DESCONEXIÓN SE HABRÁ COMPLETADO EN UNA HORA Y CINCO MINUTOS! ¡NO EXISTE NINGÚN PELIGRO! REPETIMOS…».
Eddie tocó el brazo de Susannah, y ella volvió la cabeza.
—¿Cuánto hace que dura esto?
—Unos quince minutos. Estabas muerto para el mun… —Dejó la frase en el aire—. ¡Tienes un aspecto horrible, Eddie! ¿Estás enfermo?
—No. Acabo de tener un mal sueño.
Roland lo observaba de un modo que le hizo sentirse incómodo.
—A veces hay verdad en los sueños, Eddie. ¿Cómo ha sido el tuyo?
Reflexionó unos instantes y acabó meneando la cabeza.
—No me acuerdo.
—Lo dudo, ¿sabes?
Eddie se encogió de hombros y le dedicó una sonrisa.
—Pues ya puedes dudar; estás invitado. ¿Y cómo te encuentras tú esta mañana?
—Igual —le respondió Roland. Sus descoloridos ojos azules siguieron escrutando el rostro de Eddie.
—¡Basta ya! —saltó Susannah. Su voz era enérgica, pero Eddie captó un matiz de nerviosismo—. Los dos. Tengo cosas mejores que hacer que veros dar vueltas el uno al otro pegándoos patadas en las espinillas como un par de críos jugando a ver quién resiste más. Y sobre todo esta mañana, con ese oso muerto que trata de callar el mundo a gritos.
El pistolero asintió, pero mantuvo la vista fija en Eddie.
—Muy bien, pero… ¿estás seguro de que no quieres decirme nada, Eddie?
En aquel momento Eddie pensó seriamente en contarle lo que había visto en el fuego, lo que había visto en su sueño. Pero decidió que no. Quizá fuera solo el recuerdo de la rosa en mitad del fuego, y las rosas que cubrían el campo de su sueño con tan fabulosa profusión. Sabía que no podía explicar estas cosas como sus ojos las habían visto y su corazón sentido; solo conseguiría desmerecerlas. Y, al menos por el momento, quería meditar en estas cosas a solas.
Pero recuerda, se repitió una vez más… aunque la voz que sonó en su mente no se parecía mucho a la suya. Parecía más grave, de más edad; la voz de un desconocido. Recuerda la rosa… y la forma de la llave.
—Lo haré —musitó.
—¿Qué harás? —quiso saber Roland.
—Decirlo —respondió Eddie—. Si surge algo que parezca realmente importante, os lo diré. A los dos. Pero ahora mismo no lo hay. Así que si hemos de llegar a alguna parte, Shane, viejo amigo, será mejor que ensillemos ya.
—¿Shane? ¿Quién es Shane?
—También te lo diré en otro momento. Entretanto, pongámonos en marcha.
Recogieron la impedimenta que habían llevado del anterior campamento y regresaron hacia allí, Susannah de nuevo en su silla de ruedas. Eddie tuvo el presentimiento de que no iba a utilizarla mucho tiempo.
VEINTIUNO
Una vez, antes de que Eddie estuviera demasiado interesado en la heroína para mostrar interés por ninguna otra cosa, había ido hasta Nueva Jersey con un par de amigos para ver a un par de conjuntos de speed-metal (Anthrax y Megadeth) que actuaban en el Meadowlands. Creía recordar que el volumen de Anthrax había sido ligeramente superior al del anuncio que surgía una y otra vez del oso caído, pero no estaba del todo seguro. Roland les hizo parar cuando todavía se hallaban a casi un kilómetro del claro y arrancó seis tiras pequeñas de tela de su vieja camisa. Se las metieron en los oídos y siguieron adelante. Ni siquiera esos tapones consiguieron amortiguar mucho el estridente estallido de sonido.
«¡ESTE APARATO ESTÁ EN FASE DE DESCONEXIÓN!», vociferaba el oso cuando entraron en el claro. Yacía como había quedado, al pie del árbol al que Eddie se había encaramado, un coloso caído con las patas separadas y las rodillas en el aire, como una giganta peluda que hubiera muerto en el momento de dar a luz. «¡LA DESCONEXIÓN SE HABRÁ COMPLETADO EN CUARENTA Y CINCO MINUTOS! ¡NO EXISTE NINGÚN PELIGRO!…».
Sí que existe, pensó Eddie mientras recogía las pieles desparramadas que habían sobrevivido intactas al ataque del oso y a sus agitados estertores. Mucho peligro para mis malditas orejas. Recogió la pistolera de Roland y se la entregó silenciosamente. El trozo de madera que había estado tallando yacía no muy lejos; se hizo con él y lo guardó en la bolsa del respaldo de la silla de ruedas de Susannah mientras el pistolero se ceñía el ancho cinturón de cuero en torno a la cintura y anudaba la tira de piel sin curtir que sujetaba la pistolera al muslo. «… EN FASE DE DESCONEXIÓN, UNA BATERÍA SUBNUCLEAR ESTÁ FUNCIONANDO AL UNO POR CIENTO DE CAPACIDAD. ESTAS BATERÍAS…».
Susannah seguía a Eddie llevando en el regazo una bolsa que ella misma había confeccionado. A medida que Eddie le pasaba las pieles, las iba metiendo en su bolsa. Cuando las hubieron recogido todas, Roland tocó a Eddie en el brazo y le entregó un macuto. Su carga consistía principalmente en carne de venado abundantemente impregnada con la sal de un salegar natural que Roland había encontrado a unos cinco kilómetros arroyo arriba. El pistolero ya se había echado al hombro un macuto parecido. La bolsa —aprovisionada de nuevo y repleta de toda suerte de objetos dispares— le colgaba al otro lado.
De una rama cercana pendía un extraño arnés de fabricación casera con un asiento de piel de venado. Roland lo cogió, lo examinó unos instantes, e inmediatamente se lo colocó sobre la espalda y anudó las correas bajo el pecho. Susannah torció el gesto, y Roland se dio cuenta. No intentó hablar —tan cerca del oso, no habría logrado hacerse oír ni aun gritando a pleno pulmón—, pero se encogió de hombros y extendió las manos en un gesto de comprensión: Sabes que vamos a necesitarlo.
Ella le devolvió el encogimiento de hombros. Lo sé… pero eso no implica que me guste.
El pistolero señaló hacia el otro lado del claro. Un par de abetos torcidos y quebrados marcaban el lugar por donde Shardik, otrora conocido como Mir en aquellos territorios, había entrado en el claro.
Eddie se inclinó hacia Susannah, formó un círculo con el índice y el pulgar, y enarcó interrogativamente las cejas. ¿Estás bien?
Susannah asintió, y acto seguido hizo ademán de taparse los oídos. Estoy bien, pero vámonos de aquí antes de que me quede sorda.
Empezaron a cruzar el claro; Eddie empujaba a Susannah, que sostenía el fardo de pieles sobre su regazo. La bolsa del respaldo estaba llena de cosas; el pedazo de madera en el que todavía se ocultaba la mayor parte del tirachinas solo era una de ellas.
Detrás, el oso seguía rugiendo su última comunicación al mundo, anunciándoles que la desconexión quedaría completada en cuarenta minutos. A Eddie se le antojó una eternidad. Los abetos quebrados se inclinaban el uno hacia el otro, formando una especie de crudo portal, y Eddie pensó: Aquí es donde empieza realmente la búsqueda de la Torre Oscura de Roland, al menos para nosotros.
Recordó de nuevo su sueño —la espiral de ventanas que rezumaban sus opacos gallardetes de oscuridad, gallardetes que se desplegaban sobre el campo de rosas como una mancha— y le recorrió un profundo escalofrío mientras pasaban bajo los árboles inclinados.
VEINTIDÓS
Pudieron utilizar la silla de ruedas durante más tiempo del que Roland había imaginado. Los abetos de aquel bosque eran muy viejos, y su profuso ramaje había creado una gruesa alfombra de agujas que impedía que la maleza creciera. Susannah tenía brazos fuertes —más fuertes que los de Eddie, aunque Roland creía que eso no tardaría en cambiar— y se impulsaba con facilidad sobre el suelo plano y sombreado del bosque. Cuando llegaron ante uno de los árboles que el oso había derribado, Roland la tomó en brazos y Eddie pasó la silla al otro lado del obstáculo.
A su espalda, apenas amortiguado por la distancia, el oso les explicó, con toda la potencia de su voz mecánica, que la capacidad de su última batería subnuclear en funcionamiento era ya prácticamente despreciable.
—¡Ojalá ese maldito arnés te cuelgue vacío de los hombros durante todo el día! —le gritó Susannah al pistolero.
Roland asintió, pero antes de que hubieran transcurrido quince minutos el terreno empezó a descender y aquella antigua zona del bosque a verse invadida por árboles más jóvenes y pequeños; abedules, alisos y algún que otro arce atrofiado arañaban inflexiblemente el suelo en busca de asidero. La alfombra de agujas se volvió más fina, y las ruedas de la silla empezaron a atascarse en los vigorosos matorrales que crecían entre los árboles. Sus finas ramas raspaban y traqueteaban sobre los radios de acero inoxidable. Eddie arrojó su peso sobre los puños de la silla y de este modo pudieron seguir medio kilómetro más. Finalmente, la pendiente empezó a hacerse más pronunciada y el terreno por el que avanzaban se hizo esponjoso.
—Llegó el momento de subirse a la espalda, señora —anunció Roland.
—¿Qué os parece si seguimos con la silla un poco más? Puede que la cosa vuelva a mejorar y…
Roland sacudió la cabeza.
—Si te metes por esa ladera, acabarás… ¿cómo lo llamaste, Eddie?… ¿dando una voltereta?
Eddie sacudió la cabeza, sonriendo.
—Se dice «haciendo una pirueta», Roland. Es una expresión de mis malgastados días como surfista de aceras.
—Lo digas como lo digas, significa caerte de cabeza. Vamos, Susannah. Arriba.
—Detesto ser una inválida —protestó Susannah, molesta, pero dejó que Eddie la alzara de la silla y, con su ayuda, se instaló firmemente en el arnés que Roland llevaba a la espalda. Una vez bien sujeta, tocó la culata del revólver de Roland—. ¿Quieres llevar tú este pequeñín? —le preguntó a Eddie.
—Tú eres más rápida —respondió este, negando con la cabeza—. Y lo sabes.
Susannah se ajustó el cinto de mala gana y dispuso la culata de manera que quedara al alcance de su mano derecha.
—También sé que os hago ir más despacio, pero si alguna vez llegamos a una buena carretera asfaltada de doble dirección os dejaré clavados en la línea de salida.
—No lo dudo —admitió Roland… y de pronto ladeó la cabeza. El bosque había quedado en silencio.
—El Hermano Oso por fin se ha rendido —observó Susannah—. Alabado sea Dios.
—Creía que aún le quedaban siete minutos —señaló Eddie.
Roland ajustó las correas del arnés.
—Su reloj debe de haber empezado a retrasarse un poco en los cinco o seis últimos siglos.
—¿De veras crees que era tan viejo, Roland?
—Como mínimo —respondió el pistolero—. Y ahora se ha ido… El último de los Doce Guardianes, por lo que sabemos.
—Sí, y pregúntame si me importa una mierda —replicó Eddie, y Susannah se echó a reír.
—¿Vas cómoda? —le preguntó Roland.
—No. Empieza a dolerme el culo, pero tú sigue. Y procura no tirarme.
Roland asintió y empezó a descender por la pendiente. Eddie lo siguió, empujando la silla vacía y tratando de impedir que chocara con demasiada fuerza contra las rocas que empezaban a surgir de la tierra como grandes nudillos blancos.
Ahora que el oso había callado por fin, le pareció que el bosque estaba demasiado silencioso; aquella quietud hacía que se sintiera casi como un personaje de una de esas viejas películas de la selva con caníbales y gorilas gigantes.
VEINTITRÉS
El rastro del oso era fácil de descubrir pero más difícil de seguir. A unos ocho kilómetros del claro, los condujo a una zona cenagosa que no llegaba a ser un pantano. Cuando por fin el terreno empezó a ascender de nuevo y a volverse un poco más firme, los tejanos desteñidos de Roland estaban empapados hasta las rodillas, y el pistolero respiraba en largos y regulares jadeos. Aun así, su estado era ligeramente mejor que el de Eddie, a quien no le había resultado fácil cargar la silla de ruedas a través del fango y las aguas estancadas.
—Es hora de descansar y de comer algo —decidió Roland.
—¡Oh, sí, la comida! —bufó Eddie. Ayudó a Susannah a desprenderse del arnés y la depositó sobre el tronco de un árbol caído, surcado diagonalmente por largas huellas de zarpazos. A continuación, medio se sentó, medio se dejó caer junto a ella.
—Has manchado de barro mi silla de ruedas, blanquito —dijo Susannah—. Lo haré constar en mi informe.
—Cuando lleguemos al próximo túnel de lavado, yo mismo te empujaré de extremo a extremo. Incluso enceraré el maldito cacharro, ¿de acuerdo? —dijo Eddie levantando una ceja.
Ella sonrió.
—Trato hecho, guapo.
Eddie llevaba uno de los odres de Roland colgado a la cintura. Le dio unas palmaditas.
—¿Podemos?
—Sí —contestó Roland—. Pero no bebas mucho ahora; antes de reanudar la marcha beberemos todos un poco más. Así nadie tendrá calambres.
—Roland, jefe de exploradores de Oz —dijo Eddie, y se rio entre dientes mientras desataba el odre.
—¿Qué es Oz?
—Un lugar imaginario que salía en una película —le explicó Susannah.
—Oz era mucho más que eso. Mi hermano Henry me leía historias de vez en cuando. Alguna noche te contaré una, Roland.
—Eso estaría bien —aprobó el pistolero con seriedad—. Estoy deseoso de conocer vuestro mundo.
—Pero Oz no es nuestro mundo. Como ha dicho Susannah, era un lugar imaginario…
Roland repartió pedazos de carne que iban envueltos en unas hojas grandes.
—La manera más rápida de conocer un lugar nuevo es averiguar cuáles son sus sueños. Me gustaría que me hablaras de Oz.
—De acuerdo, trato hecho, también. Suze puede contarte la historia de Dorothy, Toto y el Hombre de Hojalata, y yo te contaré el resto. —Dio un mordisco a su pedazo de carne y entornó los ojos con expresión aprobadora. La carne había adquirido el sabor de las hojas en que iba envuelta, y estaba deliciosa. Eddie engulló su ración como un lobo, mientras su estómago no cesaba de gruñir afanosamente. Ahora que empezaba a recobrar el aliento, se encontraba bien, muy bien. Su cuerpo estaba desarrollando un sólido envoltorio de músculos, y cada una de sus partes se sentía en paz con todas las demás.
No te preocupes, pensó. Cuando llegue la noche, todo estará otra vez peleándose. Creo que piensa hacerme caminar hasta que esté a punto de caerme en el sitio.
Susannah comía más delicadamente, deteniéndose cada dos o tres mordiscos para tomar un sorbo de agua, dando vueltas al pedazo de carne, comiendo de fuera adentro.
—Acaba lo que empezaste anoche —le pidió a Roland—. Dijiste que creías entender esos recuerdos contradictorios que tienes.
Roland asintió.
—Sí. Creo que los dos recuerdos son ciertos. Uno es un poco más cierto que el otro, pero eso no niega la verdad del segundo.
—No le veo el sentido —señaló Eddie—. O el chico estaba en la Estación de Paso o no estaba, Roland.
—Es una paradoja, algo que es y no es al mismo tiempo. Mientras no se resuelva, seguiré dividido. Eso ya es bastante malo de por sí, pero la fisura básica se está ensanchando. Noto cómo se agranda. Es… inexpresable.
—¿Tienes idea de cuál fue la causa? —inquirió Susannah.
—Ya os dije que al chico lo empujaron hacia un coche. Lo empujaron. Ahora bien, ¿a quién conocemos que disfrutara empujando a la gente hacia cosas en marcha?
El rostro de Susannah se iluminó.
—Jack Mort. ¿Quieres decir que fue él quien empujó al chico hacia la calzada?
—Sí.
—Pero si dijiste que lo había hecho el hombre de negro… —objetó Eddie—. Tu camarada Walter. Dijiste que el chico lo vio, un hombre con aspecto de sacerdote. ¿No llegó incluso a decir que lo era? «Abran paso, soy sacerdote», o algo por el estilo.
—Sí, Walter estaba allí. Los dos estaban allí, y los dos empujaron a Jake.
—¡Traigan la Toracina y la camisa de fuerza! —gritó Eddie—. Roland acaba de volverse loco.
Roland no le prestó atención; estaba empezando a darse cuenta de que las bromas y payasadas de Eddie eran su manera de reaccionar ante la tensión. Cuthbert no había sido muy distinto… del mismo modo que Susannah, por su parte, no era muy distinta de Alain.
—Lo que más me exaspera de todo esto —prosiguió— es que hubiera debido saberlo. Después de todo yo estuve dentro de Jack Mort, y tuve acceso a sus pensamientos, como tuve acceso a los tuyos, Eddie, y a los tuyos, Susannah. Vi a Jake mientras estaba en Mort. Lo vi con los ojos de Mort, y supe que Mort pensaba empujarlo. No solo eso; impedí que lo hiciera. Solo tuve que entrar en su cuerpo. Aunque Mort ni se enteró de eso; estaba tan concentrado en lo que se disponía a hacer que creyó que yo era una mosca que se posaba en su cuello.
Eddie empezó a comprender.
—Si no empujó a Jake hacia el coche, eso quiere decir que Jake no murió. Y si no murió, no llegó a este mundo. Y si no llegó a este mundo, tú no lo encontraste en la Estación de Paso. ¿No es así?
—Así es. Incluso me pasó por la cabeza la idea de que si Jack Mort pretendía matar al chico, yo debería echarme a un lado y dejar que lo hiciera. Precisamente para no crear esta paradoja que me está desgarrando. Pero no pude. Yo… Yo…
—No podías matar al chico dos veces, ¿verdad? —apuntó Eddie con voz suave—. Siempre que estoy a punto de llegar a la conclusión de que eres tan mecánico como el oso, me sorprendes con algo que parece verdaderamente humano. Maldita sea.
—Basta ya, Eddie —le regañó Susannah.
Eddie echó un vistazo al rostro ligeramente inclinado del pistolero e hizo una mueca.
—Lo siento, Roland. Mi madre siempre decía que no sabía contener la lengua.
—No importa. En otro tiempo tuve un amigo que también era así.
—¿Cuthbert?
Roland asintió. Después contempló los dos únicos dedos de su disminuida mano derecha durante un largo instante, y finalmente cerró el doloroso puño, suspiró y miró de nuevo a sus compañeros. En algún lugar en las profundidades del bosque, una alondra cantó dulcemente.
—Os diré lo que creo. Aunque no hubiera entrado en Jack Mort cuando lo hice, él no habría empujado a Jake ese día. Ese día no. ¿Por qué no? Ka-tet. Sencillamente. Por primera vez desde que murió el último de los amigos que emprendieron esta búsqueda conmigo, vuelvo a encontrarme en el centro de un ka-tet.
—¿Un cuarteto? —preguntó Eddie dubitativo.
El pistolero negó con la cabeza.
—Ka; la palabra que tú interpretas como «destino», Eddie, aunque su verdadero significado es mucho más complejo y difícil de definir, como suele suceder siempre con las palabras de la Alta Lengua. Y tet, que se refiere a un grupo de gente con los mismos intereses y objetivos. Nosotros tres somos un tet, por ejemplo. Ka-tet es el lugar donde muchas vidas quedan unidas por el destino.
—Como en El puente de San Luis Rey —musitó Susannah.
—¿Qué es eso? —quiso saber Roland.
—Un relato acerca de varias personas que mueren juntas cuando se hunde el puente que están cruzando. Es muy conocido en nuestro mundo.
Roland hizo un gesto con la cabeza para indicar que comprendía.
—En este caso, un ka-tet nos unió a Jake, Walter, Jack Mort y a mí. No era ninguna trampa, que es lo que sospeché en un primer momento cuando supe a quién había elegido Jack Mort como próxima víctima, porque el ka-tet no puede ser manipulado ni modificado según la voluntad de nadie. Pero el ka-tet puede verse, conocerse y comprenderse. Walter lo vio, y Walter lo sabía. —El pistolero se descargó un puñetazo en el muslo y exclamó con amargura—: ¡Cómo debía de reírse por dentro cuando por fin le di alcance!
—Hablemos de lo que hubiese sucedido si tú no le hubieras estropeado los planes a Jack Mort el día en que iba siguiendo a Jake —dijo Eddie—. Has venido a decir que si tú no hubieras detenido a Mort, algo o alguien lo habría hecho. ¿No es eso?
—Sí, porque no era el día adecuado para que Jake muriera. Estaba cerca del día adecuado, pero no lo era. También lo noté. Quizá Mort, justo antes de empujarlo, se habría dado cuenta de que alguien le estaba mirando, o quizá habría intervenido un perfecto desconocido. O…
—O un policía —dijo Susannah—. Quizá hubiera visto a un policía en el lugar y el momento equivocados.
—Sí. El motivo exacto, el agente de ka-tet, carece de importancia. Sé por propia experiencia que Mort era astuto como un zorro viejo. Si hubiera advertido el menor detalle fuera de lugar, lo habría dejado para otro día.
»Y también sé otra cosa. Cuando salía de caza, iba disfrazado. El día en que lanzó un ladrillo a la cabeza de Odetta Holmes, llevaba una gorra de punto y un suéter viejo que le venía varias tallas grande. Quería parecer un bebedor de vino, porque arrojó el ladrillo desde un edificio en el que tienen su guarida varios borrachos. ¿Os dais cuenta?
Los dos asintieron.
—Años después, el día en que te empujó hacia las ruedas del tren, Susannah, iba vestido como un obrero de la construcción. Llevaba un gran casco amarillo, al que en su mente llamaba un «casco de seguridad», y un bigote postizo. El día en que habría empujado a Jake hacia los coches, provocándole la muerte, habría ido disfrazado de sacerdote.
—Dios mío —dijo Susannah con un susurro de voz—. El hombre que le empujó en Nueva York era Jack Mort, y el hombre que vio en la Estación de Paso era Walter, ese tipo que andabas persiguiendo.
—Sí.
—¿Y el chico creyó que se trataba de la misma persona porque los dos vestían una especie de túnica negra parecida?
Roland asintió.
—Incluso existía cierto parecido físico entre Walter y Jack Mort. No como si fuesen hermanos, no quiero decir eso, pero los dos eran altos, de cabello oscuro y tez muy pálida. Y considerando que la única vez que vio a Jack Mort, Jake estaba muriéndose, y que la única vez que vio a Walter estaba en un lugar desconocido y casi muerto de miedo, me parece que su error es comprensible y disculpable. Si en esta historia hay un asno, ese soy yo, por no haber comprendido mucho antes la verdad.
—¿Crees que Mort se habría dado cuenta de que lo estaban manipulando? —Recordando sus propias experiencias y los enloquecidos pensamientos de cuando Roland le había invadido la mente, Eddie no veía la manera de que Mort hubiera podido no darse cuenta… pero Roland meneaba la cabeza.
—Walter habría sido sumamente sutil. Mort habría creído que la idea de disfrazarse de sacerdote se le había ocurrido a él mismo… por lo menos eso imagino. No habría reconocido la voz de un intruso (de Walter) susurrando en las profundidades de su mente, diciéndole lo que debía hacer.
—Jack Mort —se maravilló Eddie—. Y todo el tiempo era Jack Mort.
—Sí… con ayuda de Walter. Y así acabé salvándole la vida a Jake, después de todo. Cuando hice saltar a Mort del andén del metro justo delante de un tren, lo cambié todo.
Susannah preguntó:
—Si este Walter podía entrar en nuestro mundo siempre que quería, quizá por su propia puerta, ¿no hubiese podido utilizar a algún otro para que empujara al chico? Si podía sugerir a Mort que se disfrazara de sacerdote, hubiera podido hacer lo mismo con cualquiera… ¿Qué, Eddie? ¿Por qué sacudes la cabeza?
—Porque no creo que Walter quisiera eso. Lo que Walter quería es lo que está pasando ahora… que Roland perdiera el juicio poco a poco. ¿No es cierto?
El pistolero asintió.
—Walter no habría podido hacerlo así ni aunque hubiese querido —añadió Eddie—, porque estaba muerto desde mucho antes de que Roland encontrara las puertas de la playa. Cuando Roland cruzó la última y se metió en la cabeza de Jack Mort, ahí se acabaron los tejemanejes del viejo Walt.
Susannah pensó en ello y al final asintió.
—Ya entiendo… me parece. Este asunto de viajar por el tiempo resulta bastante confuso, ¿no?
Roland empezó a recoger sus cosas y a fijarlas en su lugar.
—Hora de ponerse en marcha.
Eddie se levantó y se echó su carga al hombro.
—Al menos puedes consolarte con una cosa —señaló—. Tú o ese asunto del ka-tet pudisteis salvar al chico, después de todo.
Roland estaba anudándose las cuerdas del arnés sobre el pecho. Al oír este comentario alzó la vista, y la llameante claridad de sus ojos hizo recular a Eddie.
—¿Lo salvé? —preguntó ásperamente—. ¿De veras lo salvé? Estoy volviéndome loco por momentos, tratando de vivir con dos versiones de la misma realidad. Al principio esperaba que una u otra comenzara a desvanecerse, pero no es así. De hecho, sucede todo lo contrario: estas dos realidades gritan cada vez más fuerte en mi cabeza, chillándose la una a la otra como facciones opuestas que a no tardar tendrán que ir a la guerra. Así que dime una cosa, Eddie: ¿cómo crees que se siente Jake? ¿Qué crees que se experimenta al saber que en un mundo estás muerto y en otro vivo?
La alondra volvió a cantar, pero ninguno de ellos se dio cuenta. Eddie miró los ojos azul descolorido que ardían en la pálida faz de Roland y no supo qué contestar.
VEINTICUATRO
Aquella noche acamparon a unos veinticinco kilómetros al este del oso muerto, durmieron con el sueño de los completamente agotados (incluso Roland durmió durante toda la noche, aunque sus sueños fueron visiones de pesadilla) y a la mañana siguiente se levantaron al amanecer. Eddie encendió una pequeña hoguera sin decir nada y miró a Susannah de soslayo cuando sonó un tiro de pistola en las cercanías.
—El desayuno —señaló ella.
Roland regresó al cabo de tres minutos con una piel colgada del hombro. En la piel había el cadáver de un conejo recién destripado. Susannah lo cocinó. Comieron y reanudaron la marcha.
Eddie seguía tratando de imaginar lo que sería tener el recuerdo de la propia muerte. Pero ahí se quedaba corto.
VEINTICINCO
Poco después del mediodía llegaron a una zona donde casi todos los árboles habían sido arrancados y los arbustos aplastados; era como si por allí hubiera pasado un ciclón muchos años antes, creando una amplia y desolada avenida de destrucción.
—Estamos cerca del sitio que buscamos —declaró Roland—. Lo derribó todo a su alrededor para despejar el campo visual. Nuestro amigo el oso no quería sorpresas. Era grande, pero nada complaciente.
—Y a nosotros, ¿nos habrá dejado alguna sorpresa? —preguntó Eddie.
—Podría ser. —Roland sonrió un poco y tocó a Eddie en el hombro—. Pero hay una cosa: serán sorpresas viejas.
Su avance por aquella zona de destrucción fue lento. La mayoría de los árboles caídos eran muy viejos —muchos habían casi regresado a la tierra de la que habían brotado— pero todavía se amontonaban lo suficiente para crear una formidable pista de obstáculos. Ya habría sido bastante duro si los tres hubieran estado en buenas condiciones, pero con Susannah sujeta por su arnés a la espalda del pistolero, la marcha se convertía en un ejercicio de resistencia.
Los árboles derribados y los amasijos de matorral servían para enmascarar la pista del oso, y eso también contribuía a retrasarlos. Hasta el mediodía habían ido siguiendo el rastro de zarpazos claramente visible en los troncos. Aquí, por el contrario, junto a su punto de partida, la cólera del oso no había sido tan intensa, y esas oportunas huellas de su paso se desvanecían. Roland avanzaba lentamente, buscando excrementos entre la maleza y mechones de pelo en los troncos de los árboles a los que el oso había trepado. Necesitaron toda la tarde para cruzar cinco kilómetros de aquella selva destrozada.
Eddie acababa de decidir que iban a perder la luz y que tendrían que acampar en aquel siniestro lugar cuando llegaron a una delgada franja de alisos. Al otro lado oyó el ruidoso balbuceo de un arroyo sobre un lecho de piedras. A sus espaldas, el sol poniente irradiaba haces de ominosa luz roja sobre el revuelto terreno que acababan de cruzar, convirtiendo los árboles caídos en una red de trazos negros entrecruzados como ideogramas chinos.
Roland dio el alto y depositó a Susannah en el suelo. Luego estiró la espalda, doblándose hacia ambos lados con las manos sobre las caderas.
—¿Nos quedamos aquí? —preguntó Eddie.
Roland meneó la cabeza.
—Susannah, dale la pistola a Eddie. —Ella obedeció y contempló al pistolero con expresión inquisitiva—. Vamos, Eddie. El sitio que nos interesa está al otro lado de estos árboles. Le echaremos un vistazo. Y puede que, además, trabajemos un poco.
—¿Qué te hace suponer…?
—Aguza el oído.
Eddie escuchó y se dio cuenta de que oía ruido de maquinaria. También se dio cuenta de que llevaba un rato oyéndolo.
—No quiero dejar sola a Susannah.
—No iremos lejos, y tiene una voz fuerte y clara. Además, si hay algún peligro, lo tenemos delante. Estaremos entre el peligro y ella.
Eddie bajó los ojos hacia Susannah.
—Adelante… pero procurad no tardar. —Susannah se volvió con ojos pensativos hacia el camino por el que habían llegado—. No sé si aquí hay gigantes o no, pero parece que los hay.
—Volveremos antes de que oscurezca —le prometió Roland mientras echaba a andar hacia la cortina de alisos. Al cabo de un instante, Eddie lo siguió.
VEINTISÉIS
Apenas habían recorrido quince metros entre los árboles cuando Eddie se dio cuenta de que estaban siguiendo un sendero, probablemente abierto por el propio oso a lo largo de los años.
Los alisos se curvaban sobre ellos formando un túnel. Desde allí los sonidos se oían con mayor claridad, y Eddie empezó a distinguirlos. Uno era un ruido grave y profundo, una especie de zumbido. Lo notaba en los pies; una leve vibración como si hubiera una gran máquina funcionando bajo tierra. Por encima, más cercanos y más urgentes, los sonidos se entrecruzaban como brillantes arañazos: chillidos, chirridos, gorjeos.
Roland acercó la boca al oído de Eddie y le dijo:
—Creo que no hay mucho peligro si nos movemos en silencio.
Avanzaron otros cinco metros y Roland volvió a detenerse. Desenfundó la pistola y utilizó el cañón para apartar una rama cargada de hojas teñidas por el crepúsculo. Eddie atisbo a través de la pequeña abertura y vio el claro donde el oso había vivido durante tanto tiempo, la base de operaciones desde la que había emprendido sus numerosas expediciones de saqueo y terror.
No había maleza allí; hacía mucho que el terreno, en forma de punta de flecha, había quedado completamente pelado. De la base de una pared de roca, a unos quince metros de altura, brotaba un arroyo que cruzaba el claro. En el mismo lado del arroyo en que se encontraban ellos, situada contra la pared, había una caja metálica de unos tres metros de altura. Su techo era curvo, y a Eddie le recordó una boca de metro. La parte delantera estaba pintada a franjas diagonales en amarillo y negro. La tierra del claro no era negra, como el mantillo del bosque, sino de un extraño gris polvoriento. Estaba sembrada de huesos, y a los pocos instantes advirtió que lo que había tomado por tierra gris también eran huesos, unos huesos tan antiguos que se deshacían en polvo.
Había cosas que se movían en el polvo, las cosas que emitían los ruidos chirriantes y gorjeantes. Cuatro… no, cinco en total. Pequeños artefactos metálicos, el mayor del tamaño de un cachorro de collie. Eddie observó que eran robots, o algo semejante a robots. Solo en una cosa se parecían entre sí y al oso al que indudablemente servían: encima de cada cabeza, una minúscula antena de radar.
Más gorras de pensar, se dijo Eddie. Dios mío, ¿qué clase de mundo es este?
El mayor de aquellos artefactos se parecía un poco al tractor Tonka que Eddie había recibido como regalo en su sexto o séptimo cumpleaños; al moverse, sus orugas levantaban pequeñas nubes grises de polvo de huesos. Otro era como una rata de acero inoxidable. Un tercero parecía una serpiente hecha de segmentos de acero articulados, y se desplazaba retorciéndose y ondulando. Estaban dispuestos en círculo al otro lado del arroyo, dando vueltas y más vueltas por un profundo surco que habían abierto en el terreno. Al mirarlos, Eddie recordó las tiras cómicas que había visto en las pilas de ejemplares atrasados del Saturday Evening Post que por alguna razón su madre conservaba en la salita del apartamento. En los dibujos de las tiras cómicas, hombres preocupados que fumaban sin cesar dejaban surcos en la alfombra mientras paseaban de un lado a otro esperando a que sus esposas dieran a luz.
Conforme sus ojos fueron acostumbrándose a la sencilla geometría del claro, Eddie vio que aquellos extraños aparatos eran muchos más de cinco. Había al menos otros doce que pudiera ver, y seguramente algunos más escondidos tras los óseos restos de las viejas presas del oso. La diferencia estaba en que los otros no se movían. Los miembros del mecánico cortejo del oso habían ido muriendo uno tras otro a lo largo de los años, hasta que ya solo quedaba aquel grupito de cinco… y con sus chirridos y gorjeos oxidados no daban la impresión de estar muy sanos. La serpiente, sobre todo, tenía un aspecto vacilante y reumático mientras giraba y giraba en círculos tras la rata mecánica. De vez en cuando, el artefacto que seguía a la serpiente —un bloque de acero que caminaba sobre rechonchas patas metálicas— la alcanzaba y le daba un golpecito, como pidiéndole que hiciera el puto favor de darse prisa.
Eddie trató de imaginar cuál habría sido su función. No de protección, desde luego; el oso estaba diseñado para protegerse a sí mismo, y Eddie sospechaba que si el viejo Shardik se hubiera cruzado con los tres cuando aún estaba en plena forma, los habría masticado y habría escupido sus huesos en un abrir y cerrar de ojos. Tal vez aquellos robots eran su equipo de mantenimiento, o exploradores, o mensajeros. Supuso que serían peligrosos, pero solo en defensa propia… o en la de su amo. No parecían agresivos.
De hecho, había en ellos algo patético. Casi todos sus compañeros habían fallecido, su amo ya no existía, y Eddie pensó que en algún sentido serían conscientes de ello. No era amenaza lo que proyectaban sino una extraña tristeza inhumana. Viejos y casi inservibles, caminaban, rodaban y culebreaban con ansiedad siguiendo el surco de preocupación que habían trazado en aquel claro olvidado de Dios, y a Eddie casi le pareció que podía captar el confuso curso de sus pensamientos: ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¿Y ahora qué? ¿Cuál es nuestro propósito, ahora que Él ha muerto? ¿Quién va a cuidar de nosotros, ahora que Él no está? ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor!…
Eddie notó un tirón en la parte posterior de la pierna y estuvo a punto de gritar de susto y de sorpresa. Giró en redondo, al tiempo que amartillaba la pistola de Roland, y vio a Susannah que lo miraba desde abajo con los ojos muy abiertos. Eddie soltó un largo suspiro y devolvió cuidadosamente el percutor a su posición de reposo. Se arrodilló, posó las manos en los hombros de Susannah, le dio un beso en la mejilla, y a continuación le susurró al oído:
—He estado en un tris de meterte una bala en tu tonta cabeza. ¿Qué haces aquí?
—Quería ver —respondió ella también en susurros, sin mostrarse avergonzada en lo más mínimo. Sus ojos se desviaron hacia Roland, que se había agachado junto a ella—. Además, me ponía nerviosa estar allí sola.
Se había hecho un montón de rasguños al arrastrarse tras ellos por entre la maleza, pero Roland tuvo que reconocer que, cuando se lo proponía, podía ser tan sigilosa como una sombra, él no había oído nada. Sacó un trapo del bolsillo de atrás (el último resto de su camisa vieja) y enjugó los hilillos de sangre que le corrían por los brazos. Examinó su trabajo unos instantes y limpió un cortecito que Susannah se había hecho en la frente.
—Pues echa una mirada —dijo al fin. Su voz apenas fue más que un movimiento de labios—. Supongo que te lo has ganado.
Utilizó una mano para abrir entre los arbustos una línea de mira a la altura de Susannah y esperó mientras ella contemplaba el claro fascinada. Finalmente retiró la cabeza, y Roland dejó que los arbustos se cerraran de nuevo.
—Me dan pena —susurró ella—. ¿No es ridículo?
—De ninguna manera —contestó Roland—. Yo creo que a su modo son criaturas de enorme tristeza. Eddie acabará con su desdicha. —Eddie empezó a sacudir la cabeza inmediatamente—. Sí, lo harás… a menos que prefieras quedarte aquí en cuclillas toda la noche. Apunta a los sombreros. Esas cositas que giran.
—¿Y si fallo? —susurró Eddie, enfurecido.
Roland se encogió de hombros.
Eddie se incorporó y de mala gana volvió a amartillar el revólver del pistolero. Examinó por entre los arbustos aquellos servomecanismos que no cesaban de dar vueltas y más vueltas en su inútil órbita solitaria. Será como matar cachorros, pensó desalentado. Entonces vio que uno de ellos —la cosa que parecía una caja ambulante— proyectaba desde su centro una pinza de aspecto amenazador y la cerraba por unos instantes sobre la serpiente. La serpiente emitió un ruido chirriante y dio un salto hacia delante. La caja ambulante ocultó la pinza.
Bueno… puede que no sea exactamente como matar cachorros, decidió Eddie. Miró de nuevo a Roland. Este, con los brazos cruzados sobre el pecho, le devolvió una mirada inexpresiva.
Eliges unos momentos muy extraños para dar clase, compañero.
Eddie pensó en Susannah, que había herido al oso en el trasero y luego había hecho añicos su dispositivo sensor cuando la bestia se abalanzaba sobre Roland y ella, y se sintió un poco avergonzado. Y, lo que era más, una parte de él deseaba hacerlo, del mismo modo que una parte de él había querido enfrentarse con Balazar y su equipo de matones en La Torre Inclinada. Probablemente era un impulso enfermizo, pero eso no menguaba su atracción básica: Vamos a ver quién sale vivo… Vamos a verlo.
Sí, desde luego era bastante enfermizo.
Imagínate que solo es una caseta de tiro al blanco y que quieres ganar un conejito de peluche para tu chica, pensó. O un oso de peluche. Enfocó el punto de mira sobre la caja ambulante y entonces Roland le tocó el hombro y le hizo volver la cabeza en un gesto de impaciencia.
—Di la lección, Eddie. Y sé certero.
Eddie siseó furioso entre los dientes, irritado por la interrupción, pero los ojos de Roland no pestañearon, así que inspiró profundamente e intentó borrarlo todo de su mente: los chillidos y berridos de una maquinaria que llevaba demasiado tiempo funcionando, los dolores y molestias del cuerpo, el saber que Susannah estaba a su lado, apoyada sobre los pulpejos de las manos, observando; el saber además que ella era la que estaba más cerca del suelo y que, si no acertaba a todos los artefactos y alguno decidía tomar represalias, ella sería el blanco más propicio.
—No disparo con la mano; aquel que dispara con la mano ha olvidado el rostro de su padre.
Eso era un chiste, pensó; si se cruzaba con su padre por la calle, no lo reconocería. Pero notó que las palabras hacían su efecto, despejándole la mente y serenando sus nervios. No sabía si él era de la materia de la que están hechos los pistoleros —la idea se le antojaba fabulosamente improbable, aunque sabía que había cumplido muy bien su cometido durante el tiroteo en el club de Balazar—, pero sabía que a una parte de él le gustaba la frialdad que le invadía cuando pronunciaba las palabras del arcaico catecismo que el pistolero les había enseñado; la frialdad y aquella manera en que las cosas parecían presentarse con implacable claridad. Había otra parte de él que comprendía que aquello era otra droga letal, no muy distinta de la heroína que había matado a Henry y había estado a punto de matarlo a él, pero eso no afectaba el fino y ajustado placer del momento, que tamborileaba en él como cables tensos vibrando bajo el vendaval.
—No apunto con la mano; aquel que apunta con la mano ha olvidado el rostro de su padre.
»Apunto con el ojo.
»No mato con la pistola; aquel que mata con la pistola ha olvidado el rostro de su padre.
A continuación, sin saber que iba a hacerlo, salió de entre los árboles y se dirigió a los robots que seguían dando vueltas al otro lado del claro.
—Mato con el corazón.
Interrumpieron su interminable girar. Uno de ellos emitió un zumbido agudo que parecía una señal de alarma o advertencia. Las antenas de radar, del tamaño de media barra de chocolate Hershey cada una, se volvieron hacia el origen de la voz.
Eddie empezó a disparar.
Los sensores estallaron uno tras otro como pichones de arcilla. La compasión se había borrado del corazón de Eddie; solo quedaba aquella frialdad, y el saber que no se detendría, que no podría detenerse hasta que hubiese terminado el trabajo.
El trueno llenó el claro iluminado por los últimos resplandores del día y rebotó en la astillada pared de roca del extremo más ancho. La serpiente de acero hizo dos volteretas y cayó convulsionada en el polvo. El mayor de los artefactos —el que había recordado a Eddie el tractor Tonka de su niñez— intentó escapar. Eddie destrozó su antena de radar cuando emprendía una espasmódica fuga del surco. La cosa cayó sobre su cuadrangular hocico, y de las cuencas de acero donde se alojaban sus ojos de vidrio empezaron a brotar delgadas llamas azules.
El único sensor al que no acertó fue el de la rata de acero inoxidable; su disparo rebotó en el lomo de metal y salió desviado con un agudo zumbido de mosquito. La rata abandonó el surco, describió un semicírculo hacia la cosa en forma de caja que seguía a la serpiente y cargó a través del claro con asombrosa velocidad. Al correr producía un airado sonido claqueteante y, conforme acortaba la distancia, Eddie advirtió que tenía la boca provista de largas y agudas puntas. No eran como dientes; eran más bien como agujas de máquina de coser, subiendo y bajando con increíble rapidez. No, caviló, en realidad aquellas cosas no se parecían mucho a cachorros.
—¡Dispara tú, Roland! —gritó desesperadamente, pero cuando osó echar una fugaz mirada de reojo vio que Roland seguía de pie con los brazos cruzados, exhibiendo la misma expresión distante y serena. Hubiera podido estar pensando en problemas de ajedrez o en antiguas cartas amorosas.
La antena de la rata se desvió de pronto. El artefacto cambió ligeramente de rumbo y avanzó directo hacia Susannah Dean.
Solo me queda una bala, pensó Eddie. Si fallo, le arrancará la cara.
En vez de disparar, se acercó a la rata y le dio una patada tan fuerte como pudo. Se había cambiado los zapatos por un par de mocasines de piel de venado, y sintió la sacudida del golpe hasta la rodilla. La rata soltó un oxidado chirrido rasposo, dio unos tumbos por tierra y quedó panza arriba. Eddie vio una docena aproximada de rechonchas patas mecánicas agitándose arriba y abajo. Cada una de ellas terminaba en una afilada zarpa de acero. Estas zarpas giraban sobre soportes de cardán no más grandes que una goma de borrar.
De la zona central del robot surgió una varilla de acero que enderezó de nuevo el artefacto. Eddie alzó el revólver de Roland, reprimiendo el impulso momentáneo de apoyarlo sobre la mano libre. Tal vez fuera así como enseñaban a disparar a los policías de su mundo, pero aquí no se hacía de esta manera. «Cuando olvidéis que existe la pistola, cuando tengáis la sensación de estar disparando con el dedo —les había dicho Roland—, entonces sabréis que os estáis acercando».
Eddie apretó el gatillo. La diminuta antena de radar, que había empezado a girar de nuevo en un intento de localizar a los enemigos, desapareció en un destello azul. La rata emitió un ruido ahogado y cayó muerta.
Eddie se volvió con el corazón palpitándole violentamente en el pecho. No recordaba haber estado tan furioso desde que comprendió que Roland pretendía retenerlos en aquel mundo hasta conquistar o perder definitivamente su maldita Torre… dicho de otro modo, hasta que todos fueran pasto de los gusanos.
Apuntó la pistola descargada hacia el corazón de Roland y habló con una voz pastosa que apenas reconoció como propia.
—Si me quedara algún cartucho en el tambor, podrías dejar de preocuparte por tu puta Torre en este mismo instante.
—¡Basta, Eddie! —gritó Susannah.
Eddie la miró.
—Iba a por ti, Susannah, y quería convertirte en picadillo.
—Pero no me ha alcanzado. Tú la has parado, Eddie. Tú la has parado.
—Pero no gracias a él. —Eddie hizo ademán de enfundar el revólver, pero se dio cuenta, contrariado, de que no tenía dónde meterlo. Susannah llevaba la pistolera—. Él y sus lecciones. Él y sus malditas lecciones. —Se volvió hacia Roland—. Te lo digo por dos centavos…
La expresión moderadamente interesada de Roland cambió de pronto. Sus ojos se fijaron en un punto sobre el hombro izquierdo de Eddie.
—¡A TIERRA! —gritó.
Eddie no hizo preguntas. Toda su furia y su confusión se le borraron de la mente al instante. Se echó al suelo y, mientras lo hacía, vio volar la mano izquierda del pistolero. Dios mío, pensó, NO PUEDE ser tan rápido. Nadie puede ser tan rápido. Yo no lo hago mal, pero comparado con Susannah parezco lento… y él hace que Susannah parezca una tortuga tratando de avanzar cuesta arriba sobre una lámina de cristal…
Algo pasó justo por encima de su cabeza, algo que lanzó un chillido de rabia mecánica y le arrancó un mechón de pelo. El pistolero disparó desde la cadera, tres tiros consecutivos como truenos, y los chillidos cesaron. Un artilugio que a Eddie le pareció un gran murciélago de metal cayó por tierra entre el lugar donde él yacía y el que ocupaba Susannah, arrodillada junto a Roland. Una de sus alas articuladas, manchada de óxido, golpeó el suelo una vez, débilmente, como enojada por haber perdido la oportunidad, y ya no se movió más.
Roland se acercó a Eddie caminando con soltura sobre sus viejas botas. Le tendió una mano. Eddie la aceptó y dejó que Roland le ayudara a incorporarse. Se había quedado sin aliento, y descubrió que no podía hablar. Seguramente es mejor así… Parece que cada vez que abro la boca meto la pata.
—¡Eddie! ¿Estás bien? —Susannah cruzaba el claro hacia él, que permanecía con la cabeza agachada y las manos apoyadas sobre los muslos, intentando respirar.
—Sí. —La palabra le salió como un graznido. Se incorporó con esfuerzo—. Solo ha sido un corte de pelo.
—Estaba en un árbol —explicó Roland con calma—. Al principio ni siquiera lo vi. A estas horas la luz es engañosa. —Hizo una corta pausa y, con la misma calma, añadió—: Susannah no ha corrido ningún peligro, Eddie.
Eddie asintió con la cabeza. Ahora se daba cuenta de que Roland casi hubiera podido tomarse una hamburguesa y un batido antes de empezar a desenfundar. Así de rápido era.
—Muy bien. Digamos que no me gustan tus métodos de enseñanza, ¿de acuerdo? Pero no pienso disculparme, así que si lo estabas esperando ya te lo puedes quitar de la cabeza.
Roland se agachó, recogió a Susannah y comenzó a limpiarle el polvo con la mano. Lo hizo con una especie de afecto imparcial, como una madre limpiaría a su bebé tras uno de sus necesarios revolcones en el polvo del patio trasero.
—No, no espero ninguna disculpa, ni es necesaria —contestó—. Susannah y yo tuvimos una conversación parecida a esta hace dos días. ¿No es así, Susannah?
Ella asintió.
—Roland es de la opinión que los aprendices de pistolero que no muerden de vez en cuando la mano que les da de comer, necesitan una buena patada en el trasero.
Eddie paseó la mirada sobre los restos destrozados y empezó a sacudirse lentamente el polvo de huesos de los pantalones y la camisa.
—¿Y si te dijera que no quiero ser un pistolero, Roland, viejo camarada?
—Diría que lo que tú quieras no tiene mucha importancia. —Roland estaba contemplando el quiosco metálico que se alzaba contra la pared de roca, y parecía haber perdido todo interés por la conversación. Eddie ya lo había observado antes. Cuando la conversación versaba sobre cuestiones de debería ser, podría ser o tendría que ser, Roland casi siempre perdía el interés.
—¿Ka? —preguntó Eddie, con un resto de su anterior amargura.
—Exactamente. Ka. —Roland se dirigió hacia el quiosco y pasó una mano sobre las rayas negras y amarillas pintadas sobre el metal—. Hemos encontrado uno de los doce portales que circundan el borde del mundo… uno de los seis senderos que conducen a la Torre Oscura.
»Y eso también es ka.
VEINTISIETE
Eddie fue a buscar la silla de ruedas de Susannah. Nadie tuvo que pedírselo; deseaba estar un rato a solas para recobrar su dominio. Ahora que el tiroteo había terminado, todos los músculos de su cuerpo parecían haber adquirido su propio temblorcillo palpitante. No quería que ninguno de los dos lo viera en tal estado, no porque pudieran malinterpretarlo como miedo, sino porque uno de ellos, o los dos, podría reconocerlo por lo que era: una sobrecarga de excitación. Le había gustado. Le había gustado, pese al murciélago que estuvo a punto de arrancarle el cuero cabelludo.
Eso es una gilipollez, colega. Y tú lo sabes.
El problema era que no lo sabía. Se había visto cara a cara con algo que Susannah había descubierto por sí misma después de disparar contra el oso; podía decir que no quería ser un pistolero, que no quería seguir vagando por aquel mundo enloquecido donde no parecía haber más seres humanos que ellos tres, que lo que anhelaba por encima de todo era encontrarse en la esquina de Broadway con la calle Cuarenta y dos, haciendo chascar los dedos, engullendo un sándwich con chile y escuchando a Creedence Clearwater Revival en los auriculares de su Walkman mientras veía pasar a las chicas, esas chicas neoyorquinas tan sexys, con su mohín de «Vete a la porra» en los labios y sus largas piernas bajo una falda corta. Podía hablar de todo eso hasta que se le pusiera la cara azul, pero su corazón sabía otras cosas. Sabía que había disfrutado haciendo saltar en pedazos toda aquella chatarra electrónica, al menos mientras duraba el juego y la pistola de Roland era su tempestad de rayos y truenos particular y portátil. Había disfrutado pegándole una patada a la rata robot, a pesar de que se había hecho daño en el pie y a pesar de que estaba cagado de miedo. En cierto modo, esta parte —la parte de tener miedo— incluso parecía aumentar su satisfacción.
Todo eso ya era bastante malo de por sí, pero su corazón sabía algo aún peor: que si en aquel mismo instante se abriese ante él una puerta que le condujera de regreso a Nueva York, podía ser que no la cruzara, al menos hasta haber visto la Torre Oscura con sus propios ojos. Empezaba a creer que la enfermedad de Roland era contagiosa.
Mientras luchaba con la silla de Susannah por entre la maraña de árboles, maldiciendo las ramas que le azotaban el rostro y trataban de arrancarle los ojos, Eddie se sintió capaz de admitir por lo menos algunas de estas cosas; esto le enfrió un poco la sangre. Quiero comprobar si es como la vi en mi sueño, pensó. Ver una cosa así… Eso sí que sería fantástico.
Y otra voz habló en su interior: Apuesto a que sus amigos de antes —los que llevaban nombres como sacados de la Tabla Redonda en la Corte del Rey Arturo—, apuesto a que ellos también pensaban lo mismo, Eddie.
Y todos están muertos. Todos, Eddie; hasta el último.
Reconoció esa voz, le gustara o no. Pertenecía a Henry, y eso la convertía en una voz muy difícil de ignorar.
VEINTIOCHO
Roland, sosteniendo a Susannah sobre su cadera derecha, estaba parado ante la caja metálica que parecía una boca de metro cerrada durante la noche. Eddie dejó la silla de ruedas en el linde del claro y se dirigió hacia ellos. A medida que se acercaba, el zumbido constante y la vibración del suelo iban en aumento. Se dio cuenta de que la maquinaria que producía ese ruido se hallaba dentro de la caja o debajo de ella. Le pareció que la oía no tanto con los oídos como en lo más profundo de su cabeza y en los recovecos de sus entrañas.
—Así que este es uno de los doce portales. ¿Adonde conduce, Roland? ¿A Disney World?
Roland meneó la cabeza.
—No sé adonde conduce. Quizá a ninguna parte… o a todas partes. Hay muchas cosas que desconozco en mi mundo. Sin duda ya os habéis dado cuenta. Y hay cosas que antes sabía y que ahora han cambiado.
—¿Porque el mundo se ha movido?
—Sí. —Roland lo miró de soslayo—. No se trata de una figura retórica. El mundo realmente se mueve, y cada vez va más deprisa. Al mismo tiempo las cosas se desgastan… se estropean… —Dio un puntapié al cadáver mecánico de la caja ambulante para ilustrar su argumento.
Eddie recordó el burdo esbozo de los pórticos que Roland había dibujado en la tierra.
—¿Y esto es el borde del mundo? —preguntó, casi con timidez—. Lo digo porque no parece muy distinto de cualquier otro lugar. —Se rio brevemente—. Pues si hay un abismo, yo no lo veo.
Roland sacudió la cabeza.
—No es esa clase de borde. Es el lugar donde nace uno de los Haces. O por lo menos así me lo enseñaron.
—¿Haces? —preguntó Susannah—. ¿Qué Haces?
—Los Grandes Antiguos no formaron el mundo sino que lo reformaron. Algunos narradores dicen que los Haces lo salvaron; otros afirman que son las semillas de la destrucción del mundo. Los Grandes Antiguos crearon los Haces. Son una especie de líneas… líneas que unen… y sostienen.
—¿Te refieres al magnetismo? —inquirió Susannah con cautela.
Al pistolero se le iluminó el rostro, transformando sus ásperos surcos y planos en algo nuevo y sorprendente, y por un instante Eddie supo qué cara pondría Roland si alguna vez llegaba a su Torre.
—¡Sí! No es solo magnetismo, aunque también interviene… y la gravedad… y la correcta alineación de espacio, tamaño y dimensión. Los Haces son las fuerzas que mantienen unidas todas estas cosas.
—Bienvenido a la física en un manicomio —comentó Eddie en voz baja.
Susannah no le prestó atención.
—¿Y la Torre Oscura? ¿Es una especie de generador? ¿Una central de energía para los Haces?
—No lo sé.
—Pero sabes que este es el punto A —intervino Eddie—. Si avanzáramos lo suficiente en línea recta llegaríamos a otro portal (llamémoslo punto C) en el borde opuesto del mundo. Pero antes de llegar, pasaríamos por el punto B. El punto central. La Torre Oscura.
El pistolero asintió.
—¿A qué distancia está? ¿Lo sabes?
—No. Pero sé que está muy lejos, y que la distancia crece cada día que pasa.
Eddie se había agachado para examinar la caja ambulante. Al oír esto, se incorporó y miró a Roland fijamente.
—No puede ser. —Lo dijo como un hombre que tratara de explicarle a un niño pequeño que en realidad no hay ningún coco en su armario, que no puede haberlo porque en realidad el coco no existe—. Los mundos no crecen, Roland.
—¿Ah, no? Cuando yo era un muchacho, había mapas. Recuerdo uno en particular. Se titulaba Los Grandes Reinos de la Tierra Occidental. Mostraba mi país, que era conocido por el nombre de Gilead. Mostraba las Baronías de las Tierras Bajas, que fueron destruidas por los tumultos y la guerra civil un año después de que yo ganara mis pistolas, y las colinas, y el desierto, y las montañas, y el Mar del Oeste. Había una larga distancia de Gilead al Mar del Oeste, mil quinientos kilómetros o más, pero he tardado más de veinte años en recorrer esta distancia.
—¡No, no es posible! —exclamó apresuradamente Susannah, temerosa—. Aunque hubieras hecho todo el camino andando, no podrías haber tardado veinte años.
—Bueno, hay que tener en cuenta las paradas para escribir postales y beber cerveza —apuntó Eddie, pero ninguno de los dos le hizo caso.
—No iba andando, puesto que recorrí la mayor parte del camino a lomos de caballo —explicó Roland—. De vez en cuando me vi… retenido, podríamos decir. Pero he pasado casi todo este tiempo moviéndome. Alejándome de John Farson, que encabezó la revuelta que derribó el mundo en que me había criado y que quería ver mi cabeza empalada en su patio… Creo que no le faltaban motivos, porque mis compatriotas y yo habíamos causado la muerte de gran número de sus seguidores… y porque le robé algo que tenía en muy gran estima.
—¿Qué era, Roland? —preguntó Eddie con curiosidad.
Roland meneó la cabeza.
—Eso queda para otro día… o quizá para nunca. Por ahora, no penséis en eso sino en otra cosa: he recorrido muchos miles de kilómetros. Porque el mundo está creciendo.
—Es imposible que ocurra algo así —insistió Eddie, pero aun así estaba seriamente trastornado—. Habría terremotos, inundaciones, maremotos, qué sé yo…
—¡Mira! —estalló Roland, furioso—. ¡Mira a tu alrededor! ¿Qué ves? Un mundo que se va parando como la peonza de un chiquillo al mismo tiempo que coge velocidad y se mueve de una manera nueva que ninguno de nosotros puede comprender. ¡Mira tus presas, Eddie! ¡Mira tus presas, por la gloria de tu padre! —Dio un par de zancadas hacia el arroyo, recogió la serpiente de acero, la examinó brevemente y se la arrojó a Eddie, que la atrapó con la mano izquierda. Al cogerla, la serpiente se rompió en dos—. ¿Lo ves? Está agotada. Todo lo que hemos encontrado aquí está agotado. Si no hubiésemos venido, igualmente habrían muerto dentro de poco. Lo mismo que el oso.
—El oso tenía una especie de enfermedad —señaló Susannah.
El pistolero asintió.
—Parásitos que le atacaban las partes naturales del cuerpo. Pero ¿por qué no le habían atacado antes?
Susannah no respondió.
Eddie estaba examinando la serpiente. A diferencia del oso, era un producto completamente artificial, una cosa hecha de metal, circuitos y metros (o quizá kilómetros) de alambre fino como un hilo. Sin embargo, se veían motas de óxido, no solo en la superficie de la media serpiente que aún tenía en la mano sino también en sus entrañas. Y había una mancha de humedad por donde se había fugado aceite o infiltrado agua. Esta humedad había corroído algunos de los alambres, y en varias placas de circuitos, grandes como la uña del pulgar, crecía una sustancia verdusca que parecía moho.
Eddie dio la vuelta a la serpiente. Una placa de acero indicaba que la había fabricado North Central Positronics, Ltd. Llevaba un número de serie, pero ningún nombre. Seguramente no era lo bastante importante para merecer un nombre, pensó. No es más que un sofisticado juguete mecánico diseñado para dar una lavativa al Hermano Oso de vez en cuando, o algo igualmente repulsivo.
Tiró la serpiente y se limpió las manos en los pantalones.
Roland había recogido el artefacto en forma de tractor. Tiró de una de las orugas. Se desprendió fácilmente, derramando una nube de orín entre sus botas. La echó a un lado.
—Todo lo que hay en el mundo se está deteniendo o haciéndose pedazos —dijo llanamente—. Al mismo tiempo, las fuerzas que unifican el mundo y le dan su coherencia, en tiempo y en tamaño así como en espacio, se están debilitando. En nuestra infancia ya lo sabíamos, pero no teníamos ni idea de cómo iban a ser los tiempos del final. ¿Cómo podíamos tenerla? Y, no obstante, ahora estoy viviendo esos tiempos, y no creo que afecten únicamente a mi mundo. Afectan al vuestro, Eddie y Susannah; podrían afectar a millones de mundos. Los Haces se descomponen. No sé si esa es la causa o tan solo otro síntoma, pero sé que es así. ¡Venid! ¡Acercaos! ¡Escuchad!
Mientras Eddie se aproximaba a la caja metálica con franjas diagonales en negro y amarillo, le vino un poderoso y desagradable recuerdo. Por primera vez desde hacía años se sorprendió pensando en un ruinoso edificio de estilo Victoriano que se alzaba en Dutch Hill, a un par de kilómetros del barrio en que Henry y él habían crecido. Esa ruina, que los chavales del barrio llamaban «la Mansión», ocupaba un solar abandonado y cubierto de maleza en la calle Rhinehold. Eddie suponía que prácticamente todos los chicos del barrio habían oído cuentos de miedo acerca de la Mansión. La casa, agazapada bajo sus empinados tejados, parecía fulminar a los transeúntes con la mirada desde las sombras que proyectaban sus aleros. Las ventanas estaban rotas, naturalmente —los chicos pueden apedrear un lugar sin necesidad de acercarse demasiado—, pero nadie había pintarrajeado sus paredes ni convertido el lugar en refugio de parejas o de drogadictos. Lo más extraño de todo era el hecho de que siguiera existiendo: nadie le había pegado fuego para cobrar un seguro o sencillamente para verla arder. Los chicos decían que era una casa encantada, claro, y un día en que Eddie se detuvo en la acera para contemplarla, al lado de Henry (habían realizado la peregrinación con el propósito deliberado de ver aquel objeto de fabulosos rumores, aunque Henry le había dicho a su madre que solo iban a Dahlberg’s con unos amigos a por unos Hoodsie Rockets), tuvo la sensación de que realmente podía estar encantada. ¿Acaso no había notado una fuerza poderosa y hostil que emanaba de aquellas lóbregas ventanas victorianas, ventanas que parecían observarlo con la mirada fija de un lunático peligroso? ¿No había notado un viento sutil que le agitaba el vello de los brazos y de la nuca? ¿No había tenido la clara intuición de que, si entraba en aquel lugar, la puerta se cerraría de golpe a su espalda y las paredes empezarían a acercarse, pulverizando huesos de ratones muertos, y deseando pulverizar los suyos del mismo modo?
La casa embrujadora e inquietante. Encantada.
En aquellos momentos, mientras se acercaba a la caja metálica, experimentó la misma sensación de misterio y peligro. Se le puso la piel de gallina en brazos y piernas, y el vello de la nuca se erizó como una cresta. Sintió que le recorría aquel mismo viento sutil, aunque las hojas de los árboles que bordeaban el claro estaban completamente inmóviles.
Pese a todo, siguió avanzando hacia la puerta (pues de eso se trataba, naturalmente, de otra puerta, aunque esta estaba cerrada y siempre lo estaría para los seres como él) sin detenerse hasta que hubo apoyado la oreja en ella.
Era como si media hora antes se hubiera comido un ácido de los más potentes y ahora estuviera empezando a hacerle efecto. Colores extraños fluyeron por la oscuridad de detrás de sus ojos. Le pareció oír voces que le susurraban desde largos corredores como gargantas de piedra, corredores iluminados por candentes antorchas eléctricas. En otro tiempo, aquellos estandartes de la era moderna lo habían bañado todo con su resplandeciente fulgor, pero ahora solo eran mortecinos núcleos de luz azul. Percibió vaciedad, abandono, desolación, muerte.
La maquinaria seguía retumbando, pero ¿no se advertía un timbre áspero en el sonido? ¿No había bajo el zumbido una especie de palpitación desesperada, como la arritmia de un corazón enfermo? ¿No daba la sensación de que la maquinaria que producía aquel ruido, aunque mucho más compleja incluso que la que había dentro del oso, estaba de alguna manera desacompasándose respecto a sí misma?
—Todo es silencio en las salas de los muertos —se oyó susurrar Eddie con voz desmayada—. Todo es olvido en las salas de piedra de los muertos. Contemplad las escaleras que se alzan en las tinieblas; contemplad las salas de la ruina. Estas son las salas de los muertos, donde hilan las arañas y los grandes circuitos enmudecen uno a uno.
Roland lo apartó de un tirón, y Eddie se volvió hacia él con ojos aturdidos.
—Ya es suficiente —dijo Roland.
—No sé qué pusieron ahí, pero no está funcionando muy bien, ¿verdad? —se oyó preguntar Eddie. Su voz temblorosa parecía llegar de muy lejos. Aún podía sentir el poder que irradiaba de la caja. Le llamaba.
—No. En estos tiempos, nada de lo que hay en mi mundo funciona muy bien.
—Bueno, muchachos, si habéis pensado pasar aquí la noche, tendréis que prescindir del placer de mi compañía —dijo Susannah. Su rostro era una mancha blanquecina en las cenicientas postrimerías del crepúsculo—. Yo me voy al otro lado. No me gusta la sensación que me produce esta cosa.
—Todos acamparemos al otro lado —respondió Roland—. Vámonos.
—Muy buena idea —aprobó Eddie.
Al alejarse de la caja, el ruido de la maquinaria se fue amortiguando. Eddie notó que su influencia sobre él se debilitaba, aunque todavía seguía llamándole, invitándole a explorar los corredores en penumbra, las escaleras verticales, las salas en ruinas donde las arañas hilaban y los cuadros de mando se apagaban uno a uno.
VEINTINUEVE
En el sueño de aquella noche, Eddie volvía a recorrer la Segunda Avenida hacia la Charcutería Artística de Tom y Gerry, en el cruce de la Segunda con la calle Cuarenta y seis. Pasó ante una tienda de discos, en cuyos altavoces tronaban los Rolling Stones:
I see a red door and I want to paint it black,
No colours anymore, I want them to turn black,
I see the girls walk by dressed in their summer clothes,
I have to turn my head until my darknessgoes…[2]
Siguió adelante, pasó ante una tienda llamada Tus Reflejos, entre la calle Cuarenta y nueve y la Cuarenta y ocho. Se vio en uno de los espejos que colgaban en el escaparate. Pensó que hacía años que no tenía tan buen aspecto; el pelo un poco largo, pero, aparte de eso, bronceado y en forma. En cambio la ropa… no veas, tío. Mierda de ejecutivo de los pies a la cabeza. Chaqueta cruzada azul marino, camisa blanca, corbata granate, pantalones de vestir grises… En su vida había tenido un traje de yuppie como aquel.
Alguien le dio una sacudida.
Eddie trató de hundirse más profundamente en el sueño. No quería despertar aún. Antes tenía que llegar a la charcutería y utilizar la llave para abrir la puerta y llegar al campo de rosas. Quería verlo todo otra vez: el interminable lecho de rosas, el abovedado cielo azul por el que navegaban los grandes barcos-nube, la Torre Oscura. Le atemorizaba la oscuridad que vivía dentro de aquella pilastra ultraterrena, esperando devorar a cualquiera que se acercara demasiado, pero aun así quería verla de nuevo. Necesitaba verla. La mano, empero, no cesaba de sacudirlo. El sueño empezó a desdibujarse y el olor de los tubos de escape de la Segunda Avenida se convirtió en olor a humo de leña, cada vez más tenue porque la hoguera estaba casi apagada.
Era Susannah. Parecía asustada. Eddie se incorporó y la rodeó con un brazo. Habían acampado tras el bosquecillo de alisos, lo bastante cerca para seguir oyendo el borboteo del arroyo que cruzaba el claro cubierto de huesos. Roland yacía dormido al otro lado de las relucientes ascuas que había dejado la hoguera. Su sueño no era tranquilo. Había desechado la única manta y yacía con las rodillas encogidas casi hasta el pecho. Sin las botas, sus pies parecían blancos, estrechos e indefensos. El dedo gordo del pie derecho había desaparecido, víctima del monstruo langosta que también le había arrancado parte de la mano derecha.
En su sueño repetía como un gemido la misma frase farfullada. Tras unas cuantas repeticiones, Eddie advirtió que era la misma frase que había pronunciado antes de caer desplomado en el claro en que Susannah había matado el oso: Váyase, pues. Existen otros mundos aparte de estos. El pistolero permaneció unos instantes en silencio y luego gritó el nombre del chico:
—¡Jake! ¿Dónde estás, Jake?
La desolación y el desespero de su voz llenaron de horror a Eddie. Deslizó los brazos alrededor de Susannah y la estrechó contra sí. La notó temblar, aunque la noche era cálida.
—¿Dónde estás, Jake? —gritaba a la noche—. ¡Regresa!
—¡Dios mío! ¡Ya está otra vez así! ¿Qué podemos hacer, Suze?
—No lo sé. Solo sé que no podía seguir escuchándolo yo sola. Suena como si estuviera muy lejos. Muy lejos de todo.
—Váyase, pues —masculló el pistolero, rodando sobre un costado y encogiendo las rodillas de nuevo—. Existen otros mundos aparte de estos.
Quedó unos instantes en silencio. De pronto su pecho se agitó y soltó el nombre del chico en un largo alarido que helaba la sangre. En el bosque, un pájaro de buen tamaño alzó el vuelo con un seco aleteo rumbo a otra parte del mundo no tan emocionante.
—¿Se te ocurre alguna idea? —preguntó Susannah. Tenía los ojos muy abiertos y cargados de lágrimas—. ¿Crees que debemos despertarlo?
—No lo sé. —Eddie miró el revólver del pistolero, el que llevaba sobre la cadera izquierda. Roland lo había dejado dentro de su funda, sobre un rectángulo de piel pulcramente doblada, bien al alcance de la mano—. Me parece que no me atrevo —añadió al fin.
—Lo está volviendo loco —dijo ella. Eddie asintió—. ¿Qué hacemos, Eddie? ¿Qué hacemos?
Eddie no lo sabía. Un antibiótico había eliminado la infección provocada por el mordisco de la langostruosidad; ahora Roland ardía víctima de otra infección, pero Eddie no creía que existiera en el mundo ningún antibiótico que fuera capaz de curarla.
—No lo sé. Acuéstate a mi lado, Suze.
Eddie echó una manta por encima de los dos, y al cabo de un rato el temblor de Susannah se fue sosegando.
—Si se vuelve loco, puede hacernos daño —observó ella.
—Como si no lo supiera. —Ya se le había ocurrido esa desagradable idea, proyectada en términos del oso: sus ojos enrojecidos y llenos de odio (¿y no había también desconcierto, acechando en lo más hondo de aquellas profundidades rojizas?) y sus zarpas mortíferas. Eddie posó la vista en el revólver, tan cerca de la mano útil del pistolero, y volvió a recordar con qué rapidez se había movido Roland cuando vio volar hacia ellos el murciélago mecánico. Con tal rapidez que su mano se había perdido de vista. Si el pistolero se volvía loco, y si ellos dos se convertían en foco de esa locura, no tendrían la menor oportunidad. Ni la más mínima.
Hundió el rostro en el cálido hueco del cuello de Susannah y cerró los ojos.
No mucho después, Roland cesó de farfullar. Eddie levantó la cabeza y lo miró. El pistolero parecía dormir tranquilamente de nuevo. Eddie miró a Susannah y vio que ella también se había dormido. Se tendió a su lado, besó con ternura la curva de su pecho y volvió a cerrar los ojos.
Tú no, compañero; tú vas a pasarte mucho, mucho tiempo despierto.
Pero llevaban dos días en marcha y Eddie estaba cansado hasta los huesos. Empezó a deslizarse… a hundirse…
De vuelta al sueño, pensó mientras se dormía. Quiero volver a la Segunda Avenida… ala charcutería de Tom y Gerry. Eso es lo que quiero.
Aquella noche, sin embargo, el sueño ya no volvió.
TREINTA
Tomaron un desayuno rápido cuando amanecía, recogieron las cosas, distribuyeron de nuevo el equipaje y regresaron al claro en forma de cuña. A la clara luz de la mañana no parecía tan siniestro, pero a los tres les costó un verdadero esfuerzo mantenerse alejados de la caja metálica con las franjas de advertencia negras y amarillas. Roland no daba muestras de guardar algún recuerdo de las pesadillas que lo habían atormentado durante la noche. Había realizado las tareas matutinas como lo hacía siempre, en un silencio reflexivo e imperturbable.
—¿Cómo piensas mantener la dirección recta desde aquí? —le preguntó Susannah al pistolero.
—Si las leyendas son ciertas, no creo que eso plantee ningún problema. ¿Recuerdas que me hablaste del magnetismo?
Ella asintió.
El pistolero hurgó en el interior de su bolsa y finalmente sacó un pequeño cuadrado de viejo y flexible cuero en el que había ensartada una larga aguja plateada.
—¡Una brújula! —exclamó Eddie—. ¡Estás hecho un auténtico explorador!
Roland negó con la cabeza.
—No es una brújula. Sé lo que son, por supuesto, pero estos días me oriento por el sol. Por el sol y las estrellas, e incluso en estos tiempos me sirven bastante bien.
—¿Incluso en estos tiempos? —repitió Susannah, con una sombra de inquietud.
Él asintió.
—Las direcciones del mundo también van a la deriva.
—¡Dios! —clamó Eddie. Trató de imaginarse un mundo en el que el verdadero norte se deslizaba insidiosamente hacia el este o el oeste, y renunció casi al instante. Le hacía sentir un leve mareo, como el que había sentido siempre al mirar desde lo alto de un gran edificio.
—Solo es una aguja, pero es de acero y servirá a nuestro propósito tan bien como una brújula. El Haz marca ahora nuestro rumbo, y la aguja lo demostrará. —Registró otra vez la bolsa y extrajo un tazón de barro de rudimentaria factura. Una grieta lo recorría de arriba abajo. Roland había remendado con resina de pino el cacharro encontrado cerca del antiguo campamento. Se dirigió a la corriente, hundió el tazón en ella y regresó hacia la silla de ruedas de Susannah. Depositó cuidadosamente el tazón lleno sobre el brazo de la silla y, cuando la superficie se aquietó, dejó caer la aguja en su interior. La aguja se hundió hasta el fondo y reposó allí.
—¡Vaya! —comentó Eddie—. ¡Magnífico! Caería maravillado a tus pies, Roland, pero no quiero arrugar la raya del pantalón.
—Aún no he terminado. Aguanta bien el tazón, Susannah.
Ella así lo hizo, y Roland empujó lentamente la silla de ruedas por el claro. Cuando llegó a unos cuatro metros de la puerta, hizo girar la silla para que Susannah quedara de espaldas a ella.
—¡Eddie! —exclamó—. ¡Mira esto!
Eddie se inclinó sobre el tazón de barro, apenas consciente de que el agua ya empezaba a filtrarse a través del remiendo improvisado por Roland. La aguja se elevaba lentamente hacia la superficie. Cuando llegó a ella, quedó flotando tan serenamente como si se tratara de un corcho.
—¡Mierda! ¡Una aguja flotante! Ahora sí que lo he visto todo.
—Sostén el tazón, Susannah.
Ella lo sostuvo quieto mientras Roland empujaba la silla hacia otro punto del claro, en ángulo recto con la caja. La aguja perdió su orientación, cabeceó al azar unos instantes y volvió a hundirse hasta el fondo del tazón. Cuando Roland llevó la silla al sitio de antes, la aguja se elevó de nuevo y señaló el rumbo.
—Si tuviésemos limaduras de hierro y una hoja de papel —explicó el pistolero—, podríamos esparcir las limaduras sobre el papel y ver cómo formaban una línea que indicaría el mismo rumbo.
—¿Seguirá sucediendo lo mismo cuando nos alejemos del portal? —preguntó Eddie.
Roland asintió.
—Y no solo eso. De hecho, incluso podemos ver el Haz.
Susannah volvió la cabeza para mirar por encima de su hombro. Al hacerlo, su codo desplazó ligeramente el tazón. La aguja osciló errabunda mientras el agua se agitaba… y luego se orientó tenazmente en la misma dirección.
—Así no —dijo Roland—. Mirad hacia abajo. Eddie, a tus pies; Susannah, a tu regazo. —Hicieron lo que les pedía—. Cuando os diga que levantéis la vista, mirad al frente, en la dirección que señala la aguja. No miréis nada en particular; dejad que vuestro ojo vea lo que vea. Y ahora, ¡mirad!
Miraron. En el primer momento Eddie no vio más que los bosques. Intentó relajar los ojos… y de pronto lo percibió, tal como había percibido la forma del tirachinas dentro del trozo de madera, y comprendió por qué Roland les había indicado que no mirasen nada en particular. El efecto del Haz se dejaba sentir a lo largo de todo su recorrido, pero era sutil. Las agujas de los pinos y abetos apuntaban en esa dirección. Los arbustos crecían ligeramente inclinados, y la inclinación seguía el sentido del Haz. No todos los árboles que el oso había derribado para despejar el campo visual habían caído a lo largo de ese sendero camuflado —que se dirigía hacia el sudeste, si Eddie no se equivocaba—, pero sí la mayoría, como si la fuerza que emanaba de la caja los hubiera empujado en esa dirección cuando se tambaleaban. La evidencia más clara estaba en la disposición de las sombras sobre el terreno. Con el sol elevándose por el este, todas apuntaban al oeste, naturalmente, pero cuando Eddie miró hacia el sudeste distinguió una configuración en forma de espiguilla que solo existía a lo largo de la línea que había indicado la aguja del tazón.
—No sé si veo algo —dijo Susannah, vacilante—, pero…
—¡Mira las sombras! ¡Las sombras, Suze!
Eddie le vio abrir los ojos con asombro al darse cuenta de todo.
—¡Dios mío! ¡Está ahí! ¡Ahí delante! ¡Es como cuando alguien tiene una raya natural en el cabello!
Ahora que Eddie lo había visto, no podía dejar de verlo; un borroso corredor a través de la selva desordenada que rodeaba el claro, una vía en línea recta que era el camino del Haz. De repente comprendió lo colosal que debía de ser la fuerza que fluía a su alrededor (y probablemente a su través, como los rayos X), y tuvo que reprimir el impulso de echarse a un lado, a la derecha o a la izquierda.
—Oye, Roland, esto… esto no me volverá estéril, ¿verdad?
Roland se encogió de hombros y esbozó una leve sonrisa.
—Es como el lecho de un río seco —se maravilló Susannah—. Tan cubierto de maleza que a duras penas puede verse…, pero está ahí. La configuración de las sombras no cambiará mientras nos mantengamos en la trayectoria del Haz, ¿verdad?
—Así es —respondió Roland—. Cambiarán de dirección según el sol vaya recorriendo el cielo, por supuesto, pero siempre podremos ver el rumbo del Haz. Debéis recordar que viene fluyendo por este mismo camino desde hace miles de años, quizá decenas de miles. ¡Mirad al cielo!
Al hacerlo vieron que las nubes, unos tenues cirros, también adquirían la configuración en espiga a lo largo del Haz…, y que las nubes situadas dentro de su pasillo de energía se movían más deprisa que las otras. Eran empujadas hacia el sudeste. Empujadas hacia la Torre Oscura.
—¿Lo veis? Incluso las nubes deben obedecer.
Una pequeña bandada de pájaros volaba hacia ellos. Cuando llegaron al camino del Haz, todos fueron desviados por un instante hacia el sudeste. Aunque Eddie lo vio con toda claridad, apenas pudo dar crédito a sus ojos. Cuando los pájaros dejaron atrás el angosto pasillo de influencia del Haz, retomaron su anterior rumbo.
—Bien —comentó Eddie—, supongo que deberíamos ponernos en marcha. Un viaje de mil kilómetros empieza con un solo paso, y toda esa mierda.
—Espera un momento. —Susannah estaba mirando a Roland—. No se trata de mil kilómetros, ¿verdad? ¿De qué distancia estamos hablando, Roland? ¿Diez mil kilómetros? ¿Veinte mil?
—No sabría decirlo. Muy lejos.
—Bueno, ¿y cómo diablos vamos a poder llegar, conmigo en esta maldita silla de ruedas? Tendremos suerte si avanzamos cinco kilómetros al día por esos Drawers, y tú lo sabes.
—El camino está abierto —respondió Roland con paciencia—, y por ahora eso es suficiente. Puede llegar un momento, Susannah Dean, en que viajemos más deprisa de lo que a ti te gustaría.
—¿Ah, sí? —Lo miró con expresión agresiva, y los dos hombres vieron de nuevo a Detta Walker bailando una peligrosa jiga en sus ojos—. ¿Tienes reservado un coche de carreras? ¡Si lo tienes, sería estupendo disponer de una puta carretera por donde circular!
—El terreno y nuestra forma de viajar por él irán cambiando. Siempre es así.
Susannah sacudió la mano hacia el pistolero. ¡Vamos, hombre!, decía el ademán.
—Me recuerdas a mi mamaíta cuando decía que Dios proveerá.
—¿Y no lo ha hecho? —preguntó Roland con gravedad.
Ella lo contempló unos instantes con mudo asombro y luego echó la cabeza atrás y lanzó una carcajada hacia el cielo.
—Bueno, supongo que depende de cómo se mire. Lo único que puedo decir es que si esto es proveer, Roland, no me gustaría saber qué sucedería si decidiera dejarnos pasar hambre.
—Vamos, vamos, no perdamos más tiempo —insistió Eddie—. Quiero irme de aquí. No me gusta este sitio. —Y era verdad, pero no toda. También experimentaba un profundo anhelo de poner los pies en aquella senda enmascarada, aquella carretera oculta. Cada paso le llevaba un paso más cerca del campo de rosas y de la Torre que lo dominaba. Comprendió, no sin cierto asombro, que estaba decidido a ver aquella Torre… o a morir en el intento.
Enhorabuena, Roland, pensó. Lo has conseguido. Soy un converso. Que alguien cante un aleluya.
—Todavía queda una cosa antes de irnos. —Roland se agachó y desató el cordón de piel que le ceñía el muslo izquierdo. A continuación empezó a desabrochar lentamente la hebilla de la cartuchera.
—¿A qué viene esto? —quiso saber Eddie.
Roland desenfundó el revólver y se lo tendió.
—Ya sabes por qué lo hago —respondió con toda calma.
—¡Vuelve a abrochártela, hombre! —Eddie sintió alborotarse en su interior un terrible revoltijo de emociones contrapuestas; aun con los puños apretados, sentía que le temblaban los dedos—. ¿Qué crees que estás haciendo?
—Estoy perdiendo el juicio paso a paso. Hasta que la herida de mi interior cicatrice, si es que lo hace alguna vez, no soy apto para llevar esto. Y tú lo sabes.
—Cógelo, Eddie —dijo Susannah con voz queda.
—¡Si no lo hubieras llevado anoche, cuando aquel maldito murciélago se lanzó contra mí, esta mañana solo tendría media cabeza!
La única respuesta del pistolero fue seguir ofreciéndole la pistola que le quedaba. Su postura indicaba que estaba dispuesto a permanecer así todo el día, si era necesario llegar a ese extremo.
—¡Muy bien! —estalló Eddie—. ¡De acuerdo, maldita sea!
Cogió la cartuchera que Roland le tendía y se la ajustó a su cintura con una serie de gestos bruscos. Suponía que debería sentirse aliviado —¿no había contemplado aquella misma pistola en mitad de la noche, tan cerca de la mano de Roland, y pensado en lo que podía ocurrir si Roland realmente perdía el juicio?, ¿no lo habían pensado los dos, Susannah y él?—, pero no experimentaba ningún alivio. Solo temor, culpabilidad, y una extraña y dolorosa tristeza demasiado profunda para las lágrimas.
Se le veía tan extraño sin las pistolas…
Tan impropio.
—Bueno, ahora que los aprendices incompetentes tienen las pistolas y el maestro está desarmado, ¿nos vamos ya, por favor? Si algo grande nos ataca desde la espesura, Roland, siempre puedes lanzarle el cuchillo.
—Ah, claro —murmuró el pistolero—. Casi lo había olvidado. —Sacó el cuchillo de la bolsa y se lo ofreció a Eddie, con el mango por delante.
—¡Esto es absurdo!
—La vida es absurda.
—Sí, escríbelo en una postal y mándasela al Reader’s Digest. —Eddie embutió el cuchillo bajo el cinturón y se volvió hacia Roland con aire desafiante—. Y ahora, ¿podemos irnos ya?
—Todavía queda otra cosa —respondió Roland.
—¡Por todos los…!
La sonrisa tocó de nuevo los labios de Roland.
—Solo era una broma —explicó.
Eddie se quedó boquiabierto. A su lado, Susannah empezó a reír de nuevo. El sonido, musical como una campana, se alzó en la quietud de la mañana.
TREINTA Y UNO
Necesitaron casi toda la mañana para salir de la zona de destrucción con la que el oso se había protegido, pero la marcha era un poco más fácil a lo largo del Haz, y cuando hubieron dejado atrás las trampas y la enmarañada maleza, volvió a imponerse el bosque y pudieron avanzar más deprisa. El riachuelo que brotaba de la pared del claro corría rumoroso a la derecha del grupo. Se le habían unido varios arroyos más pequeños, y ahora su sonido era más grave. Había más animales —los oían moverse por el bosque, haciendo su ronda cotidiana— y en dos ocasiones vieron pequeños grupos de ciervos. Uno de ellos, un macho con la erguida e inquisitiva cabeza coronada por una noble cornamenta, parecía pesar al menos ciento cincuenta kilos. El riachuelo se apartó de su rumbo cuando empezaron a ascender. Y cuando la tarde empezaba a inclinarse hacia el anochecer, Eddie vio una cosa.
—¿Podemos pararnos aquí? ¿Descansamos un momento?
—¿Qué ocurre? —preguntó Susannah.
—Sí —dijo Roland—. Podemos parar.
De repente Eddie volvió a sentir la presencia de Henry, como un peso que se apoyara en sus hombros. «Oh, mira al mariquita. ¿Has visto algo en el árbol, mariquita? ¿Te gustaría tallar algo, mariquita? Sí, ¿eh? ¡Ohhhh, qué bonito!».
—No es imprescindible que nos paremos. Quiero decir, no es nada importante. Solo he…
—… visto algo —Roland concluyó la frase—. Sea lo que sea, cierra de una vez tu bocaza y ve a buscarlo.
—En realidad no es nada. —Eddie notó que le subía sangre caliente a la cara e intentó apartar la vista del fresno que había atraído su atención.
—Es algo que necesitas, y eso es muy diferente que nada. Si tú lo necesitas, Eddie, nosotros lo necesitamos. Lo que no necesitamos es un hombre incapaz de desprenderse del lastre inútil de sus recuerdos.
La sangre caliente empezó a hervir. Eddie permaneció un instante más con el rostro encendido inclinado hacia sus mocasines, abrumado por la sensación de que Roland había contemplado directamente el interior de su confuso corazón con sus ojos azul descolorido de bombardero.
—¿Eddie? —preguntó Susannah con curiosidad—. ¿De qué se trata, cariño?
Su voz le dio el valor que necesitaba. Echó a andar hacia el erguido y grácil fresno, sacándose el cuchillo del cinturón.
—Quizá de nada —musitó, y añadió—: Quizá de mucho. Si no la cago, puede que de muchísimo.
—El fresno es un árbol noble, y lleno de poder —observó Roland a su espalda, pero Eddie apenas le oyó.
Las mofas e intimidaciones de Henry habían desaparecido, también su vergüenza. Solo pensaba en la rama que había atraído su atención. En el punto en que se separaba del árbol era más gruesa y formaba un ligero bulto. Era ese bulto de extraña forma lo que Eddie quería.
Le parecía que llevaba encerrada en su interior la forma de la llave, la llave que había visto en la hoguera antes de que los restos ardientes de la quijada se transformaran y apareciese la rosa. Tres uves invertidas, la central más ancha y más pronunciada que las otras dos. Y la pequeña curva en ese al final. Este era el secreto.
Recordó una frase del sueño: «Tatachín, tatachán, no te preocupes, la llave tienes ya».
Puede ser, pensó. Pero esta vez tengo que sacarlo todo. Me parece que esta vez no será suficiente con un noventa por ciento.
Separó la rama del árbol y le cortó el extremo delgado con gran precaución. Le quedó un grueso pedazo de fresno como de veinte centímetros de longitud. Lo sentía pesado y vital en la mano, completamente vivo y dispuesto a entregar su forma secreta… a quien fuese lo bastante hábil para sacársela, nada más.
¿Era él ese hombre? ¿Importaba algo que lo fuera? Eddie Dean creía que la respuesta a ambas preguntas era sí. La mano hábil del pistolero, la izquierda, se cerró sobre la mano derecha de Eddie.
—Pienso que conoces un secreto.
—Podría ser.
—¿Puedes contárnoslo?
Sacudió la cabeza.
—Me parece que es mejor que no lo haga. Aún no.
Roland reflexionó sobre ello unos instantes y finalmente hizo un gesto de asentimiento.
—Muy bien. Te haré una pregunta más, y luego abandonaremos el tema. ¿Has visto acaso una pista hacia el corazón de mi… mi problema?
Eddie pensó: Y eso es lo más que se acercará a demostrar la desesperación que está comiéndolo vivo.
—No lo sé. Ahora mismo no estoy seguro. Pero tengo esa esperanza. Te aseguro que la tengo.
Roland volvió a asentir y soltó la mano de Eddie.
—Te doy las gracias. Todavía nos quedan dos buenas horas de luz; ¿por qué no las aprovechamos?
—Por mí, de acuerdo.
Siguieron adelante. Roland empujaba a Susannah y Eddie abría la marcha; sostenía el pedazo de madera que tenía la llave enterrada en su interior. Parecía palpitar con su propia calidez, secreta y poderosa.
TREINTA Y DOS
Por la noche, después de cenar, Eddie cogió el cuchillo del pistolero y empezó a tallar. El cuchillo estaba sorprendentemente afilado, y no parecía embotarse nunca. Eddie trabajó lenta y cuidadosamente a la luz de la hoguera, haciendo girar el trozo de fresno entre las manos, observando las volutas de madera que se alzaban ante sus largos y seguros tajos. Susannah estaba echada, con las manos unidas en la nuca, y contemplaba las estrellas que se desplazaban lentamente por el oscuro firmamento. Al borde del campamento, Roland permanecía de pie fuera del círculo del resplandor de la hoguera y escuchaba las voces de la locura que se encrespaban de nuevo en su mente confusa y dolorida.
Había un chico.
No había ningún chico.
Lo había.
No lo había.
Lo había…
Cerró los ojos, se cubrió la frente dolorida con una fría mano y se preguntó cuánto tardaría en romperse como la cuerda de un arco demasiado tenso.
¡Oh, Jake!, pensó. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Y por encima de los tres, la Vieja Estrella y la Vieja Madre se elevaban hacia sus puestos asignados y se miraban fijamente sobre las estrelladas ruinas de su antiguo matrimonio destrozado.