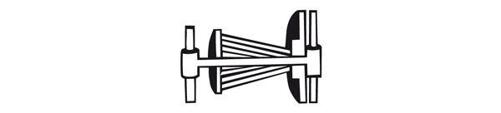
16
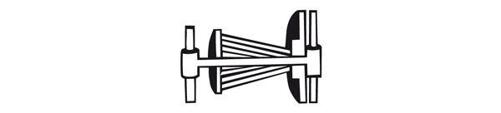
Verano de 1457, Anchiano, Vinci
Los primeros años de vida del pequeño Leo fueron tranquilos. Hacía poco que su abuelo le había incluido en un documento oficial de la declaración de impuestos. Aunque esto el pequeño nunca lo supo. Caterina, su madre, junto con Antonio, criaron al mozo compartiendo su pasión por la naturaleza y la cocina. El pequeño Leo pronto demostró ser una persona inquieta, curiosa. Lo quería saber todo, preguntaba en su todavía incorrecta lengua materna, el porqué de las cosas. Y aunque Antonio y Caterina se esforzaban incluso por explicar aquello que para ellos no tenía una explicación, Leonardo veía, tocaba y cuestionaba.
Un año antes un tornado había asolado el valle del río Arno, lo que causó innumerables inundaciones. Lejos de asustar o provocar algún tipo de fobia al pequeño curioso, los movimientos de agua que Leonardo pudo observar le suscitaron una pasión por los flujos de los líquidos que le acompañaría toda la vida.
Pronto la situación idílica de la familia se convertiría en una pesadilla para Caterina. Ser Piero, padre natural de la criatura, reclamó para sí la custodia de Leonardo. Caterina poco pudo hacer. Piero, como notario, sabía de cualquier artimaña para que Leonardo partiera del lecho materno y entrara plenamente en el universo de Piero, Albiera y su familia.
A pesar de la añoranza Antonio di Piero Buti del Vacca da Vinci supo consolar en cierta medida a su amada. A raíz de la desaparición del pequeño Leonardo, Accatabria le dio cinco hijos en total. Pero Caterina, a pesar de que su amor no tenía límites, nunca olvidó a Leonardo.
Por otro lado, ser Piero, lejos de querer acometer las tareas de un padre, entregó la custodia de Leonardo a su hermano Francesco y a sus padres Lucía y Antonio. Fue lo mejor que le pudo pasar a un por entonces desconcertado Leonardo. Gracias a su abuela, empezó su curiosidad infinita por el mundo de las artes, pues Lucía se dedicaba al negocio de la cerámica en el pueblo. Francesco, su tío, acompañó a Leonardo en sus aventuras por el campo y los bosques colindantes. Francesco, versado en el maravilloso mundo de las aves y los árboles, inundó la mente de Leonardo. Juntos fantaseaban sobre cómo el hombre podría llegar a volar. El castello de Vinci, construido tiempo atrás por el conde Guidi, sería un buen lugar para las pruebas. La torre dominaba todo el paisaje toscano, y Francesco y Leonardo se imaginaban juntos, volando por encima de los problemas mundanos de la gente. Se reían, suspiraban y volaban. Con la imaginación, mas volaban.
La apacible vida de Vinci se le antojaba insuficiente a un Leonardo cada vez más despierto, cada vez más curioso, cada vez más genio.
Ya bien fuera por su capacidad innata de absorción de conocimientos, ya bien fuese un método para suplir la ausencia del calor de un padre o una madre, Leonardo era una esponja para todo cuanto le rodeaba. Ser Piero, a pesar de no ser el responsable directo de su educación, observaba cada paso que daba el pequeño. Su madre Lucía le había advertido no hacía mucho tiempo: «Será un gran artista». La habilidad que mostraba Leonardo con las artes manuales no había pasado desapercibida para la abuela.
Una tarde Piero instó a Leonardo a pintar una rodela. En un principio, Piero le dijo que era por entretenimiento, ocultando sus verdaderas intenciones. Un aún pequeñísimo Leonardo adicto a los retos accedió. Al cabo de unas semanas, cuando la villa de Vinci dormía, Leonardo accedió al lecho de su padre, que dormía junto a Albiera. El susto casi le para el corazón a Piero. Leonardo, apostado junto a la puerta, estaba completamente empapado en sangre con una extraña sonrisa en su cara.
—He terminado —dijo sin más.
Ser Piero estaba totalmente desconcertado. No sabía a qué se refería su hijo Leonardo. Solo tenía clara una cosa. La sangre no era suya. Rápidamente se puso algo por encima, ante la mirada pasiva y asustada de su mujer, y salió detrás de él.
Cuando llegó a el destino, todo cobró sentido. Había olvidado por completo el encargo que le había hecho algunas jornadas atrás. Leonardo había terminado la rodela que su padre le había encomendado. La rodela mostraba un animal mitológico, un dragón, soltando fuego por la boca. El enigma estaba resuelto. Como pudo comprobar más adelante, Leonardo había utilizado partes de animales muertos para componer un animal que no existía, o al menos uno del que no había constancia. Alas de murciélago, ancas de rana, una serpiente y algún que otro pedazo de animal inclasificable. Todos los restos de los animales formaban una demente mezcolanza que después Leonardo plasmó con absoluta perfección en el trozo redondeado de madera. Ser Piero vio enseguida el potencial de su hijo ilegítimo. No solo su potencial artístico, sino también su potencial creativo. Vendería la rodela y se plantearía hablar formalmente con Andrea del Verrochio, aquel gentil hombre que poseía una especie de taller de artistas. ¿Quién sabía? Igual podría hacer carrera del pequeño diablo que había venido al mundo sin su permiso.
Leonardo, satisfecho con su trabajo, no supo cuál era el verdadero significado de aquella rodela. Sería el principio de una vida peregrina.