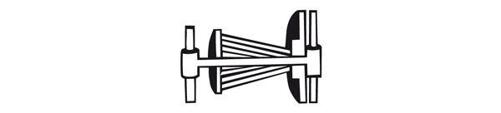
9
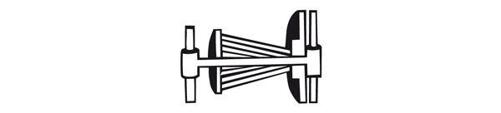
26 de abril de 1478, duomo de Santa Maria del Fiore, Florencia
Florencia amaneció.
El domingo 26 de abril del año 1478 de Nuestro Señor se levantó despejado. Un clima soleado para un día de júbilo. La ciudad de Florencia se disponía a participar en el día de Pascua, y las clases sociales más privilegiadas disfrutarían de un lugar excepcional en la misa que se celebraría en el duomo de Santa Maria del Fiore, situado en una plaza bastante concurrida donde los florentinos solían pasear al atardecer. El oficiante era un invitado de lujo, el cardenal Raffaele Riario, primo de Girolamo y también sobrino del Papa. La catedral, consagrada en 1436 por el papa Eugenio IV, se vestía de gala, como cada año, para recibir a lo más selecto del panorama toscano.
Todo estaba dispuesto, la plaza rebosaba de gente. Por un lado, la burguesía que, lejos de poder acceder al interior para disfrutar de la ceremonia, se conformaba con ver pasar a las celebridades de la época en el cortejo de acceso al recinto. Por otro, los mercaderes ambulantes pretendían sacar tajada, así como los lisiados y los vagabundos que, aprovechando el motivo religioso de las fechas e intentando ganar un sitio cuanto más cerca de la catedral mejor, sacaban toda su artillería interpretativa para cautivar a los más nobles y débiles de espíritu. Los maleantes estaban al tanto, ya que un día como aquel se podría equiparar a toda una semana de saqueos a viajeros descuidados.
El acceso prioritario se dividía, por este orden, en nobleza, banqueros y jueces, doctores y artistas afiliados a un gremio con documento acreditativo. Como si de un cuentagotas se tratara, poco a poco los bancos de Santa Maria del Fiore se fueron llenando. Las fuertes medidas de seguridad, que incluían turnos diurnos de la propia Guardia de la Noche, relajaban el ambiente, y se procuraba que la tranquilidad y la serenidad gobernaran durante el ritual.
Lorenzo de Médici acudió a la misa acompañado no solo de su mujer Clarice de Orsini y de su hermano enfermo Giuliano de Médici, sino también de su madre Lucrecia Tornabuoni y de sus hijos Lucrecia, de ocho años; Piero, de seis; Magdalena, de cinco; y Giovanni, con tres años, todos ellos con sus correspondientes instructores. También marchaba al lado del Magnífico su secretario personal, Angelo Poliziano, humanista de la región de Montepulciano. En la residencia quedaron la pequeña Luigia y la recién nacida Contessina, demasiado jóvenes para guardarse sus llantos espontáneos. Partieron con su séquito pronto, por la mañana, si bien es verdad que el palazzo Médici quedaba a escasos metros de la piazza del Duomo por la vía Larga. Aunque por fuera la residencia de la familia más poderosa de la ciudad parecía una fortaleza sólida, firme e inquebrantable, en su interior se hallaba todo lo que faltaba en la fachada. Cosimo de Médici, el abuelo de Lorenzo, había adquirido tiempo atrás trabajos de Donatello, Paolo Ucello, Giotto y Fra Angelico. En el estudio del Magnífico se guardaban antigüedades, gemas, medallones, monedas y una biblioteca con más de mil volúmenes, algunos de ellos manuscritos salvaguardados con fundas de piel.
La sombra invisible de Girolamo Riario, el sobrino del papa Sixto IV, era alargada. A pesar de permanecer en Roma para no verse involucrado en ningún acto vandálico, había dispuesto sus piezas como si de una buena jugada de ajedrez se tratara. Sus piezas fundamentales: su primo el cardenal Raffaele Riario, oficiante de la misa; el nuevo arzobispo de Pisa, Francesco Salviati, que dada su condición no generaría ningún tipo de sospecha a la hora de acceder a los aposentos del confaloniero y a la Signoria en el palazzo Vecchio; Francesco de Pazzi, ahora tesorero del pontífice y máximo representante de la familia rival de los Médici; y, por último, Bernardo Bandini Baroncelli, el banquero sicario. Este, aprovechando que tiempo atrás había tratado con los Médici, no perdió el tiempo y, a la salida del sol, visitó a Giuliano, hermano de Lorenzo, en su propia residencia. La enfermedad que acusaba sembraba la duda entre los conspiradores, pues no sabían si se confirmaba su asistencia o, por el contrario, causaría baja repentina, lo que trastocaría radicalmente los planes de los Pazzi. Nada más llegar, después de pasar los controles pertinentes de seguridad, Bernardo constató la asistencia de su objetivo, pues ya estaba ataviado con la vestimenta de gala. Acto seguido, abrazó estrechamente a Giuliano, gesto disfrazado de amistad pero que ocultaba un fin mucho más cruel. Con el abrazo, Bernardo se aseguraría de que Giuliano no iría armado a la misa. Después de lisonjear al hermano menor del Magnífico, se excusó con la necesidad de reservar un sitio en el Duomo y partió veloz para hacer circular la noticia. Lorenzo y Giuliano de Médici estarían juntos en la misa. Solo dos objetivos. Solo dos bajas. Una familia y un poder destruidos.
El cortejo atravesó la vía Larga sorteando con autoridad los grupos de curiosos que se acercaban a alabar las cualidades de la familia. Clarice de Orsini fue la más laureada por su belleza, mientras que su madre política, Lucrecia Tornabuoni, era agasajada por su eterna solidaridad. Si bien es cierto que no todos les medían por el mismo rasero, aquellos que pudieran suponer no solo un retraso en la comitiva sino también cualquier tipo de incidente eran apartados con una violencia descarada. Al llegar a la plaza, el servicio de seguridad formó un pasillo humano apartando a los hombres y bestias amontonados en el lugar para dejar paso a la familia regente. La multitud había acudido en masa para disfrutar de la recién terminada procesión.
Aunque los métodos de financiación y los gastos públicos fueron puestos en duda, en general la gente quería a la familia Médici, incluso a pesar de un despotismo oculto que velaba por los propios intereses del linaje.
A la derecha de la puerta mayor, se alzaban imponentes ochenta y dos metros de puro arte y verticalidad. Otro de los grandes símbolos de la ciudad, aunque con algo menos de prestigio que la gran cúpula del maestro Brunelleschi. El campanario, injustamente conocido como Giotto, debía su existencia y su fama no solo al mencionado Giotto di Bondone, sino también al talento de Arnolfo di Cambio, que comenzó la construcción de la catedral; a Andrea Pisano, que continuó la labor de Giotto; y a la finalización de Francesco Talenti, quien le daría la forma definitiva que, en el día de Pascua, observaba impasible e inerte a todos aquellos que accedían al interior de Santa Maria del Fiore.
La figura alta y esbelta de Lorenzo de Médici entró en primer lugar. Inteligente y con una memoria brillante, era muy conocido por su encanto y su brillantez en los coloquios. Se había cuidado mucho en ese aspecto, ya que sus facciones no eran muy atractivas. En un primer momento, sus ojos, su nariz y su voz llamaban la atención de una manera desapacible, desagradable por momentos. Pero Lorenzo sabía cómo desviar la atención del continente y darle la importancia necesaria al contenido de la conversación. Los interlocutores pronto olvidaban el rostro de quien hablaba.
Ataviado con una vestimenta de lujo de colores blancos, morados, verdes y con bordados de lirios de Francia, llamaba la atención de todos los nobles. Su yelmo plateado provisto de plumas azules se podía observar desde cualquier rincón de la catedral. Previamente, había dado órdenes a sus asesores de estar al tanto de cualquier oportunidad de negocio, a pesar de que la iglesia se oponía rotundamente al arte de tratar, pactar y especular en la casa del Señor. Nada más entrar, un gran paño grueso dividía la nave central de la catedral. Las mujeres tomaban el camino de la izquierda, o la sinistra, en el argot florentino; los hombres, el de la derecha. Cuanto mayor era la posición en la sociedad, más cerca se sentaban del altar mayor. La primera fila estaba reservada, a izquierda y a derecha, a la familia Médici.
El cortejo de la familia Médici no tardó en ocupar sus cómodos asientos. En menos de diez minutos, todo el mundo se había acomodado en la nave central, de noventa metros de ancho en la parte del crucero y con capacidad para diez mil personas. Los últimos en llegar, que no disponían de asientos reservados, se conformaron con colocarse en los pasillos laterales de arcos angulares. Incluso hubo quien se atrevió a tomar asiento en el frío suelo de mármol que dibujaba figuras geométricas debatiéndose entre el blanco y el negro. Desde las primeras filas, se podía contemplar la vidriera de la cúpula diseñada por el maestro Donatello. Muchas caras conocidas fueron completando sus puestos. Cualquiera que echara un vistazo rápido a las caras asistentes se encontraría con Francesco Albertini, el clérigo dedicado a escribir las guías turísticas de la ciudad; Giovanni Pico della Mirandola, humanista acogido por el mecenazgo de Lorenzo; el recién llegado de Roma Domenico Ghirlandaio acompañado de su futura esposa Costanza di Bartolomeo Nucci, que se sentaron junto a Sandro Botticelli; Cosimo di Lorenzo Rosselli, conocido por sus trabajos de temática religiosa; el joven Pietro Perugino, recién llegado de la región de Umbría y a quien Lorenzo tenía en muy buena estima; o Antonio di Jacopo Benci, conocido como el Pollaiuolo, autor de los relieves de las puertas del baptisterio junto a Ghiberti, fallecido tiempo atrás.
Pocos minutos antes de comenzar la ceremonia y mientras las primeras filas se deleitaban con la ornamentación decorativa para la ocasión y en los pasillos centrales empezaban los negocios, se inició un ligero movimiento, casi imperceptible.
Cerca del altar mayor, rondaba tranquilo el cura Stefano da Bagnone, que poco a poco fue saludando a los primeros fieles reunidos a la espera del cardenal. La orden era precisa. El último al que saludaría sería a Lorenzo de Médici, justo después de saludar a su hermano Giuliano. Cuando Da Bagnone hubo terminado, dirigió la mirada a un monje que se hallaba detrás del trono episcopal sobre el altar mayor. Era la mirada que esperaba Antonio Maffei. Con su hábito claustral, se dio la media vuelta y, en breves segundos, se produjo la señal que los conspiradores esperaban. Las telas con las banderas de Florencia que colgaban de las cuatro galerías cuadradas que componían la nave central cayeron sobre los asistentes. El revuelo fue una hecatombe. No solo suponía una señal para los traidores, sino toda una declaración de intenciones. Caería la antigua Florencia y resurgiría de nuevo a manos de los Pazzi bajo la supervisión papal. Raffaele Riario no había hecho acto de presencia. De repente, la comparsa Médici se puso en alerta. Demasiado tarde para algunos. Varios guardaespaldas, al no esperar un ataque de tal magnitud y acostumbrados solo a lidiar con algún que otro viandante molesto, se vieron superados por la retaguardia y cayeron en el suelo sin vida. La orden era decapitar solo la cabeza del eje de los Médici, Giuliano y Lorenzo, pero al tratarse de mercenarios contratados a sueldo que, además, disfrutaban del trabajo, Santa Maria del Fiore parecía una de las carnicerías localizadas en el ponte Vecchio después de una matanza. Entre las voces de confusión y los gritos de damiselas en apuros, se oyó una voz por encima de todas. Era la voz de Francesco de Pazzi. Una voz que declaraba la guerra.
—¡Soy Francesco de Pazzi! ¡Ha llegado la hora de acabar con la tiranía de los Médici!
No dio tiempo a mucho más. Acto seguido, tres hombres saltaron por encima de la congregación de creyentes sobre Giuliano, mientras otros tantos intentaron alcanzar a Lorenzo. Giuliano no tuvo tiempo de reaccionar. La enfermedad que arrastraba desde hacía semanas le había dejado bastante débil y, lamentablemente, fue una presa fácil para sus asesinos. Diecinueve puñaladas en un breve espacio de tiempo. Las puñaladas, generosidad de Bernardo Bandini, Jacopo Pazzi y el secretario de este, Stefano. Una muerte brutal, aunque rápida. Giuliano no superó una de las primeras estocadas, que prácticamente le destrozó el pecho. Francesco de Pazzi, al ver los ríos de sangre que teñían el suelo de la basílica, instó a Bandini a que le siguiera a su próximo y último objetivo, Lorenzo de Médici. Mientras, los sicarios, presos de la ira y la lujuria a través del baño de sangre, se ensañaban con el cadáver de Giuliano hasta que quedó prácticamente irreconocible. A escasos metros una madre vivía el infierno en la puerta del cielo. Lucrecia Tornabuoni se derrumbó, presa del pánico, y comenzó a gritar. Su escolta intentó auparla, mas Lucrecia prefería morir allí mismo antes que huir.
La atención se centró en Lorenzo de Médici. Una desafortunada puñalada le rasgó el cuello. El corte no era profundo, con buenos cuidados saldría de esa. El problema que tenía el líder de los Médici era cómo salir de esta situación. Mientras su guardia personal se afanaba por mantener a un grupo pequeño de sicarios fuera del alcance del Magnífico, Francesco de Pazzi y Bernardo Bandini llegaron a su posición sobre el altar mayor. Stefano da Bagnone y Antonio Maffei querían sumarse a la fiesta. Lorenzo era amante del deporte, en particular del calcio practicado en la piazza Santa Croce, el Calendimaggio y la fiesta de la colombina, con lo que su resistencia y su fortaleza física estaban al alcance de pocos, en las clases sociales elevadas. En ese sentido, tan solo Francesco de Pazzi podría estar a su altura. En un desliz de sus captores, Lorenzo consiguió soltar la mano de Bandini que sujetaba su capa con una fuerte patada. El propio Lorenzo escuchó cómo se quebraban los huesos del traidor y cómo gritaba de dolor arrojándose al suelo, mientras Francesco seguía detrás de él. Angelo Poliziano llamó la atención de Lorenzo. Le esperaba en la sacristía de los canónigos, pegada a la Tribuna de la Concepción, con el fin de que pudiera esconderse hasta que las cosas se calmaran.
Los siguientes instantes quedaron guardados en la retina de Lorenzo de Médici de manera confusa. Como si del mejor ejército de la Tierra se tratara, los asistentes a la misa, al ver cómo la familia Médici era presa de un acto terrorista, se unieron en espíritu y comenzaron a auxiliar a la menguante guardia Médici. Cada uno como podía, fueron lanzándose como animales sobre los conspiradores y los redujeron uno a uno. Un minúsculo grupo se plantó entre Francesco de Pazzi y Lorenzo de Médici. Desarmados y sin una preparación en combate mínimamente decente, fueron presa del acero del conspirador en un breve periodo de tiempo. Tiempo más que suficiente para que Lorenzo desapareciera de allí. A escasos metros, Poliziano huía dejando la puerta de la sacristía entreabierta entre dos estatuas de apóstoles. Francesco conocía perfectamente la sacristía del Fiore. No había escapatoria. Si Lorenzo de Médici seguía sangrando por el cuello, no tardaría mucho en debilitarse. Esperaba que el hecho de hallarse sorprendido, acorralado y, en esos momentos, en absoluta soledad, jugaran a su favor. Cuando llegó a la puerta, asió fuertemente su espada, de la que aún goteaban los restos de vida de los simpatizantes que habían intentado impedir otro crimen. Miró hacia arriba. Una «ascensión» en el luneto de terracota esmaltada de Luca della Robbia daba la bienvenida. Una sonrisa malévola se dibujó en su cara. Quería disfrutar del momento. Un último vistazo atrás. Se aseguraba de esta manera de que nadie interrumpiese tan deliciosa ocasión.