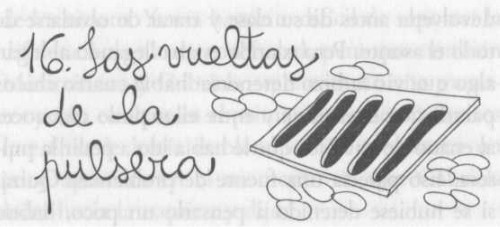
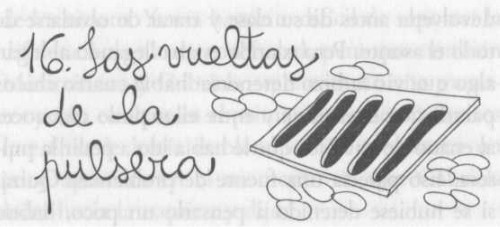
Nancy Montefiore decidió devolverle la pulsera a Nina. Fue una decisión que le costó mucho tomar, porque odiaba a esa mujer y sobre todo odiaba dar su brazo a torcer frente a ella. Pero, tras pensar seriamente en el problema, había concluido que lo que menos le convenía en el mundo era que sus padres se enteraran del asunto del boxeo. Desde el primer momento, Nancy se había propuesto mantener esa actividad en secreto durante un buen tiempo, al menos hasta saber si era realmente lo que quería. Y en los últimos días esa decisión había demostrado ser sabia: si su padre había armado semejante revuelo por la decisión de Ludmila de hacer una gira con su coro, no quería ni pensar en lo que diría de solo imaginar a su hija mayor con los guantes puestos.
De modo que el viernes Nancy se puso la pulsera y partió rumbo al gimnasio. Pensaba devolverla antes de su clase y tratar de olvidarse de todo el asunto. Pero cuando estaba llegando al lugar, algo que vio la hizo detenerse: había cuatro chicos parados en la esquina y entre ellos pudo reconocer al enano de anteojos que le había ido a pedir la pulsera. Eso parecía una fuente de problemas. Quizá, si se hubiese detenido a pensarlo un poco, habría concluido que las cosas podían resolverse amigablemente, pero Nancy siguió su primer instinto: dar la vuelta y salir corriendo. Y corría rápido.
Ellos no se esperaban eso. Se habían encontrado puntualmente en el lugar previsto y alguno había preguntado cómo iban a abordar a Mano Dura. Isabel propuso ir abiertamente con la verdad: creía que, si la chica se enteraba de la historia de la pulsera, aceptaría entregarla por su propia voluntad. Maximiliano y Gabriela asintieron, pero Nicolás la miró escéptico y no dijo nada.
Se sentía un poco incómodo en esa situación. Por un lado, porque anticipaba un nuevo fracaso: lo mejor que podía pasarles, creía, era no salir lesionados. Además, temía que Mano Dura hiciera alguna alusión a su encuentro previo, que él consideraba bastante poco digno. Pero quizá lo que más le molestaba era otra cosa: ser el más bajo de los cuatro. Ya era bastante difícil de soportar la diferencia de altura con Isabel, pero que también Maximiliano y Gabriela —que eran un año menores y aún estaban en el primario— fuesen más altos que él se le hacía intolerable. Por eso estaba un poco apartado en el momento en que Gabriela miró hacia la esquina y dijo:
—¿No es ella la que viene ahí?
Él levantó la cabeza para ver el preciso instante en que Mano Dura daba media vuelta y salía corriendo. Maximiliano gritó:
—¡Tras ella!
Pero, aunque corrieron tan rápido como podían, al cabo de dos cuadras la habían perdido. Miraron hacia todos lados y nada: ni huella de Mano Dura. Isabel estaba desilusionada.
—No puedo creer que se haya escapado así: ni siquiera sabía qué queríamos decirle.
—Creo que no estaba muy interesada en el diálogo —murmuró Nicolás.
Entonces, mientras rumiaban su fracaso, se encaminaron lentamente hacia el parque, donde Viktor esperaba noticias de ellos.
Nancy miró hacia atrás y comprobó satis fecha que no había señales de los chicos. Ahora tendría que dar un gran rodeo para llegar al gimnasio por el otro lado y evitar encontrárselos nuevamente. Pero se sentía contenta. El entrenador Aguilar le había dicho que algo fundamental en un buen boxeador era la rapidez de reacción y ella acababa de mostrar sus veloces reflejos al sacarse de encima eficazmente a esos cuatro crios molestos. Quizá su propia satisfacción la distrajo un poco. Lo cierto es que dio una vuelta a través del parque, sin advertir que los chicos estaban a un costado, conversando con Viktor. Pero ellos sí la vieron pasar y esta vez reaccionaron rápido: salieron disparados y le cortaron el paso. Cuando menos se lo esperaba, Nancy se dio cuenta de que la habían rodeado.
—Necesitamos hablarte.
Isabel dijo que iba a explicarle algo, pero ella no estaba dispuesta a escuchar. La empujó para seguir su camino. Entonces los dos varones la agarraron de los brazos.
—Escuchá, Nancy.
—Déjenme en paz —les gritó.
Las débiles manos de esos chicos no eran nada para los brazos poderosos de Mano Dura, que se sacudió decidida a seguir adelante. Pero entonces sintió que alguien la frenaba desde atrás y esta vez no eran esas manitos de bebé, sino unas palmas poderosas. Volvió la cabeza y vio que el que la tenía atrapada era un tipo gigantesco, rubio y alto.
—¡Suélteme!
—¡No quiero lastimar! —gritó el tipo—. ¡Se calma!
A Nancy le pareció que hablaba muy raro. Dejó de luchar y el tipo aflojó un poco la presión.
—¿Qué quiere?
—Tengo un treto.
—¿Qué?
—Un treto.
—¿Y eso qué es?
—Un trato —tradujo Nicolás, que empezaba a entender la idea de Viktor—. Te ofrecemos un trato.
Nancy los miró expectante. Entonces Viktor la soltó y sacó algo de su bolsillo.
—Tengo pulsera parecida. Usted devuelve a Isabel la suya y yo doy esta.
Enseguida Nancy se dio cuenta de que le convenía aceptar el trato. Primero porque no iba a poder librarse de ese gigante fácilmente. Y segundo, porque Nina no se iba a dar cuenta jamás deque la pulsera no era la misma.
—Está bien —dijo.
Se desabrochó la pulsera de Isabel. Después tomó la que le ofrecía Viktor y se volvió hacia la chica, que alargaba sus manos. Y entonces vino el momento fatal: quizá como un último gesto de rebeldía, en lugar de estirarse un poco y poner la pulsera en la palma extendida de Isabel, Nancy se la arrojó por el aire. Isabel intentó atajarla, pero la pulsera rozó sus dedos y cayó. Y recién en ese instante se dieron cuenta de que debajo de ellos había una rejilla.
—¡¡¡No!!!
El grito estremecedor de Isabel hizo que mucha gente en el parque los mirara. Nancy aprovechó el momento de confusión reinante y salió corriendo. Y los demás no atinaron a nada: solo podían mirar esa odiosa rejilla que acaba de tragarse la pulsera.
Primero intentaron desatornillarla, pero enseguida vieron que ninguna de las herramientas de Viktor servía para tal propósito. Un vendedor de helados que solía andar por el parque les dijo que lo olvidaran: esas rejillas solo podían sacarlas los empleados de la Municipalidad, y jamás aceptarían venir por una pulsera perdida. Entonces Gabriela, que resultó ser quien tenía las manos más pequeñas, intentó introducir una entre las barras. También eso fue inútil: apenas alcanzaba a pasarla hasta la muñeca y la pulsera estaba mucho, muchísimo más lejos.
Una sensación de derrota empezó a instalarse en todos ellos, tan intensa —pensó Nicolás— que parecía posible tocarla. La miró a Isabel y notó que estaba haciendo esfuerzos por no llorar. Y en ese momento él tuvo una idea. Se puso de pie y dijo que debía pasar por su casa a buscar los elementos con los que iban a resolver el problema. Los demás se limitaron a asentir.
Cuando volvió, quince minutos más tarde, Gabriela y Maximiliano ya se habían ido. Viktor estaba atendiendo su puesto e Isabel se había sentado en el suelo, junto a la rejilla, con una expresión completamente agobiada.
—Tengo la solución —anunció contento, pero ella no pareció tomarlo muy en serio. Entonces le mostró su invento: era un palo de escoba en cuyo extremo había pegado un poderoso imán, sacado de su juego de química. Isabel esbozó una sonrisa cansada.
—Sos un genio.
Los dos se tiraron al suelo y empezaron la dura tarea de pescar la pulsera. Pronto vieron que era más difícil de lo que habían creído. 1 ;i posición de los barrotes impedía inclinar el palo y en consecuencia, no se podía llegar hasta donde había caído. Nicolás probó desde diferentes eos tados, pero no había caso. Se le ocurrió entonces hacer una extensión del palo que tuviese flexibilidad, uniendo dos partes con una cinta adhesiva. Fue en ese momento cuando Isabel estalló.
—¡La odio! —gritó.
—¿Qué cosa odiás?
Nicolás ya había logrado pegar la extensión.
—A la pulsera —Isabel se sonó la nariz—. La odio profundamente: solo me trajo mala suerte.
—¿Te parece? —Él volvió a introducir el palo, ahora más largo—. A mí no.
—¿Cómo que no? Es una pulsera de porquería que me arruinó la vida. La odio con toda mi alma.
—Pero fíjate una cosa: sin ella nunca nos hubiéramos hecho amigos.
Después, cuando reflexionó sobre este momento, Nicolás consideró que la razón por la cual se había atrevido a decir semejante cosa era fundamentalmente postural: estaban tirados en el suelo y en esa posición la diferencia de altura era imperceptible.
—En ese sentido —dijo ella sonándose otra vez— tenés razón. Pero igual no es cierto que traiga suerte. Es como vos pensás: una superstición, nada más.
En ese instante Nicolás logró inclinar un poco más el palo y el imán tocó la pulsera.
—¡La tengo!
Los dos contuvieron el aliento mientras él levantaba muy lentamente el palo, hasta que logró sacarlo de la rejilla y su mano se posó en la pulsera.
—¡Sí!
Isabel pegó un alarido, saltó y lo abrazó. Alertado por el grito, Viktor llegó corriendo, se abalanzó sobre ellos y los encerró a ambos entre sus brazos de gigante. Y, en medio de los dos, Nicolás volvió a sentirse muy pero muy pequeño.
Un rato más tarde, cuando caminaba con Isabel de regreso, pensó que ahora que eran declaradamente amigos debía comportarse a la altura de las circunstancias.
—No sé si te acordás que mañana finalmente nos toman la prueba de historia —dijo.
Isabel frunció la nariz con desagrado.
—Me olvidé totalmente. Y no sé nada.
Habían llegado a la puerta de su casa y Nicolás se subió al primer escalón. En esa posición se sintió mejor.
—Si querés —le propuso—, puedo ayudarte a estudiar. En mi casa.
Enseguida se dio cuenta de que a ella no le gustaba la idea.
—Mejor no —agregó nervioso—, quizá no resulta bien.
—No es eso. Es que con todo lo que pasó estoy tan cansada… Hagamos un trato. Vamos a mi casa, vemos un poco de televisión y comemos una torta de chocolate increíble que preparó mi mamá. Y también podemos escuchar unos discos en mi equipo nuevo.
Notó el desconcierto en la cara de Nicolás.
—Ese es el tipo de cosas que hacen los amigos —le explicó.
—Sí, pero… ¿Y la prueba?
Isabel sonrió.
—Seguro que vos ya estudiaste por los dos. Mañana me soplás las respuestas.
Nicolás lo pensó un segundo y consideró que era un buen acuerdo.
—Está bien —le dijo—. Trato hecho.
