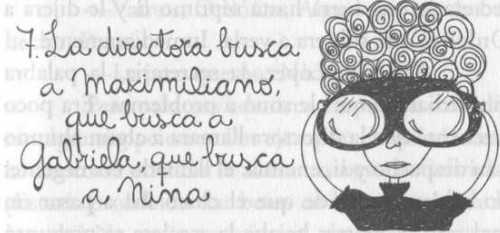
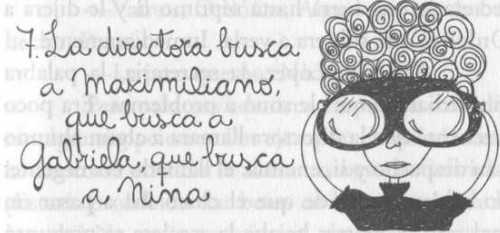
Después de hablar con Viktor Pavlenko en la plaza, el jueves 8 de junio, la directora Corti se dirigió a la escuela y subió enseguida a su oficina. Desde la ventana, observó detenidamente a cada uno de los chicos que iba entrando. Notó que Maximiliano Ordóñez se había quedado a unos metros de la puerta, como esperando algo. Finalmente apareció por la esquina Gabriela Levy, se sonrieron y entraron juntos. A la directora le pareció que algo había entre esos dos. No andaban de la mano ni abrazados, pero ella se había convertido en una experta en descifrar ciertas miradas, ciertas sonrisas, y el embobamiento que reflejaba Ordóñez no dejaba demasiadas dudas.
Decidió esperar un poco. Durante la primera hora se dedicó a poner unos papeles en orden y apenas sonó el timbre del recreo le encargó a una secretaria que fuera hasta séptimo B y le dijera a Ordóñez que subiera a verla. Inmediatamente.
A Rosita López, la secretaria, la palabra «inmediatamente» le sonó a problemas. Era poco frecuente que la directora llamara a algún alumno a su despacho y si, encima, el llamado era urgente, no cabían dudas de que el chico iba a pasar un mal rato. Mientras bajaba la escalera se preguntó qué podría haber hecho Ordóñez, que parecía incapaz de matar una mosca.
Lo vio en la puerta de aula, hablando con una chica. Tenía tal cara de bueno que a Rosita López le dio un poco de pena y pensó en advertirle que las cosas venían mal, para que pudiera llegar preparado.
—Ordóñez: te llama la directora. Dice que subas inmediatamente. Mejor anda pensando qué vas a decirle.
Maximiliano puso cara de espanto.
—¿A mí? ¿Por qué?
—Yo qué sé. Pero me parece que no pinta bien. ¿Qué hiciste?
—¿Qué hice? Nada. No hice nada.
Mientras subía la escalera con Rosita, Maximiliano intentó encontrar algún motivo por el cual mereciera ser convocado por la directora. Pero no se le ocurrió ninguno.
—Vamos, Ordóñez. Algo tenes que haber hecho. Pensá.
—Le juro que no. Nada.
Pero para sus adentros empezó a considerar algunas opciones. Por ejemplo: ¿lo habría visto la directora cuando le daba un beso a Gabriela? ¿Estaría prohibido dar besos en las cercanías de la escuela? No tenía experiencia alguna al respecto, considerando que había sido su primer beso, pero le parecía que no podía recibir una sanción por semejante cosa.
Entró a la oficina de Corti nerviosísimo. La directora le indicó que se acercara y tomara asiento. Hasta último momento, Maximiliano albergó la esperanza de que se tratara de un error.
—¿Usted me necesitaba a mí?
—Sí, Ordóñez —la directora lo miraba seriamente—. Necesito hablarte de un asunto.
—¿Sí?
—La cuestión de la pulsera.
Soné, pensó Maximiliano. Ahora sí estaba seguro de que la directora los había visto en el preciso momento del beso, un instante después de que él abrochara la pulsera en torno a la muñeca de Gabriela. Capturados in fraganti, nada menos.
—Pero no estábamos en la escuela —dijo.
Leonor Corti lo miró extrañada.
—¿Y eso qué tiene que ver?
—No sé… ¿A qué cuestión se refiere usted?
—La pulsera, Ordóñez. La encontraste por la calle. Yo te vi.
—¿Sí?
—Bueno, necesito recuperarla.
Maximiliano se mordió el labio y puso cara de desesperación.
—¿Era suya?
—Sí y no. Es decir, se me cayó a mí, pero en realidad es de otra persona. Una chica. Y la necesita con urgencia. ¿Cuál es el problema?
—Es que… no la tengo.
—¿No la tenés? ¿Y quién la tiene?
—Mi novia.
—¿Tu novia? —La directora levantó mucho las cejas—. Bueno, le decís que hay que devolverla y listo.
Maximiliano hizo silencio un momento y se preguntó qué era peor: una sanción o quitarle a Gabriela la pulsera que le había regalado. Después de seis años de espera, ahora que había conseguido que fuera su novia corría el riesgo de perderla por una maldita pulsera. Decidió que prefería la sanción.
—No se la puedo quitar —explicó—. Se la regalé.
Leonor Curti suspiró pesadamente.
—Mirá, Ordóñez —mientras hablaba empezó a sacarse la pulsera que le había obsequiado Viktor—. No te estoy preguntando si podés hacerlo, te estoy diciendo que es necesario hacerlo. Esa pulsera es un recuerdo de familia, muy importante para esta persona que acabo de mencionar. Importantísima. De modo que la vas a conseguir. A cambio, le podés dar esta a tu novia.
Maximiliano la agarró, pero no dijo nada. Ella lo miró con impaciencia.
—Bueno, ¿qué esperás? En el próximo recreo quiero acá la pulsera.
Bajó la escalera pensando cuál era la manera menos mala de plantearle el asunto a Gabriela. Definitivamente, no había una manera buena: cualquier cosa que dijera, corría el riesgo de que ella se enojara. ¿Cómo explicarle que había encontrado en el suelo el regalo que le hizo? ¿Cómo no iba a considerarlo un tonto, un oportunista, un tacaño incapaz de comprar un regalo de verdad? Lo más probable, pensó, era que ella pusiera en duda su decisión: ahora pensaría que se había equivocado al no elegir a Spadavecchia. No podía creer en su mala suerte: le había costado tanto vencer su timidez y, cuando finalmente lo había logrado, todo estaba a punto de irse al diablo. Pero tampoco tenía demasiado tiempo para pensarlo, de modo que apenas entró al aula fue al grano.
—Gaby, tengo algo que decirte.
En la cara de ella se reflejó una cierta inquietud.
—¿Sí?
—Es sobre la pulsera que te di.
La inquietud se acentuó.
—¿Qué pasa con la pulsera?
—Que me equivoqué. Y necesito que me la des.
Cuando dijo eso, Maximiliano pensó que, definitivamente, todo estaba perdido. La expresión de Gabriela era un fiel reflejo de su desilusión. Seguramente ya estaba pensando en engancharse con Spadavecchia el sábado.
—¿Cómo que te equivocaste? —preguntó con un hilo de voz.
—En realidad tenía que darte esta —Maximiliano sacó de su bolsillo la pulsera que le había entregado la directora—. Pero como estaba un poco nervioso, por error te di la otra, que había encontrado en el camino. Es de alguien que ahora la necesita. Resultó que era importante: un recuerdo de familia.
Gabriela frunció el ceño y no extendió la mano para agarrar la pulsera. Mal signo, pensó Maximiliano.
—Mirá, Maxi, hay un problema.
—¿Qué?
—No sé cómo decirte esto, pero… —en este punto él estuvo seguro de que a la relación no le quedaban más de cinco segundos— la perdí.
—¿La perdiste?
De pronto se dio cuenta que no se veía enojada, sino mortificada y una sensación de profundo alivio recorrió su cuerpo. Ella, en cambio, se mostraba incómoda.
—No es que no me importara, te lo juro, me encantó que me la dieras. Solo que me la saqué en el gimnasio para lavarme las manos y la dejé olvidada ahí. Fue apenas un rato, pero cuando volví a buscarla ya no estaba. Me sentí horrible, no podés imaginarte. Tenés que perdonarme, por favor.
—Ah, claro —sin darse cuenta, Maximiliano estaba sonriendo—. La perdiste. Creo que no es tan grave. Igual vamos a tener que buscarla. Y te doy esta.
En el siguiente recreo subieron a informarle a la directora que la gestión había sido infructuosa: tampoco Gabriela tenía la pulsera. A Maximiliano le pareció que Leonor Corti no se tomaba el asunto nada bien. Se la notaba bastante irritada cuando le dijo que los autorizaba a salir cinco minutos, solo lo suficiente para correr hasta el gimnasio y averiguar si alguna persona la había visto: quizá la tenían guardada. Pero tampoco ahí tuvieron éxito: una chica que usaba un extraño rodete con moño les explicó que Nina Tamburini, la mujer que tenía la única llave del armario de objetos perdidos, se había tomado el día franco. Tendrían que pasar al día siguiente para verla.
Esa noticia le cayó aún peor a la directora, a juzgar por su cara. Igual, aunque intentó mostrarse serio y preocupado, a Maximiliano ya no le importaba nada de la directora ni de la pulsera. Gabriela llevaba puesta la nueva y le sonreía. Guido Spadavecchia no tenía posibilidades. Ni la más mínima.
