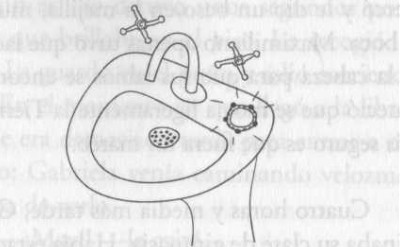Maximiliano Ordóñez llevaba seis años enamorado de Gabriela Levy, exactamente desde primer grado, cuando quedó flechado por sus grandes ojos negros y su deslumbrante sonrisa. Hasta el momento, sin embargo, no le había dicho una sola palabra sobre sus sentimientos. En algunas oportunidades, sobre todo en quinto y sexto grado, le había parecido adivinar que ella también se sentía atraída por él, pero jamás había podido confirmarlo. Por eso Maximiliano se mantenía a la expectativa, alerta a cualquier gesto o palabra de Gabriela que pudiera darle una señal precisa.
Su mejor amigo, Alberto, le decía (cariñosamente) que era un completo tarado. Un lerdo. Un inútil. Que no podía estar pendiente de una chica durante seis años sin decir ni hacer nada.
Claro que Alberto era distinto y por eso le costaba entender que para Maximiliano vencer su timidez era más difícil que escalar el Aconcagua. Prefería esperar. Y seguía esperando que se diese la circunstancia oportuna cuando sucedió algo que lo obligó a actuar sin demoras.
Aproximadamente desde mediados de marzo se percibía en séptimo B una racha de romanticismo que había producido una consecuente ola de noviazgos. Algunos se mostraban más proclives que otros al contagio: Alberto, por ejemplo, había tenido cuatro novias distintas en tres meses. Otros, ninguna. Hasta el momento, Gabriela se había mantenido ajena a esa cadena de romances, pero la señal de peligro surgió en junio.
En un recreo, Alberto se acercó a Maximiliano y le contó la noticia que acababa de llegar a sus oídos: Guido Spadavecchia, un rubio que solía tener bastante éxito con las chicas, planeaba engancharse a Gabriela en el baile del sábado siguiente. Todo indicaba que lo iba a lograr.
—Te va a ganar de mano por idiota —concluyó Alberto.
Maximiliano tuvo que reconocer que estaba frente a una crisis mayúscula. Necesitaba manifestarle sus sentimientos a Gabriela antes del sábado, pero no sabía cómo. Ni la más mínima idea. De modo que esa tarde, después de la escuela, fue a la casa de Alberto para recibir algunas lecciones básicas.
—Tendrías que acercarte a ella en la calle, cuando esté sola —aconsejó su amigo— y apoyarle una mano sobre los hombros.
—¿Cómo hago para encontrarla sola? Siempre se va con las amigas.
—No sé, quizás antes de que entre a la escuela. Hay que buscar el momento. Entonces, te muestro —Alberto retrocedió unos pasos en su habitación—. Hagamos que vos sos Gabriela y yo soy vos. Estás caminando por la calle. Yo vengo desde atrás, tranquilamente y, cuando me acerco, te llamo: «¡Gaby!».
—Yo no le digo Gaby.
—¿Por qué no?
—No sé, no tengo tanta confianza. Le digo Gabriela.
—¿Cómo te vas a poner de novio si no tenés confianza? ¡Le decís Gaby y listo!
—Está bien, sigamos.
Alberto retrocedió otra vez. Después dio unos pasos y gritó:
—¡Gaby!
Maximiliano se dio vuelta.
—¿Sí?
—Qué suerte que te encuentro, quería hablar con vos.
Mientras lo decía, Alberto apoyó sutilmente su mano en el hombro izquierdo de Maximiliano.
—¿Por qué me ponés la mano ahí?
—¡Ella no va a decir eso!
—¿Y cómo sabés?
—Si dice eso, es que está todo mal: mejor te olvidás del asunto. ¡Pero no lo va a decir!
—Está bien. Puede decir: «¿De qué me querías hablar?».
—Eso. Entonces te acercás un poco a su oído y le decís: «Quería decirte que me gustás mucho». Si ella te sonríe y te parece que la oportunidad es buena, ahí mismo le das un beso.
Maximiliano dio un paso al costado y se liberó del brazo de Alberto
—No puedo hacer eso.
—¿Por qué?
—No me voy a animar. Mejor le digo otra cosa.
—¿Y qué le vas a decir? «¿Qué tal vas en matemática?», o «¿Te gusta ir al dentista?».
—En serio, Alberto. Pensemos otra cosa. No puedo hacer eso.
Su amigo lo miró y suspiró resignado.
—Está bien. Tengo otra idea: le podés anticipar que el sábado le vas a decir algo muy importante y que te espere en la puerta del baile, antes de entrar. Ella se va a imaginar de qué se trata, lo que es bueno, porque tiene tiempo para pensarlo. Y le ganás de mano a Spadavecchia.
—Eso suena bien. Muy bien.
—De nada.
—Gracias, Alberto.
Maximiliano pasó las siguientes horas pensando en qué momento abordar a Gabriela. Finalmente decidió que lo mejor sería fingir que se había quedado a dormir en lo de su primo Mario y encontrarla cuando salía para la escuela. La excusa era creíble: ella sabía que Mario vivía frente a su casa ya que una vez lo había visto salir de ahí. De modo que se levantó un poco más temprano de lo habitual y tomó el colectivo en dirección a lo de Mario. Estuvo esperando en la esquina un buen rato. Le dolía el estómago y sentía mucho calor, como si estuviese afiebrado, pero decidió que no iba a prestar atención a las señales de rebeldía de su cuerpo. Tenía que hacerlo. Cuando finalmente ella salió, Maximiliano avanzó rápido y la llamó.
—¡Gaby!
Gabriela se dio vuelta y frunció el ceño, extrañada. Él venía preparado para levantar la mano y apoyarla en el hombro izquierdo de ella, pero su gesto lo disuadió. Bajó la mano enseguida.
—¿Qué hacés acá? Y me dijiste Gaby. Es raro, nunca me llamás así.
Maximiliano se encogió de hombros, completamente turbado.
—No sé, me salió —se dio cuenta de que su voz sonaba temblorosa—. Estaba en lo de mi primo.
—Ah, bueno. Vamos.
Dieron unos pasos y la mano de Maximiliano inició otra vez su ascenso hacia la espalda de Gabriela. Tan pendiente de la mano estaba, que olvidó sus pies.
—Qué suerte que… —empezó a decir nervioso y acalorado, pero un grito de ella lo detuvo.
—¡Cuidado!
Gabriela intentó frenar su avance, pero no lo logró. En su cara se reflejó el desastre.
—No digas que no traté de evitarlo.
Maximiliano miró al suelo: acababa de pisar a fondo una gigantesca caca de perro. Su zapatilla había quedado completamente embadurnada por todos los costados. Pensó que alguna vez le habían dicho que pisar caca traía buena suerte, pero le parecía difícil que eso se cumpliera en este caso.
Gabriela se veía disgustada.
—Qué asco. No sé qué vas a hacer, eso es muy difícil de sacar.
Se detuvieron y Maximiliano intentó limpiar la zapatilla contra el cordón de la calle, pero no tuvo mucho éxito. Mientras lo hacía pensaba en alguna forma de retomar el asunto de la mano donde lo había dejado, pero, siendo ahora la caca el centro de la conversación, resultaba muy difícil ponerse romántico. Gabriela lo observó con desaprobación.
—Así no vas a conseguir limpiarla bien. Y te va a quedar ese olor espantoso todo el día —miró su reloj—. Todavía tenés diez minutos. Me parece que te conviene volver a lo de tu primo y pedirle unas zapatillas para cambiarte.
Maximiliano asintió aturdido y la vio partir. Le parecía estar en una pesadilla. No solo había fracasado rotundamente en sus planes, sino que ahora tenía que plantarse frente a su tía y explicarle qué diablos hacía ahí y por qué olía tan mal.
Esa tarde, Alberto le dijo que no podía darse por vencido: tenía que volver a intentarlo. Al principio Maximiliano estaba tan desanimado que se negó.
—¿Vas a dejar que una caca de perro te derrote? —preguntó su amigo.
Así dicho sonaba terrible. Dijo que no. Pero no podía volver a usar la excusa de su primo Mario, de modo que decidió un cambio de estrategia. Intentaría encontrar a Gabriela a solo una cuadra del colegio. En su camino, ella siempre pasaba por la puerta de una librería a donde iba todo el mundo a hacer compras de último momento. Podía entrar en busca de unos mapas y salir en el preciso momento en que pasara.
En la teoría todo eso estaba bien, pero en la práctica sus planes no hacían más que complicarse. Ese día el colectivo tardó más de lo previsto en llegar y el tráfico era endemoniado. Cuando finalmente se bajó en la esquina del colegio, Maximiliano observó que ya casi era la hora prevista. Aun así, se detuvo unos segundos porque vio algo que brillaba en el piso. Lo recogió: una pulsera. La guardó en el puño y salió corriendo.
En el momento en que llegó a la librería, supo que era demasiado tarde para entrar a comprar algo: Gabriela venía caminando velozmente y acababa de verlo.
—¡Maxi! —le gritó.
Quizá fue el grito, quizá las complicaciones que torcían sus planes, quizá simplemente sus sentimientos: lo cierto es que Maximiliano se quedó en blanco. Mudo. Todo lo que pensaba decirle de pronto se había esfumado de su cerebro. Gabriela lo miró y alzó las cejas.
—¿Pasa algo?
Él negó con la cabeza. Simplemente abrió la mano donde tenía pulsera.
—Una pulsera —Gabriela sonrió—. Qué linda, ¿es para mí?
Maximiliano asintió sin hablar.
—Ayúdame a ponérmela.
Los dedos le temblaban mientras cerraba el gancho en torno a la muñeca de Gabriela. Pero ella seguía sonriendo.
—Me encanta. Muchas gracias.
Entonces sucedió lo que Alberto hubiera definido como una perfecta oportunidad: Gabriela se acercó y le dio un beso en la mejilla, muy cerca de la boca. Maximiliano apenas tuvo que ladear un poco la cabeza para que sus labios se encontraran. Le pareció que se movía ligeramente la Tierra, pero lo más seguro es que fuera un mareo.
Cuatro horas y media más tarde, Gabriela terminaba su clase de gimnasia. Había estado toda la mañana guardando el secreto y se moría por decírselo a alguien. Fue con su amiga Anabella al baño, mientras le explicaba exultante que al fin Maximiliano había reaccionado, tras ignorar durante tres años todas sus insinuaciones. Se habían puesto de novios después de que él le diera un beso y habían caminado de la mano. Y hasta le había regalado una pulsera. Se la sacó delicadamente mientras se lavaba las manos y la colocó junto al jabón. Por desgracia, pensaría después, estaba demasiado entusiasmada respondiendo a las preguntas de Anabella, que quería saber hasta el último de los detalles, y cuando terminó de lavarse se olvidó de recogerla. No podía imaginarse que en pocos segundos alguien pasaría por ese baño ni que, cuando ella volviera corriendo a buscarla, una hora más tarde, ya no habría nada junto al jabón.