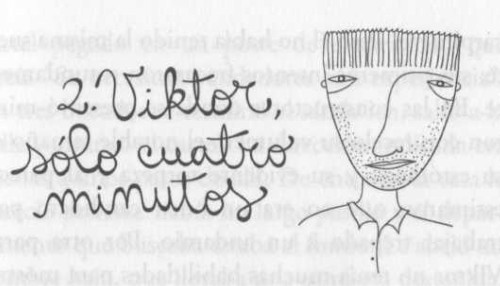
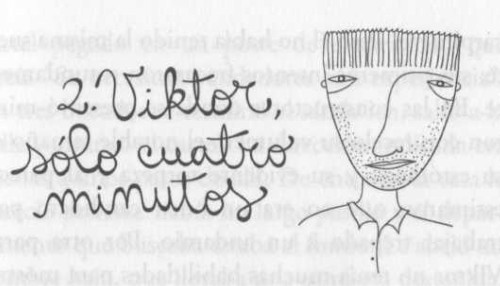
Una de las principales características de Viktor Pavlenko que saltaba a la vista al instante de conocerlo (dejando de lado la altura excesiva y el prominente estómago) era su optimismo. Viktor era una de esas personas que siempre piensan que al final las cosas van a salir bien, aunque hayan empezado muy mal. Es por eso que, cuando se despidió de su mujer Tania y su hija Inga en el aeropuerto de Moscú, les dijo que no pasarían ni dos meses, quizá ni uno y hasta tal vez ni quince días, antes de que les avisara que ya podían partir para la Argentina a reunirse con él.
Sin embargo, seis meses y medio después de haber llegado a Buenos Aires aún no había conseguido un trabajo estable que le permitiera traer a su familia. Había elegido esta ciudad por consejo de Yuri, un amigo que había emigrado un año antes que él y tenía un buen empleo como carpintero. Pero él no había tenido la misma suerte: sus primeros intentos fracasaron rotundamente. En las constructoras donde se presentó miraron con recelo su volumen, el notable tamaño de su estómago y su evidente torpeza y al parecer estimaron que no era un buen candidato para trabajar trepado a un andamio. Por otra parte, Viktor no tenía muchas habilidades para mostrar en materia de construcción: en realidad él era maestro. Por eso hasta el momento todo lo que había conseguido eran algunas jornadas como ayudante en una empresa de mudanzas.
El martes 6 de junio Viktor se miró en el espejo al levantarse y tuvo que admitir que estaba un poco desanimado. No era un pensamiento normal en él e intentó espantarlo diciéndose que pronto las cosas mejorarían. Se dio una rápida ducha y partió, una vez más, en busca de trabajo. En los dos primeros lugares que visitó le informaron que ya habían contratado el personal buscado. Cuando salió del segundo se sentía raro, como mareado. Vacío. No lo atribuyó tanto al descenso de su optimismo como a la falta de desayuno. De modo que se dirigió a un café en busca de un sándwich.
Estaba sentado a una mesa junto a la ventana cuando lo vio a través del vidrio: un pequeño cartel pegado en un poste de electricidad que decía «Se necesitan vendedores con experiencia». En tres bocados se terminó el sándwich, salió a la calle y arrancó el cartel. La dirección indicada era apenas a unos pasos de allí. De entrada, la casa le pareció extraña: había un largo pasillo y el departamento que buscaba estaba al fondo. Le abrió un hombre bajo, que llevaba una camiseta desteñida. Viktor, que no había vendido en su vida ni tan solo un alfiler, sonrió y se presentó.
—Viktor Pavlenko: vendedor con expierencia.
El hombre lo observó con cara desconfiada.
—¿Vendedor? Bueno, pasá.
Era una pequeña sala casi sin muebles donde se apilaban decenas de cajas de cartón. Solo había dos sillas de plástico y allí se sentaron.
—¿Así que tenés experiencia?
—Uf —exageró el gesto con la mano—. Viktor, rey de las ventas, decían de mí. Vendo perfecto. Cualquier coso.
—Ajá. —El hombre se bajó un poco los anteojos y volvió a observarlo—. Pero no hablás muy bien castellano.
—¿Castellano? Sí, perfecto. También inglés, ruso y ucraniano. Bueno para ventas: muchos idiomas.
—Mmm —el tipo lo miró dudando—. Bueno, lo que hay que vender son encendedores.
—¿Ciendedores? Perfecto.
En verdad, Viktor no recordaba qué quería decir esa palabra, pero no estaba dispuesto a mostrar su ignorancia preguntando, de modo que se limitó a esperar. Casi enseguida, el hombre abrió una de las cajas de cartón y sacó un encendedor de plástico rojo. Se lo mostró.
—Es regulable —lo encendió e hizo girar una pequeña arandela—, la llama sube y baja.
—Sube y baja. Perfecto.
—Te voy a dar veinte. Cuando los hayas vendido, me traés el dinero, descontamos tu parte y te doy más encendedores. Voy a necesitar que me dejes tu documento como respaldo.
—Perfecto. ¿Y dónde es el negocio?
—¿Negocio? —El hombre rió como si fuera una broma—. No hay negocio. Tenés que vender en la calle.
—En la calle. Perfecto —dijo Viktor y sonrió.
Cuando salió de allí llevaba una bandeja forrada con un falso terciopelo donde se enganchaban los encendedores y una considerable inquietud. Nunca antes había vendido y no sabía cómo hacerlo. Tenía deseos de hablar con alguien sobre este tema, pero Yuri, su único amigo en el país, estaba trabajando fuera de la ciudad y hacía un mes que no sabía nada de él. Si Tania hubiera estado allí le habría dado algún buen consejo, pero no podía gastar el escaso dinero que tenía en una llamada a Moscú. Otra vez se sintió mareado, aunque ya no era hambre. Una idea que había evitado hasta el momento se estaba colando por la fuerza en su mente: la posibilidad de fracasar. No conseguir ningún verdadero trabajo en la Argentina y tener que volver a Rusia con las manos vacías. Decirle a Tania que había gastado todos sus ahorros en un sueño imposible.
Viktor pensó que tenía que sentarse o corría el riesgo de caer en medio de la calle. Caminó hasta un parque cercano y deslizó su pesado cuerpo en un banco. Cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Cuando volvió a abrirlos, se sentía un poco mejor. Era un buen parque, observó, con varios rosales florecidos. Había una fuente con poca agua y la estatua de un hombre a caballo. Mientras empezaba a relajarse, se dijo que las cosas no podían ir tan mal: en su vida había salido bien parado de situaciones peores que esa, no tenía por qué flaquear. Se puso de pie decidido, se ubicó en la esquina y cuando vio venir un hombre gritó con todo el volumen de su poderosa voz.
—Enciendedores ¡Muy buenos enciendedores!
El tipo pareció asustarse y apuró el paso. Viktor pensó que tal vez tenía que decir algo diferente, más atractivo: algo que interesara a los potenciales clientes. A lo lejos vio que se acercaban dos chicos con mochilas. La chica —observó— era una belleza. El muchachito, con aspecto de ratón de biblioteca, debía de ser su hermano menor.
—¡Enciendedores barratos! —gritó—. ¡Buenos y muy barratos!
Pero no entendieron y, aunque lo repitió y también les acercó la bandeja para que pudieran verlos, siguieron su camino. La chica tenía un aire familiar, que le recordaba a su propia hija, pero lo miraba con disgusto. Después de todo, consideró entonces, debían ser demasiado jóvenes para fumar. Y quizás ese no era tan buen lugar: los que pasaban parecían ser en su mayoría estudiantes. Decidió caminar un poco más, hasta la siguiente esquina.
Fue entonces cuando vio una pulsera que brillaba en el suelo. La recogió y la limpió contra su camisa para sacarle el polvo. Pensó que a Inga le hubiese gustado. La apoyó en la bandeja, junto a los encendedores y observó que contra el terciopelo oscuro parecía una verdadera joya. En ese momento levantó la cabeza y vio venir a una mujer. Debía tener unos cincuenta años y se veía dubitativa, como si estuviese perdida.
—¡Señora! Tengo lindos enciendedores para mostrarle.
La mujer frunció el ceño.
—¿Qué?
—Enciendedores Muy barratos, buen regalo.
Ella se acercó unos pasos.
—Encendedores, señor —dijo—. Se dice encendedores.
—Sí, muy bien: encennnnnndedores —Viktor sonrió y tomó uno entre sus manos—. Son regulables. ¿Ve? La llama sube y baja.
La mujer volvió a mirar la bandeja y entonces vio la pulsera.
—¿También vende bijouterie?
Viktor siguió su mirada desconcertado. Era la primera vez que oía esa palabra.
—Pulseras, aros… —lo ayudó la mujer.
—Claro —sonrió—, pulseras, anillos, aros, de todo…
—¿Y dónde están los anillos?
—¡Volaron! Demasiado bonitos. Vendí todos. Solo me quedó esta pulsera —la sacó de la bandeja y se la extendió—. Perfecta para usted: pruébela.
Ella apoyó en un banco las carpetas y los libros que llevaba y tomó la pulsera.
—¿Usted es prrofesora, no?
La mujer lo miró asombrada.
—Sí, en realidad ahora soy directora de escuela. ¿Cómo supo?
—Olfato —dijo Viktor tocándose la nariz.
Después extendió su mano.
—Viktor Pavlenko: maestro.
Ella se la estrechó, un poco extrañada.
—¿Es ruso?
—Sí, señora, ruso: de Moscú.
—Yo soy Leonor Corti. ¿Y qué hace un maestro ruso vendiendo encendedores?
Viktor se encogió de hombros.
—Hace lo que puede. Le queda linda la pulsera.
—Sí, pero está un poco flojo el broche. —Permítame.
Viktor tomó el broche con su mano —una mano enorme, pensó ella— y apretó el gancho.
—Ahorra está bien. Perfecta.
—¿Cuánto sale?
—Quince pesos.
La mujer sacó un billete de veinte de su cartera.
—¿Se va a la escuela? —preguntó él mientras le entregaba el vuelto.
—Sí, tendría que ir. Pero no me siento muy bien. Estaba pensando que quizá pida el día y me vuelva a casa.
—Eso está bien, prrofesora: un día de descanso es perfecto.
Mientras la miraba partir, Viktor se sintió exultante. Acababa de hacer la primera venta de su vida. Y en su cabeza bullían los más variados planes. Estaba recordando la época de su juventud en que todos alababan su buena mano y su gusto para armar objetos decorativos. Entonces, se dijo, por qué no fabricar sus propias pulseras: esa misma tarde iba a conseguir los materiales. Después podría venderlas junto a los encendedores. Estaba seguro de que, ahora sí, las cosas iban a cambiar. Seguramente en un par de meses Tania e Inga estarían con él.