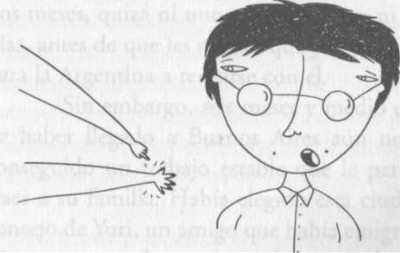Nicolás Costa no creía en la suerte. Ni en la buena ni en la mala. Siempre había considerado que el asunto de las herraduras, los tréboles de cuatro hojas, los boletos capicúa o cualquier otro tipo de amuleto era una soberana pavada. Que las cosas sucedían como consecuencia de los propios actos o por simple intervención del azar. Y si hubiera sabido lo que iba a pasar aquella mañana de junio, cuando se dio vuelta al oír el grito de Isabel, probablemente habría seguido su camino sin detenerse. En ese caso, jamás se habría enterado de la existencia de la pulsera ni de todo lo que vino después. Pero frenó, giró la cabeza y la vio venir corriendo, con el pelo alborotado, las medias caídas y los cordones de las zapatillas sin atar. Era evidente que se había despertado cinco minutos antes y ni siquiera se había lavado la cara. Y, pese a todo, estaba perfecta.
Nicolás pensaba que Isabel Barletta y él no tenían absolutamente nada en común que les permitiera considerarse amigos. Sin embargo, dos circunstancias los habían acercado. La primera era un cierto aislamiento. Estaban en primer año del secundario y ninguno de ellos había logrado todavía integrarse a algún grupo en el colegio. En realidad, Nicolás nunca se había integrado a un grupo en su vida, de modo que esto para él no constituía una novedad. La otra cuestión, tal vez la más importante para explicar su relación, era que vivían a escasos cincuenta metros el uno del otro, por lo que se encontraban muy a menudo camino a la escuela. Y las ocho cuadras que debían recorrer eran demasiado largas para mantener el silencio. Las primeras veces, al cabo de tres o cuatro minutos, Nicolás empezaba a toser para que no fuera tan evidente que no estaban hablando y seguía haciéndolo con pequeños intervalos hasta llegar a la escuela, por lo que en general terminaba exhausto y con dolor de garganta.
Claro que tampoco las conversaciones resultaban fáciles. A él Isabel lo ponía nervioso. Muy nervioso. No parecía interesarle en absoluto ninguno de sus temas preferidos: ni los libros de ciencia-ficción ni los enigmas lógicos ni, mucho menos, los problemas matemáticos con dos incógnitas. Le gustaba hablar en cambio de asuntos exóticos como las especies de mariposas, el horóscopo chino o ciertos cantantes que él nunca había oído nombrar. Además, muchas de las cosas que ella decía le resultaban completamente irracionales y no sabía cómo contestarle, por lo que a menudo se quedaba callado y la dejaba hablar. Su madre solía insistir en que si quería hacer amigos, al menos un amigo, tenía que ser abierto y más flexible en sus puntos de vista. Él venía haciendo un esfuerzo en este sentido, pero algunas veces sencillamente no le salía.
Había otro aspecto de Isabel que lo apabullaba: ella era perfecta. Arrolladora. Muy alta (lo superaba por más de una cabeza), con un pelo rubio clarísimo que le caía sobre los hombros, cara de muñeca y unos increíbles ojos verdes. Más que una estudiante de trece años, pensaba Nicolás, parecía una modelo sueca de veinte. Él, en cambio, era bajo y menudo, usaba anteojos y tenía los dientes un poco torcidos. Quizá no lucía tan mal si se lo miraba solo, pero estaba seguro de que al lado de Isabel parecía un escuálido enano. Ninguna persona en su sano juicio les hubiese dado la misma edad.
Una idea en particular lo torturaba: pensaba que toda la gente que los veía pasar por las mañanas concluía que Isabel era la hermana mayor que lo acompañaba a la escuela. Entonces, mientras caminaban, Nicolás intentaba combatir esa idea comportándose como una persona adulta, lo que no le costaba mucho, ya que manejaba un vocabulario sorprendente para su edad y tenía una inteligencia fuera de lo común. En esos momentos impostaba un poco la voz para que le saliera más gruesa y utilizaba palabras difíciles. Pero no podía evitar, cada tanto, que sus ojos se toparan con el reflejo de ellos dos en las vidrieras y entonces la evidente brecha entre su cabeza y la de Isabel le provocaba una horrible desazón.
Como es evidente, la cuestión de la altura le preocupaba en exceso a Nicolás. No sabía cuándo había dejado de crecer. Hasta no hacía tanto tiempo, en la escuela él estaba entre los del medio: ni tan alto ni tan bajo. Pero un buen día se encontró con que todos los demás lo habían pasado. Y ahora, en el secundario, era aún peor: no sólo era el más bajo del curso sino de todo el colegio. Cuando se lamentaba por esta circunstancia, su madre le respondía que tuviera paciencia, que ya crecería un poco. Y además, agregaba, debía considerar que, si bien no había sido dotado con una gran altura, había recibido una notable inteligencia, lo que en la vida terminaría por darle muchas más satisfacciones. Pero este argumento no llegaba a convencer del todo a Nicolás: la inteligencia no era algo que se viera, decía él, mientras que todo el mundo lo señalaba como el enano del colegio. Y peor aún si iba al lado de Isabel.
Ese cúmulo de sentimientos explica que aquella mañana tuviera dudas al oír el grito de ella. Pero finalmente decidió darse vuelta y ya no hubo retroceso: Isabel venía corriendo y le hacía señas para que la esperara. De pie en medio de la calle pensó que ahora sí se arriesgaba a llegar tarde a la prueba de historia y que ya no podría repetirse mentalmente durante el viaje las fechas y los nombres de las presidencias constitucionales entre 1862 y 1880. Isabel llegó a su lado y se agachó a atarse los cordones.
—Tenemos que apurarnos —dijo él echando una rápida mirada al reloj—. Faltan once minutos para que toque el timbre de entrada. Y para la prueba.
—¿Once? —Isabel sonrió mientras se incorporaba—. Entonces tenemos tiempo.
La incongruencia de ese comentario lo puso a Nicolás un poco más tenso de lo que ya estaba. A lo largo de los primeros treinta metros ninguno de los dos dijo nada.
—¿Estudiaste historia? —le preguntó finalmente.
—Algo.
—¿Algo?
Ella sonrió de costado mientras se pasaba las manos por el pelo, para alisarlo. Era evidente que no se había peinado.
—Pero estoy segura de que me va a ir bien.
—¿Y por qué?
—Traje algo especial.
—¿Qué?
Isabel se acercó a su oído como para decirle un secreto, un gesto que la obligó a inclinarse un poco, aumentando la incomodidad de Nicolás.
—Una pulsera que da suerte —susurró y estiró el brazo para que él la viese.
A Nicolás le pareció una pulsera como cualquier otra: era plateada y tenía unas pequeñas piedras de colores.
—¿Da suerte? —Frunció el ceño—. ¿Y creés que te va a ir bien en la prueba por eso?
Isabel lo miró sonriente.
—Ya está comprobado que funciona. Pero no la uso siempre porque no hay que abusar de su poder. Hay que cuidarla.
El ceño de Nicolás se frunció más aún.
—¿Y cuándo lo comprobaste?
—Muchas veces. El fin de semana pasado, por ejemplo. Me habían invitado a una quinta el domingo, con los compañeros del viejo colegio. Yo me moría por ir, pero como llovió tanto viernes y sábado dijeron que probablemente se suspendería. La noche del sábado me puse la pulsera. Y el domingo —clavó desafiante sus ojos en los de Nicolás— era un día espectacular.
—Pero el Servicio Meteorológico ya había anunciado que el domingo terminaba el temporal. ¿O acaso creés que tu pulsera maneja el clima?
Isabel se mordió los labios, fastidiada.
—Con vos no se puede hablar.
—No, no, discúlpame. Está bien. ¿Y de dónde la sacaste?
—Era de mi abuela. Después fue de mi madre y ahora me la dieron a mí. A mi abuela le salvó la vida.
En ese momento se detuvieron, a la espera de que cambiara la luz del semáforo, y Nicolás aprovechó para mirar la hora. Faltaban siete minutos y medio. Estaban caminando muy despacio.
—¿Cómo fue eso? —preguntó mientras intentaba imprimirles a sus pasos un ritmo más ágil, que Isabel no parecía dispuesta a seguir.
—Fue en 1952. Mi abuela caminaba por la calle Sarmiento. Estaba llegando hasta el lugar donde refaccionaban una vieja casa. Pero de pronto, se dio cuenta de que la pulsera se le había caído. Se dio vuelta y la vio en medio de la calle. Cuando retrocedió para buscarla oyó un estruendo terrible. Un piso entero del edificio que estaban arreglando se había derrumbado. Si mi abuela no hubiera vuelto, el edificio la habría matado. La pulsera le avisó del peligro.
Nicolás inclinó la cabeza, dudando.
—Que la pulsera se cayera no significa que estuviera prediciendo el derrumbe, sino probablemente que tenía el broche flojo.
Isabel suspiró.
—No sé para qué te cuento estas cosas. Cerebrito no es capaz de entender algo que no se explique con cuentas y fórmulas matemáticas.
Nicolás odiaba que le dijeran Cerebrito. No sabía quién había inventado ese nombre, pero parecía estar difundiéndose peligrosamente por el curso, solo porque solía sacar mejores notas que el resto. Pensó que otra vez se había equivocado, que había dicho cosas que no debía. Siempre le pasaba lo mismo: hacía tantos esfuerzos por mantener una conversación normal que terminaba hablando de más.
En ese momento llegaron al parque que solían atravesar para cortar camino hacia el colegio. Nicolás mantenía los ojos en el suelo y al levantar la cabeza lo sobresaltó un hombre enorme, rubio y alto, que les preguntaba algo. No le entendió.
—¿Qué?
El hombre sonrió. Parecía un gigante, pensó Nicolás.
—Enciendedores barratos. ¿Quierren?
Hablaba de una manera extraña, como si fuera extranjero.
—¿Cómo?
—Enciendedores barratos. —Extendió hacia ellos una bandeja con unos quince o veinte encendedores de diferentes colores—. Bonitos. Buen regalo.
Isabel lo miraba frunciendo el ceño con desagrado.
—No —dijo Nicolás—, gracias.
—Qué chiflado —murmuró Isabel mientras volvía a detenerse apenas unos pasos más adelante porque otra vez se le había desatado un cordón. Nicolás miró el reloj: seis minutos. Pensó en decirle que corrieran en el último tramo, pero supuso que ella se iba a burlar de su apuro y se quedó callado.
Probablemente fue entonces cuando sucedió. Al menos eso dedujo Nicolás después, al calcular el momento exacto en que las cosas habían empezado a desbarrancarse. Si tan solo se hubieran dado cuenta entonces, todo habría sido muy diferente.
Estaban ya muy cerca de la escuela y solo faltaban cinco minutos para la prueba de historia cuando Nicolás percibió la magnitud del error que había cometido con Isabel. Jamás debió haber expresado su incredulidad en relación con la pulsera de la suerte. Ahora ella se había quedado en silencio, aparentemente ofendida. A lo largo de las últimas cuadras él había aprovechado para pensar y había llegado a la conclusión de que en realidad, por muy estúpido que sonara todo el asunto, la pulsera era muy buena para Isabel.
Antes de que se conocieran, Nicolás pensaba que una persona con un aspecto tan fabuloso como ella debía ser increíblemente popular y que la gente se desviviría por complacerla. Sin embargo, no era así. Isabel era muy insegura. En los recreos estaba tan silenciosa que los demás terminaban por ignorar su presencia. Cuando los profesores le preguntaban algo, tartamudeaba y le transpiraban las manos. Y en las pruebas solía bloquearse, incapaz de recordar hasta lo que sabía diez minutos antes. Quiza, consideró, la pulsera le trasmitiría una seguridad que le permitiría encontrar los conocimientos en el oscuro rincón de su cerebro en donde se escondían.
Faltaban dos cuadras para llegar y cuatro minutos y medio para la prueba cuando decidió cambiar de estrategia.
—Discúlpame por todo lo que dije de la pulsera. Estoy seguro de que te va a traer suerte.
Isabel sonrió contenta.
—¿De verdad lo creés? Qué bueno, yo también.
Y extendió el brazo, para volver a mirarla. Fue entonces cuando lanzó el chillido que se oyó en toda la manzana.
—¡No está!
—¿Qué?
—¡La pulsera! ¡Desapareció!
Nicolás miró al suelo, pero no se la veía por ninguna parte. Discretamente echó una ojeada a su reloj: cuatro minutos. Rehicieron juntos unos cien metros revisando con cuidado el camino. Nicolás observó que Isabel llevaba los dedos cruzados con fuerza. Pero no había rastros de la pulsera.
—¡Esto es una señal! —gritó completamente histérica Isabel—. La pulsera me está advirtiendo algo: no tengo que entrar a la escuela.
—¿Cómo no vas a entrar? —gimió Nicolás, que acababa de constatar en su reloj que ahora sólo faltaban tres minutos.
—Ella quiere que volvamos hasta el punto de partida.
El uso del plural terminó por destruir los nervios de Nicolás.
—¡Isabel! —gritó mientras la tomaba del brazo—. Las pulseras no tienen cerebro. No piensan ni desean nada. Son trozos de alambre y piedras. La verdadera mala suerte nos va a caer encima si no entramos a la escuela.
—¡No entendés! —gritó a su vez Isabel y al mismo tiempo le clavó las uñas en la mano que él había apoyado en su brazo. Nicolás sintió deseos de llorar, pero logró contenerse—. Te mentí.
—¿En qué? —intentó infructuosamente retirar su mano: ella la sostenía demasiado fuerte.
—La pulsera no es mía. Va a ser mía en el futuro, pero por ahora es de mi mamá. La saqué de su cajón. Si me pesca, me mata.
Nicolás asintió y pensó que las cosas se complicaban.
—La buscamos después —murmuró—. Al salir.
—Vos, que sos tan inteligente —dijo ella mientras volvía a clavarle las uñas—, tenés que poder encontrarla.
Él la miró sin saber qué decir. Pensó en su madre y en sus consejos sobre la flexibilidad, que no sabía cómo aplicar en este caso. Pensó que no iba a poder resistir mucho más las uñas de Isabel sin gritar. También pensó en hablarle sobre la falta de relación entre la inteligencia y la posibilidad de encontrar objetos perdidos. Pero observó en su reloj que faltaba un minuto y desistió.
—Sí —se limitó a decir—, a la salida la vamos a encontrar. Te lo prometo.
Después logró soltar su mano y corrió. Entraron al colegio un instante antes de que sonara el timbre.