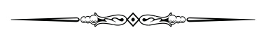
Entre 1944 y 1945 la Royal Air Force, con apoyo las Fuerzas Aéreas estadounidenses, inicia una campaña de bombardeos masivos contra más de sesenta ciudades alemanas. El objetivo de tales bombardeos no era meramente militar sino que consistía en minar la moral de la población reduciendo las ciudades a escombros y convirtiéndolas en bolas de fuego mediante el lanzamiento de bombas incendiarias, lo que los alemanes llamaron Feuersturm o tormenta de fuego. Al finalizar la guerra, más de un millón de toneladas de bombas habían sido lanzadas sobre Alemania y, aunque las cifras oficiales de víctimas siempre han sido consideradas alto secreto, se estima que entre cuatrocientas mil y seiscientas mil personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, fallecieron durante estos bombardeos.
Sarah había llorado mucho los primeros días. Lo hacía con frecuencia y sin venir a cuento: de repente, se le saltaban las lágrimas, las dejaba caer durante unos minutos y luego ellas solas se iban secando. Lloraba al despertarse y también antes de dormir, lloraba a escondidas, mientras preparaba la comida o en la cola del colmado. Lloraba al mirar a Marie y cuando Marie lloraba.
Con el tiempo, poco a poco, Sarah había dejado de llorar. Como un arroyo en verano, sus lágrimas se habían evaporado y habían dejado un lecho yermo y resquebrajado. La joven había escondido la cabeza bajo el ala y se había sumido en la rutina. Había convertido su vida en una tabla de horarios y de paradas como la de los trenes: sólo había que hacer el esfuerzo de levantarse por las mañanas y llegar con vida hasta la noche; entretanto, no había que pensar ni sentir demasiado, tan sólo dejarse llevar, empujarse a través del día a día. Un día a día que transcurría monótono entre las tareas de la casa, el trabajo en la librería y Jacob.
—Cásate conmigo, Sarah. Marie necesita un padre.
Jacob había tardado un mes en reunir el valor suficiente para proponerle a Sarah matrimonio. Al hacerlo, había balbuceado, tartamudeado y dado la espalda a todos los principios del romanticismo. Pero a Sarah le dio exactamente igual. Ni siquiera levantó la vista. Hundió de nuevo la cuchara en el mismo asqueroso potaje de col que preparaba todas las noches para cenar y alegó:
—Marie ya tiene padre. No son buenos tiempos para casarse.
Como un hachazo no hubiera resultado más devastador, después de decir aquello alzó los ojos, le miró y sonrió, porque en el fondo Jacob le daba lástima.
Él creyó que podía comprenderla. No estaba bien que la mujer mantuviese al marido. Pero en cuanto la maldita guerra terminase —si es que esa maldita guerra terminaba alguna vez y los nazis hijos de puta eran por fin aplastados—, Jacob buscaría un buen trabajo, uno cualquiera, y sería él, y no Sarah, quien sostuviera el hogar. Entonces, Sarah se casaría con él y puede que incluso comprasen una casa en el campo, una pequeña granja, y tuviesen más hijos, una gran familia. Cuando la maldita guerra hubiese terminado, Jacob cuidaría de Sarah, envejecería junto a ella, siempre junto a ella hasta morir. A Jacob no se le ocurría mayor felicidad.
Con sus sueños en el horizonte, Jacob sujetaba el timón con todas sus fuerzas, haciendo lo imposible para no desviarse de su rumbo durante la tempestad. Por eso seguía tomando las pastillas que le había recetado el doctor Vartan, porque todavía se deprimía cuando veía a Sarah triste y porque, sin medicinas, sería difícil controlar la ansiedad que le producía dormir junto a ella sin poder apenas rozarla. «Aún no, Jacob. No estoy totalmente recuperada», objetaba, dándole la espalda cada vez que él se le acercaba demasiado. Entonces Jacob, a quien la sangre le hervía de deseo bajo las venas, tenía que tomarse una pastilla para tranquilizarse y poder dormir. Pero él sabía que las dejaría, que cuando el barco arribase al paraíso de sus sueños, ya no necesitaría nunca más las pastillas.
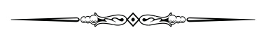
Sarah estaba planchando y doblando la ropa. Como el carbón era cada vez más difícil de conseguir, aprovechaba el momento de encender la cocina para la cena y calentaba al mismo tiempo la plancha entre las brasas. Sarah planchaba y no pensaba en otra cosa que en planchar, que en apretar bien fuerte para quitar las arrugas, en no calentar el hierro demasiado para no quemar la ropa, en emparejar bien los calcetines de Jacob, remendarlos y enrollarlos cuidadosamente hasta formar una bola. De un tiempo a esta parte, Sarah nunca pensaba en otra cosa salvo en lo que estuviera haciendo en ese momento, era un mecanismo de defensa.
Mientras planchaba, llamaron a la puerta. Sarah dejó la plancha en un lugar seguro, se recogió tras la oreja unos cuantos mechones de pelo que se le habían escapado del moño y fue a abrir.
—Hola, Sarah.
Sarah pensó que aquello no podía ser cierto, que sus ojos la estaban traicionando, que lo que veía era producto de su mente obsesionada. Sólo cuando Georg habló, supo que era real.
—¿Estás sola?
Sarah asintió.
—¿Puedo pasar?
—Sí… Sí, claro.
Se hizo a un lado, dejó entrar a Georg y cerró la puerta. Como si el ruido del pestillo la hubiera despabilado, empezó a ponerse nerviosa. Se encontró de repente completamente fuera del tiempo y el espacio y se quitó el delantal en un intento grotesco de ubicarse.
—¿Dónde está Marie? —Su tono de voz era apremiante, como si tuviera que saber de inmediato dónde estaba la niña.
Sarah le miró extrañada. Georg no tenía buen aspecto, ni siquiera el uniforme daba porte a su figura, sus hombros se veían inclinados, y su espalda, encorvada. Pero lo más alarmante era su rostro: estaba demacrado, las comisuras de sus labios caían hacia abajo entre las mejillas hundidas, su mirada parecía vencida bajo el peso de los párpados, tenía ojeras, tan profundas y marrones como dos hematomas, y los ojos enrojecidos y vidriosos. Sarah se preocupó.
—Durmiendo —le respondió al fin.
—¿Puedo verla? —Seguía mostrándose movido por la urgencia.
—Está… está en su cuna —dudó Sarah—. En mi dormitorio.
Georg se dio la vuelta y entró en el dormitorio a toda prisa. Sarah lo siguió y lo encontró inclinado sobre la cuna de Marie.
—Dios mío…
Georg puso su mano enorme sobre el pequeño cuerpo de Marie y la acarició con delicadeza.
—Dios mío… Dios mío…
—Georg, ¿qué ocurre?
Él se irguió, inspiró y dejó el aire encerrado en los pulmones… Lo soltó en forma de sollozo. Sarah se le acercó y le puso la mano en la espalda. Cuando Georg se volvió, vio que tenía los ojos llenos de lágrimas. Lo abrazó. Lo abrazó con fuerza y Georg explotó en un llanto furioso.
Estaba avergonzado, quería parar de llorar, pero no podía… No lo había hecho hasta entonces, no había derramado ni una sola lágrima, ni cuando le dieron la noticia, ni durante el viaje, ni en el entierro, ni en el funeral, tampoco después, en soledad. Pero entre los brazos de Sarah, Georg halló el lugar para desahogar todas esas lágrimas que había retenido en días. Lloró desesperadamente y sin contención, sin poder siquiera hablar para explicarse. En silencio, Sarah lo estrechó, lo acarició y lo dejó llorar y ocultar las lágrimas en su hombro, mientras su propio corazón se iba resquebrajando en pedacitos muy pequeños.
Al cabo de un rato, Georg encontró el aliento para hablar.
—Es Rudy… —sollozó—. No tenía más que dos años… ¡Sólo dos años, Dios…! Ha muerto… El niño ha muerto…
Georg cogió el rostro de Sarah entre ambas manos.
—Sarah, lo siento… Lo siento mucho… Rudy era mi hijo… Lo siento mucho…
Y volvió a romperse de dolor. Entonces a Sarah también se le saltaron irremediablemente las lágrimas.
—No llores, Sarah… Tú no debes llorar. No quiero hacerte llorar… De verdad que lo siento mucho…
Sarah besó sus labios salados para obligarle a callar. Le acarició la cara empapada y le volvió a besar con ternura.
—Georg…
—Te he mentido, Sarah… No te he contado la verdad y ahora vengo aquí a llorarte porque mi hijo ha muerto… Quería hablarte de ello… Perdóname, Sarah, no sabía adónde ir…
—Ven… —Sarah le llevó la cabeza hacia su pecho, Georg la apoyó allí y trató de calmarse.
El día que le llegó la noticia estaba en Wewelsburg: aviones ingleses habían bombardeado el centro de Múnich a las 21.45; su hijo pequeño estaba entre las víctimas. En estado de shock viajó hasta su casa; sólo la visión del cadáver del niño logró sacudirle las entrañas hasta sumergirle en la realidad más descarnada y dolorosa, sólo entonces despertó a la pesadilla. Elsie era una sombra no menos cadavérica que vagaba destrozada por las esquinas sin capacidad de reacción ni de decisión. Georg tuvo que tragarse el dolor y tomar el control de la situación: el papeleo, el entierro, el funeral, las parafernalias y las condolencias… Se sentía como si se hubiera dejado el alma metida en la cama y su cuerpo actuara por impulsos eléctricos como un autómata. Apenas cruzó palabra con Elsie, apenas la conocía ya. Sólo cuando se marchaba, de pie ante el recibidor de una casa triste y lúgubre, con el petate en la mano, le dijo:
—Elsie, por Dios te lo ruego, llévate a Astrid a Suiza, sácala de este infierno antes de que sea demasiado tarde.
Ella se volvió lentamente y por primera vez Georg descubrió algo de vida en su mirada, aunque era el odio el que se la daba. Con los ojos oscuros y entornados, con la boca entreabierta y los dientes apretados, le respondió:
—No lo hagas, Georg. No tengas la poca vergüenza de decirme «te lo avisé». No tengas la desfachatez de venir aquí a cargarme con la muerte de nuestro hijo… Tú no tienes ni idea de lo que es estar aquí sola, luchando cada día por sobrevivir. Ni te lo imaginas porque llevas cinco años fuera de esta casa y una carta al mes no suple el papel de un padre ni de un esposo. No has estado aquí cuando le salió el primer diente, ni cuando dio sus primeros pasos; no estabas aquí para oír sus primeras palabras, ni cuando tuvo la varicela, tampoco cuando lloraba porque ya no había leche o le daba miedo el ruido de las sirenas. Pero sobre todo, Georg, sobre todo no has estado aquí para sacar su cuerpo sin vida de entre los escombros. Así que, si te queda algo de decencia y compasión, no vengas ahora a decirme qué es lo que tengo que hacer. Ya es demasiado tarde, Georg. Tarde para todo.
Elsie se giró y se perdió escaleras arriba, arrastrando su camisón blanco como un ánima en pena.
Georg agachó la cabeza, abrió la puerta y se marchó de casa. De todas las ofensivas de la jodida guerra, aquélla había sido la más dura y sangrienta, la que le había herido de forma más profunda, dejándole las secuelas más dolorosas. Lo único que deseó entonces fue que la guerra acabara con él de una maldita vez, que le matara como a un soldado: con honor sobre el campo de batalla. Ésa fue la petición que trasladó al Reichsführer.
«No le voy a negar, Sturmbannführer, que cada vez hacen falta más hombres en el frente. Pero su sitio sigue en París. Allí hay… asuntos aún pendientes…».
Georg se quedó estupefacto. ¡No tenía ningún sentido regresar a París! Se planteó la deserción, el suicidio o el magnicidio, todo eso en cuestión de segundos. Sin embargo, finalmente se cuadró y obedeció las órdenes.
Georg se disculpaba compulsivamente por tener mujer e hijos y habérselo ocultado. Pero Sarah estaba convencida de que no tenía nada que perdonar.
—Nunca jamás nos prometimos nada, Georg. ¿Cómo íbamos a hacerlo? Esto sucedió, contra todo pronóstico y contra toda razón, pero sucedió. Y desde el primer momento se veía que este puzle no se podría terminar, porque es imposible encajar dos piezas que pertenecen a dos rompecabezas diferentes.
Georg la miró con los ojos aún hinchados y enrojecidos, pero muy abiertos para intentar abarcarla completamente con la mirada.
—Dios mío, Sarah, no sabes cuánto te quiero…
Sarah le abrazó y le besó en el cuello.
—Yo también te quiero, amor mío… Eso es lo que lo hace tan difícil. Eso es lo que me está matando.
Tenía que besarla en la boca y después, con el calor y el cosquilleo todavía en los labios, tenía que apretarla contra su corazón. Tenía que hacerlo porque tal vez fuera la última vez… Por encima de su cabeza, se asomó a la cuna de Marie: la pequeña estaba despierta pero tranquila, mirándose una manita con ojos vacíos.
—Sarah, tienes que marcharte de París. Ya he perdido una parte de mí, no creo que pudiera soportar perderos a ti y a la niña. Si los Aliados bombardean todas las ciudades de Alemania, ¿por qué no iban a bombardear París? Vete con Marie y con Jacob, aún estáis a tiempo.
Sarah le miró sin comprenderle.
—Pero es que yo no quiero ir con Jacob a ningún lado. Yo sólo quiero estar contigo… Sé que eso no es posible, pero aun así no me iré de aquí. Además, la niña no tiene ni dos meses, es demasiado pequeña para hacer un viaje a ninguna parte. —Por su expresión, Sarah supo que no estaba convencido—. Oh, Georg, no importa lo que hagamos para evitarla, la muerte acecha en cualquier esquina. Puedes buscar un atajo para huir, si ella quiere, te esperará al final del camino más corto. Si me quedan dos días, quiero que la muerte me encuentre cerca de ti, no huyendo con un hombre al que no amo…
—¿Qué…? ¿Qué es esto?
Al oír aquello, ambos volvieron las cabezas de repente. Como si hubiera caído de golpe desde el séptimo cielo al quinto infierno, a Sarah casi se le sale el corazón por la boca: Jacob les miraba desde el umbral de la puerta, con la cara desencajada.
—¿Qué está pasando aquí, Sarah? ¿Quién es este hombre?
—Jacob, tranquilízate…
Sarah intentó acercarse a él, pero Georg se lo impidió sutilmente colocándose delante de ella como un escudo.
—¡Estoy tranquilo, joder! ¡Sólo quiero saber qué hace este nazi hijo de puta en mi habitación con mi mujer!
Sarah miró la pistola de Georg colgando del cinturón, dentro de su funda. Qué fácil hubiera sido para él sacarla y abatir a aquel judío de un solo disparo. Pero al contrario de lo que Jacob pensaba, Georg no era un nazi hijo de puta.
—Escucha… —intentó apaciguar Georg, pero Jacob saltó como una fiera.
—¡Fuera de mi casa!
—Jacob, por favor…
—¡Cállate, zorra!
Aquello enfureció a Georg, que dio un paso al frente.
—¿Qué piensas hacer, eh, nazi? ¿Vas a pegarme un tiro? ¡Pues hazlo! ¡Un judío menos! Y si lo que pasa es que tienes huevos para tirarte a mi mujer pero no los tienes para matarme luego, ¡lárgate de una vez!
Georg apretó las mandíbulas y trató de no pensar en la pistola que llevaba en el cinturón. Él era el culpable de que aquel hombre no estuviera en sus cabales, no podía quitárselo de en medio con un disparo.
Sarah le sujetó por los hombros.
—Georg, vete, por favor —le rogó.
Pero no podía dejarla sola con aquel energúmeno.
—Pero, Sarah…
—¿No la has oído, cabrón? —Cuando Jacob obtuvo su atención sacó un cuchillo—. ¡Lárgate! ¡Ahora!
¿Qué clase de amenaza absurda era aquélla? ¿Aquel necio no se daba cuenta de que en pocos segundos podría deshacerse de él y de su cuchillo? Georg miró a Sarah.
—Por favor —insistió ella—. No te preocupes, estaré bien.
Sólo porque ella se lo pedía estuvo dispuesto a marcharse. Pero al pasar por la puerta y junto a Jacob, le sujetó la muñeca con un rápido movimiento y se la retorció hasta hacerle soltar el arma.
—Escúchame bien, insensato. Como le pongas una sola mano encima, te juro que acabaré contigo antes de que cruces la calle.
Georg le soltó la mano con desprecio y salió de la casa.
Al oír el ruido de la puerta, Sarah se dejó caer sentada en la cama y enterró el rostro entre las manos.
—¿Qué piensas decir, eh?
Pero Sarah sólo le devolvió silencio.
—¡Joder, Sarah, me merezco una explicación!
Por fin, sacó el rostro de entre las manos y habló:
—Lo siento, Jacob. Lo siento mucho…
Jacob le sostuvo la mirada. No, Sarah no sentía nada. Nada, salvo lástima por él. El chico no soportaba la compasión, y deseó abofetearla para demostrarle que él no era el débil. Deseó agarrarla del cuello y zarandearla. Y según lo deseaba, se le aceleraba el pulso y le acometían sudores. No podía tenerla delante, no podía mirarla con tranquilidad… Antes de explotar definitivamente y luego tener que arrepentirse, se dio media vuelta y se fue.
Inmóvil en el dormitorio, Sarah volvió a oír el pestillo de la puerta principal. Marie lloró. La cogió en brazos. Se tumbó con ella en la cama y se sumó a su llanto.