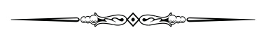
El Reichsmarschall Hermann Göring visitó el Jeu de Paume de París al menos veinte veces para seleccionar obras de arte destinadas a su colección particular de Carinhall. En una sola de esas visitas, se llevó a Alemania cuarenta cuadros, entre los que se contaban un Rembrandt, dos Goya y un Vermeer.
Georg von Bergheim colgó el teléfono y se reclinó sobre el respaldo de su asiento. Trataba de ordenar sus ideas, pero su mente al final de la jornada era una máquina sin engrasar. Se levantó y se dirigió a la ventana en busca de un poco de aire fresco, la vista y el perfume de la vegetación del jardín de las Tullerías le alivió; empezaba a anochecer y era como si la naturaleza se desperezase y bostezase aromas de tierra mojada y hierba recién cortada. Georg aspiró profundamente para colmarse de ellos y luego soltó un suspiro prolongado.
Acababa de hablar con el jefe de policía de Estrasburgo. Según el chivatazo de un vecino, Sarah Bauer estaba en Illkirch, en casa de sus padres. Sin embargo, cuando la policía se había aproximado para registrar la zona, no quedaba rastro de la chica.
Estaba casi convencido de que la hija de los Bauer se encontraba en París. Era lo único que habían podido sonsacar a su padre en el interrogatorio; herr Bauer podría haber mentido para proteger a su hija, pero Georg no lo creía: tenía un presentimiento extraño, especialmente después del desolador recorrido por la casa de los Metz… Sí, sentía la corazonada de que Sarah había estado allí. Aunque era probable que esa ave de rapiña de Von Behr hubiera conseguido lo que él había estado tratando de evitar: espantar a la chica con su pico retorcido y sus garras afiladas.
De pronto, notó cierta angustia en la boca del estómago, angustia pero también anhelo, un deseo irrefrenable de escapar de allí, de abandonar ese asqueroso mundo de burócratas y arribistas, de gentuza con las manos llenas de tanto robar y los zapatos sucios de tanto caminar entre la mierda. Sintió la necesidad casi física de volver al frente y a la vida militar, de experimentar de nuevo los valores del honor, la lealtad y la camaradería que sólo había experimentado en su regimiento, cuando la vida estaba en juego.
Amargamente, como el silencio que emanaba de las calles del París ocupado tras el toque de queda, Georg se preguntó cómo diablos había podido acabar metido en aquel asunto… La respuesta a su pregunta llegó en modo de repiqueteo rítmico y constante, como el de un pico en una cantera… El jardín de las Tullerías empezó a desdibujarse ante sus ojos a medida que aparecían vívidas las imágenes de los bosques de Paderborn, en Westfalia.
Georg empezó a recordar su visita a Wewelsburg y, de pronto, le pareció estar escuchando un martilleo, un aullido de sierra radial y el rugido de un taladro… Las obras de reforma no habían cesado en el castillo de Wewelsburg desde que el Reichsführer Himmler lo adquiriese en 1934.
Durante los primeros minutos de su estancia en aquel lugar, había pensado que sería horrible tener que trabajar de esa manera. Después, había sonreído para sí mismo al caer en la cuenta de que él también había trabajado bajo el fragor constante y atronador del fuego enemigo. Ese mismo ruido le acompañaba todas las noches en sus sueños y acababa por despertarle siempre, por hacerle gritar y sobresaltarle, llegando incluso a perturbar el reposo de su mujer…
—Descanse, Hauptsturmführer.
Como si la orden accionase un instinto, Georg recordaba haber relajado los músculos, tensos y en posición de firmes. Inmediatamente después, había notado entumecida la rodilla herida, como solía ocurrirle cuando permanecía mucho tiempo de pie… Pero se abstuvo siquiera de tocársela. No había excusa para quebrantar la disciplina militar ante un superior.
—Puede sentarse —le indicó el Reichsführer Himmler, señalando una silla frente a su mesa de despacho.
Georg volvió a obedecer.
Heinrich Himmler se ajustó las gafas y se concentró en los papeles que tenía delante. A Georg le había parecido impresionante la simetría del escenario que contempló. Un enorme retrato del Führer colgaba en el centro exacto de la pared, desprovista de cualquier otro adorno. Alineada con el retrato, la mesa de despacho. Y justo en mitad de la mesa, la diminuta figura de Himmler. Todo ello flanqueado por las banderas de la nueva Alemania: rojas y blancas, con la gran esvástica negra.
El Reichsführer Himmler se tomó demasiado tiempo en examinar lo que quiera que estuviese examinando. El silencio, sólo roto por el eco lejano de los trabajos de reforma, se le hizo opresivo. La penumbra de la habitación le resultó desconcertante, pues a pesar de que estaban a pleno día, las cortinas apenas dejaban pasar la luz y sólo un flexo iluminaba la mesa de trabajo; las sombras se acentuaban y tenían un aspecto inquietante. Como el campo de batalla en plena noche: todo parecía amenazador y contribuía a acrecentar el nerviosismo de Georg.
Lo cierto era que había estado nervioso desde que recibió la orden de presentarse ante el Reichsführer Himmler. Como comandante en jefe de las SS, Himmler era, después de Hitler, su máximo superior. ¿Por qué habría de convocarle a él, un simple Hauptsturmführer, un capitán de las Waffen-SS como muchos otros?
A ello había que sumar el ambiente de Wewelsburg. Tal vez sugestionado por la leyenda de misterio que envolvía al castillo, Georg se sentía incómodo en aquel lugar siniestro. Nada más atravesar sus puertas, le había invadido una sensación extraña, como si se hubiera transportado cientos de años atrás a un tiempo distorsionado por la imaginación de un hombre obsesionado. Siguiendo al asistente del Reichsführer, había atravesado el patio triangular hacia una de las torres, había entrado en un enorme hall circular cuyo centro estaba marcado por un dibujo geométrico de esvásticas concéntricas que configuraban un sol negro sobre el suelo de mármol, y había subido por la espiral de una escalera de madera ricamente labrada. En su camino hacia el despacho de Himmler, no se le habían pasado por alto los plafones de madera con símbolos rúnicos ni las ménsulas con esculturas de los grandes héroes teutónicos, vigilantes de los que deambulaban bajo sus ojos. Tampoco los paneles de roble artesonado ni los tapices con escenas de la mitología germánica. Las inmensas chimeneas de piedra labrada o las pesadas lámparas medievales de forja completaban una puesta en escena tan rica y ostentosa como intimidante.
Oficialmente denominado SS-Schule Haus Wewelsburg, se suponía que el castillo era un centro de formación para oficiales de las SS de alta graduación y un lugar de encuentro para los hombres de confianza de Himmler. Algunos decían haber oído al Reichsführer referirse a Wewelsburg como el gran centro espiritual del Estado ario. Otros iban más allá y aseguraban que entre sus muros tenían lugar ritos mágicos y ceremonias paganas protagonizadas por Himmler y sus acólitos, aunque nadie era capaz de dar detalles sobre la naturaleza de semejantes celebraciones.
Por norma general, Georg desconfiaba de los rumores, pero una vez dentro del castillo pudo explicarse, al menos, cuál era el fundamento de aquéllos. Él no era un experto medievalista, pero tampoco un profano en la materia: no le costó intuir la simbología de Wewelsburg y la conexión de todo el conjunto con el culto a los ancestros y al misticismo germánico. Aunque el castillo era renacentista, Himmler le había conferido un aire fantástico y medieval, cercano a las leyendas del rey Arturo o los nibelungos. No parecía descabellado pensar que aquel emplazamiento fuera algo más que una academia para oficiales de las SS… No, cuando el propio Himmler se creía la reencarnación del rey Enrique I de Sajonia y cada año honraba su tumba en el aniversario de su muerte.
—Aunque sus méritos le preceden, capitán Von Bergheim, tengo que reconocer, a la vista de su expediente, que su trayectoria es encomiable.
—Gracias, Reichsführer. Pero no he hecho más que cumplir con mi deber y servir a mi patria y a mi Führer.
Haciendo caso omiso de su modestia, Himmler inició un repaso en voz alta de su expediente.
—Licenciado en Filosofía por la Universidad de Berlín y doctor en Historia del Arte con calificación magna cum laude por su tesis «La influencia de la filosofía clásica en la pintura del cuatrocento».
Georg había decidido que estudiaría Historia del Arte durante una visita a la Bildergalerie de Potsdam, su ciudad natal. Su padre —un militar de la Wehrmacht, veterano de la Gran Guerra, que se había visto relegado a la reserva cuando el ejército de Alemania había quedado casi suprimido tras la derrota de 1918— hubiera deseado para su hijo la carrera militar. Pero Georg ya había sido mordido por el arte y su veneno le había afectado de tal manera que no se le ocurría mejor cura que dedicar su vida a la belleza, la proporción, la expresión, la historia y el mensaje que transmitían todos aquellos cuadros de la galería que podía pasarse horas contemplando embelesado.
—Ingresa en el partido después de los estudios…
«¿Y quién no?», había pensado Georg. El Partido Nacional Socialista era la única alternativa, la mejor para una Alemania humillada y empobrecida. Para un joven con un futuro dudoso, sin muchas alternativas de empleo ni de llevar una vida digna, Hitler aparecía como un mesías, un salvador que prometía sacar a Alemania del agujero en el que se hallaba y devolverle su grandeza. Aquel líder nato había prometido prosperidad, dignidad, integridad…
—… en menos de dos años termina su formación en la academia de Bad Tölz, con el grado de Sturmscharführer de la SS-Leibstandarte.
Después de todo, su padre había visto satisfechos sus deseos: con la sombra de la guerra en ciernes, Georg había iniciado la carrera militar. «Pero ¿por qué las SS, hijo?», aquélla había sido la única objeción a lo que había decidido, aunque la respuesta era sencilla: las SS eran una organización nueva, sin prejuicios, sin pasado, donde quien destacaba lo hacía por méritos propios y no por provenir de un determinado estrato social, de una casta específica. Georg era hijo de un suboficial de la Wehrmacht, no quería tener que cargar con eso durante toda su carrera militar. Wehrmacht o SS, al anciano se le llenaron los ojos de lágrimas la primera vez que lo vio vestido con su uniforme de alférez de la prestigiosa SS-Leibstandarte, la guardia personal del Führer, las tropas de élite de las Waffen-SS. «Las Waffen-SS son un ejército, ¿no es cierto, Georg?». Cuando le contestó que sí, su padre se quedó más tranquilo, tenía miedo de que su hijo se inmiscuyera demasiado en política.
Los meses en la academia resultaron duros… A veces, sobrehumanos. Tuvo que someterse a un entrenamiento físico titánico: para acceder a la Leibstandarte no sólo había que ser de ascendencia germánica desde al menos 1750, medir un mínimo de un metro y setenta y ocho centímetros, no usar gafas y tener complexión atlética; además, había que superar unas pruebas físicas dignas de un campeón olímpico —los instructores, de hecho, lo eran—. Pero el verdadero reto fue soportar la presión psicológica a la que estuvo sometido durante toda su formación. No en vano, la fortaleza mental y espiritual era un baremo de selección de los candidatos. El Führer quería auténticos superhombres para su guardia personal.
Sin embargo, no todo había sido adverso en Bad Tölz. Allí, durante una fiesta de cadetes, había conocido a Elsie y con ella se había casado al poco de graduarse. Elsie era la hija de Gunter Kirch, miembro destacado del partido y diputado del Reichstag por Baviera. Aunque Himmler no lo había mencionado, Georg estaba seguro de que lo sabía, pues las SS llevaban a cabo una exhaustiva investigación de las mujeres que habían de contraer matrimonio con alguno de sus miembros. Con Elsie no hubo problema: era una auténtica mujer aria, leal al partido, al Reich y al Führer. Y, además, una mujer preciosa.
—Ha participado en la anexión de Austria y los Sudetes y, posteriormente, en la ocupación de Polonia, consiguiendo en esta última campaña algo verdaderamente extraordinario: obtener al mismo tiempo la Cruz de Hierro de segunda y primera clase por su valor frente al enemigo durante la batalla de Lodz…
En Polonia, había formado parte del Segundo Batallón de Infantería Motorizada. Fue prácticamente su primera acción en combate seria. Los polacos se habían fortificado en la localidad de Lodz, el último bastión antes de Varsovia, y controlaban todos los accesos por carretera, frenando el avance alemán hacia la capital polaca. En medio de un intenso fuego de artillería, su batallón se había dispersado por el bosque, tratando de sacar al enemigo de sus búnkeres y trincheras. Él estaba al mando de un pequeño pelotón de veinticinco soldados que pronto se vio avanzando sin apoyo hacia la carretera: con granadas de mano desalojaban las trincheras y tomaban los búnkeres a golpe de mortero mientras sus hombres caían sobre el lodo y la munición era cada vez más escasa… Pero ni por un momento pensó en detener el avance, continuó árbol tras árbol, piedra tras piedra, repeliendo el fuego enemigo con una ametralladora, hasta casi llegar al cuerpo a cuerpo… Fueron tres días de combate atroz y, de pronto, una ráfaga de artillería y un silencio tétrico. Miró a su alrededor: una carretera solitaria y sus últimos cinco hombres. La batalla había terminado. Su pelotón mermado había conseguido abrir el paso sur hacia Lodz… No creía merecer aquel honor: ¡dos cruces de hierro a la vez…! Más bien parecía una maniobra política. La actuación de las Waffen-SS en Polonia había sido controvertida, y su eficacia en combate, puesta en tela de juicio. Después de la campaña, la Leibstandarte fue retirada para reorganizarse. Menciones particulares como la suya parecían obedecer a un intento de lavar el buen nombre de la guardia personal del Führer.
—Después, Holanda y Francia. Tras la toma de Dunkerque, y a instancias del general Dietrich, es condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro por su extraordinario valor frente al enemigo, liderazgo sobresaliente y planificación meritoria del combate más allá del deber…
En realidad, él no había llegado a tomar Dunkerque… Las ráfagas de artillería, las explosiones de mortero, las baterías antitanque, los motores del apoyo aéreo… Esos ruidos aún perturbaban su sueño. «Pero cuando estás allí, masticando el polvo del campo de batalla, pareces no oírlos. Casi nada te inquieta, sólo piensas en avanzar con la vista al frente y sin mirar jamás atrás». Por entonces era Obersturmführer en la Primera SS División Panzer y comandaba la tercera compañía de blindados. Cuando el capitán Wolff cayó en combate, no dudó en tomar el mando del batallón de blindados y conducir a la unidad por aquellas colinas infestadas de tropas francesas y británicas que defendían el perímetro de Dunkerque. Valor frente al enemigo, liderazgo sobresaliente, planificación meritoria del combate… Nada de eso se le había pasado por la cabeza cuando hizo lo que hizo. Todo se redujo al instinto de supervivencia, al deber de proteger la vida de sus hombres y a la suerte, a unas dosis elevadísimas de suerte. El regimiento sufrió numerosas bajas. Su batallón, tan sólo ocho: tres muertos y cinco heridos…
—Allí resultó usted herido de gravedad.
Había conducido al batallón hacia lo alto de las colinas de Watten, forzando así la retirada del enemigo, cuando un avión de la RAF bombardeó un lateral de su blindado. No podía recordarlo bien, sólo sabía que había despertado entre un humo negro que le asfixiaba y un dolor insoportable. Se llevó la mano al pantalón: estaba empapado de sangre. También la propia mano, la izquierda: el dedo índice había desaparecido y el corazón colgaba sesgado a la altura de la primera falange. Al mirar a su alrededor se dio cuenta de que la torreta estaba vacía, el artillero y el cargador habían salido volando por los aires y yacían en el suelo frente al carro. Se asomó al interior del panzer y vio a su conductor inclinado sobre los mandos con el cuello partido y la cabeza ensangrentada; gritó su nombre… no hubo respuesta. El operador de radio gemía débilmente, la explosión le había destrozado el cuerpo, pero seguía vivo. Se puso la mascarilla y se arrastró hasta el interior del vehículo, se echó a hombros al operador de radio y lo sacó de allí minutos antes de que las llamas devoraran el blindado. Fuera, las ráfagas de artillería parecían venir de todas partes, la batalla continuaba. Mientras tuviera un arma, se creyó en condiciones de seguir combatiendo: se envolvió la mano en el pañuelo, se hizo un torniquete con la cazadora y se encaramó a una ametralladora abandonada, desde donde siguió cubriendo el avance de los suyos hasta que se quedó sin munición y sin conocimiento.
Cuando volvió a despertar, estaba en un hospital de campaña inmundo, desabastecido y desbordado. «¡Si me acerca el bisturí, matasanos de mierda, le juro por Dios que disparo!». Más preso del pánico que del valor, había amenazado a punta de pistola al coronel médico que se disponía a amputarle la pierna. Sea como fuere, la pierna derecha seguía en su sitio y después de tres operaciones y seis meses de rehabilitación había logrado volver a caminar y sólo le faltaban dos dedos de la mano izquierda.
—Tal vez se pregunte, Hauptsturmführer Von Bergheim, por qué le he ordenado presentarse ante mí —concluyó Himmler, cerrando el dossier con su expediente.
Lo cierto era que sí, se lo había preguntado infinidad de veces. Había llegado incluso a pensar que aquel encuentro era fruto de unos cuantos hilos movidos por su influyente suegro para solucionar la invalidez del marido de su hija.
—Así es, Reichsführer.
Himmler le observó con ojillos astutos que parecían destellar a causa de los brillos en las gafas. Las manos —sorprendentemente pequeñas— permanecían cruzadas sobre la mesa aprisionando el dossier, aprisionando su vida.
—Parecer ser que ha quedado inhabilitado para el combate…
Aquello le hizo saltar.
—Con todos mis respetos, Reichsführer, confío en recuperarme plenamente y regresar al frente lo antes posible.
—Su sentido del deber y del servicio a la patria es verdaderamente admirable, capitán. Sin embargo, me temo que, a tenor de lo que establecen los informes médicos, eso es harto improbable…
Cuando Himmler se percató de que Georg pretendía volver a intervenir en defensa de su postura, se apresuró a alzar la voz y continuar hablando para no darle la oportunidad de hacerlo.
—Son, además, los deseos personales del Führer los que de momento le van a mantener alejado del campo de batalla. No obstante, recuerde, Hauptsturmführer Von Bergheim, que la contienda por la grandeza del Reich se libra en muchos frentes, no sólo en el estrictamente militar.
Tal vez fuera un efecto producido por su vista cansada y sometida a la tensión del momento, pero a Georg le había parecido que unas sombras diabólicas se dibujaban bajo los ojos de su superior según pronunciaba aquella enigmática sentencia.
—Disculpe, Reichsführer, pero no acabo de comprender…
—Sus éxitos militares le acreditan como un hombre leal al Führer y son sin duda muestra de sus muchas habilidades. Pero lo que hoy le ha traído hasta aquí no es su calidad de capitán, sino la de doctor… ¿Ha oído usted hablar, herr Doktor Von Bergheim, de un cuadro llamado El Astrólogo atribuido al pintor veneciano Giorgio da Castelfranco…?
Unos golpes en la puerta le sacaron bruscamente del despacho de Himmler.
—¿Qué haces todavía aquí, Von Bergheim? Ya es hora de cerrar el quiosco.
Georg se volvió.
—¿Y tú, Lohse?
—Estoy de trabajo hasta las cejas. En un par de días viene el Reichsmarschall Göring y ya tengo a esa rata de Hofer husmeando en todo lo que hago; va por ahí de asesor del mariscal y no tiene ni puta idea de arte. En fin, que me largo de aquí. Y tú deberías hacer lo mismo. ¿Por qué no nos vamos a cenar a La Croisette y celebramos que mañana comienza otro día? Además… puede que te haga una propuesta que no vas a poder rechazar.
«¿Por qué no?», pensó Georg. Lo único que haría encerrado en su habitación del hotel sería regodearse en lo que detestaba estar en París y pensar en dónde estaría ella.
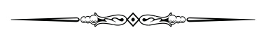
Sarah se dejó caer sobre la cama y los muelles emitieron su habitual quejido herrumbroso. El día había sido duro. Un grupo de soldados alemanes habían entrado en la librería con ganas de bronca: habían manoseado y toqueteado los libros con la excusa de querer examinarlos para comprar, habían hecho comentarios obscenos sobre ella y, antes de irse, habían amenazado al señor Matheus cuando éste les había increpado por su comportamiento. A Sarah se le revolvía el estómago de miedo cada vez que estaba cerca de los soldados alemanes; no tenía los papeles en regla porque, siguiendo el consejo de Jacob, no se había identificado como judía ni como residente en París, y temía que en cualquier momento la detuvieran por eso. Finalmente, el propio señor Matheus, que también se mostraba bastante alterado por el incidente, había decidido cerrar un poco antes la librería, de modo que Sarah había llegado pronto a la pensión.
A su regreso de Illkirch, Jacob le había conseguido un alojamiento barato en una pensión del centro, donde compartía habitación con una amiga suya, también alsaciana. La chica se llamaba Marion y era lo que el padre de Sarah hubiera definido como una mujer tremendamente vulgar, lo que despertó sus recelos en cuanto la conoció: no se veía conviviendo con esa clase de chica. Marion era malhablada, descarada y desmedida en todo lo que hacía. No tenía una cara bonita, pero su cuerpo resultaba verdaderamente exuberante; más voluptuoso si cabía con aquellos vestidos que usaba y que dejaban bien patentes sus encantos. Cuando iba por la calle y pasaba por delante de un grupo de soldados, Marion sacaba pecho y meneaba el trasero, disfrutaba provocando silbidos y exclamaciones subidas de tono entre la tropa. Incluso, solía acercarse a ellos para acabar sacándoles cigarrillos y chocolate. A Sarah le escandalizaba aquel comportamiento y había procurado no trabar mucha amistad con su compañera de habitación.
Sin embargo, con el tiempo, Sarah había descubierto que Marion era un papel de lija envolviendo una bolita de algodón. Marion era una de las personas con mejor corazón que Sarah había conocido nunca; generosa, amable y siempre dispuesta a ayudar. Y todo le daba pena: los ancianos, los niños, los mendigos, los animales… Si veía a un viejecito solo en un banco, se sentaba junto a él a darle unos minutos de conversación; si se topaba con un niño llorando en el parque, se acercaba a consolarle; si se cruzaba con un mendigo, le daba su ración de pan… Por eso Marion no tardó en apiadarse de Sarah, la tímida chica bien a la que todas las noches oía llorar muy bajito cuando apagaban la luz de la habitación. De hecho, había accedido a compartir su habitación no porque necesitara dinero, sino porque, además de ser amiga de Jacob, cuando vio a Sarah por primera vez, tan delgada, con tan mala cara, de mirada huidiza y voz débil, le inspiró una pena horrorosa que desembocó en instinto maternal el día que supo por Jacob que los nazis habían matado a su padre y se habían llevado a toda su familia.
Poco tiempo tardaron ambas mujeres, tan diferentes, en convertirse en buenas amigas. Y Sarah, que no era una mujer independiente o decidida, que necesitaba el apoyo de otras personas a su alrededor, había ido construyéndose una familia con Jacob, Marion y los Matheus.
Aquella tarde que Sarah había llegado antes de la librería, Marion no estaba todavía en la pensión; aunque eso tampoco era extraño, Marion no tenía unos horarios fijos porque picoteaba de varios trabajos aquí y allá: camarera, limpiadora, taquillera… Sarah ya llegaba con el estómago revuelto, pero el malestar se acrecentó por el olor de los colinabos que se cocían para la cena; llevaba varios meses cenándolos y no podía soportarlos más. De modo que entró en su habitación y se tumbó en la cama para tratar de descansar. Pero el silencio y la soledad no tardaron en accionar su mente, que por casualidad había fijado la vista en el abrigo que colgaba del perchero, el mismo que le había dado su padre. Había sido un buen abrigo en otros tiempos, de una lana fina con mucha caída y un diseño muy bonito; ahora, después de tanto uso y de tanto trajín, se veía viejo y deslucido, incluso Sarah había tenido que remendarlo en algunos sitios. Porque hiciera frío o calor, Sarah había llevado su abrigo a todas partes, ya fuera puesto o bien doblado en un bolso.
Mirando el abrigo, recordó la primera vez que su padre le había hablado de El Astrólogo. Tenía dieciocho años y acababa de empezar sus estudios de Historia del Arte en la universidad. Su padre la llamó a su despacho y en todo momento mantuvo un tono solemne y misterioso. Lo primero que le había sorprendido fue que lo sacara de la caja fuerte, que no lo tuviera expuesto con los demás. No era una tela muy grande, de 60 × 70 centímetros aproximadamente. El lienzo era de buena clase, un lino de calidad, lo más seguro era que procediera de las velas de los barcos de Venecia, ya que los pintores venecianos las usaban a menudo. Parecía llevar varias capas de imprimación pues la tela había acabado siendo gruesa y bastante rígida. Estaba claro que el artista se había tomado mucho interés con aquel cuadro. Sarah observó que no estaba firmado, pero su padre le dijo que la autoría correspondía a Giorgio da Castelfranco, Giorgione, de su época de juventud. Sarah aún no sabía lo suficiente de arte como para haberlo deducido por ella misma, pero al conocer que el cuadro pertenecía a Giorgione, empezó a fijarse en algunos detalles. Lo primero que le llamó la atención fue la propia composición, con figuras perfectamente integradas en un paisaje que no era un mero decorado, sino parte fundamental de la obra. Después reparó en los colores vivos, los escarlatas, los turquesas y los ocres, y en la forma en que la luz cobraba protagonismo. Por último, se percató del acabado mate del óleo, típico del llamado medio veneciano, que consistía en preparar la pintura con una menor cantidad de plomo y mayor de cera. Una vez que se lo habían confirmado, Sarah pudo constatar que aquello era, efectivamente, un Giorgione.
El cuadro emanaba una gran belleza: un joven, con un sextante y un cuaderno, parecía observar el cielo con los ojos de un científico; se trataba del astrólogo que daba nombre a la composición. Estaba sentado a los pies de una mujer vestida al modo griego, con un libro en la mano y un búho sobre el hombro. De estas figuras del primer plano surgía un camino que conducía al segundo plano del cuadro, un paisaje de valles y colinas, y al final del sendero, una mujer desnuda que cogía a un niño de la mano.
Más allá de la calidad de la ejecución y de la belleza de la composición, lo que dejó a Sarah verdaderamente atónita fue la historia que su padre le contó sobre aquel cuadro: sobre cómo había sido custodiado por su familia desde hacía muchas generaciones y sobre el gran secreto que ocultaba.
Desde aquel momento, ella sería la encargada de custodiar el cuadro y el secreto; de todas las personas que había en el mundo, aquella responsabilidad tenía que haber ido a caer precisamente en su persona. A Sarah le entraban ganas de vomitar sólo de pensarlo. Desde el primer momento le habían preocupado las condiciones en las que se conservaba el cuadro. Para sacarlo de la casa, su padre lo había ocultado en el interior del forro del abrigo. Al principio, Sarah no se atrevió a sacarlo de allí, casi le daba miedo hacerlo, como si con ello fuera a abrir la caja de Pandora. Pero no dejaba de pensar en que el lienzo tenía que estar deteriorándose fuera de su bastidor, transportado de aquí para allá, por mucho que intentara cuidarlo y mantenerlo alejado de la humedad y el calor. Pero ¿qué debía hacer? ¿Sacarlo de allí y exponerlo al peligro del público…? Si lo hubiera hecho, ahora estaría en manos de los alemanes que habían saqueado la casa de sus tíos.
Sin embargo, al volver de Illkirch, sintió la necesidad de enfrentarse a su responsabilidad. Una noche que estaba sola, descosió cuidadosamente el forro del abrigo y sacó el lienzo, con la cautela y el secreto propios de quien maneja mercancías de contrabando, con la admiración y la expectación características de quien descubre un tesoro… Fue horrible comprobar que la pintura empezaba a resquebrajarse y a oscurecerse. El cuadro no podía seguir oculto dentro del abrigo. Se había pasado la noche entera sin pegar ojo, pensando en lo que hacer. ¿Y si volvía a visitar a la condesa? Se le ponían los pelos de punta al recordar a aquella terrorífica mujer, su escalofriante casa y su aterrador criado. La condesa parecía una mala persona, hiciera lo que hiciese no podía ser bueno para el cuadro.
A la mañana siguiente de aquella noche en vela, Sarah había salido a pasear por el Deuxième, por los pasajes que se mezclaban con las callejuelas de detrás del Louvre. Había deambulado de librería en librería, hasta que finalmente había entrado en una tienda especializada en cartografía, donde había comprado una reproducción de un mapa antiguo con el trazado de París en el siglo XVII. De qué región fuera el mapa le era indiferente, lo importante era que se podía desmontar fácilmente del marco y que tenía unas dimensiones parecidas a las de El Astrólogo. Cargó con el mapa bajo el brazo hasta la pensión, subió a su habitación y echó dos vueltas a la llave. Tras quitar el mapa de su marco, lo colocó sobre El Astrólogo, primorosamente extendido encima de la cama y, uno sobre otro, los enmarcó en aquella vulgar moldura de contrachapado que jamás llamaría la atención de nadie… Salvo la de Marión: «¡Qué cosa tan triste y tan sosa has colgado ahí, cariño!», observó nada más llegar a la habitación. Al día siguiente, Marion apareció con un póster de Maurice Chevalier anunciando un licor de cerezas. «¡Esto sí que es bonito!», se regodeó mientras lo colgaba de la pared.
Tumbada desde la cama, Sarah miró el mapa. En realidad, miraba a través de él… ¿Y si era El Astrólogo lo que buscaba Von Bergheim?, ¿y si todavía lo estaba buscando?…
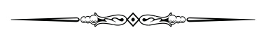
Georg había estado trabajando a destajo las últimas cuarenta y ocho horas. Y todo por culpa de aquel charlatán de feria de Lohse que se las había ingeniado para liarle. Le había pedido que le ayudase a preparar la exposición para el mariscal Göring; a cambio, le había prometido «una cena de lujo y las mejores putas de París»; por lo visto, así acababan siempre las «tardes de compras» de Göring en la capital francesa.
Las visitas del mariscal causaban una auténtica revolución en el Arbeitsgruppe Louvre. Lohse, además de pasarse meses buscando obras por todos los mercados de arte de la Europa del oeste, revisaba una a una las colecciones que entraban en el ERR en busca de material de interés para Göring. Después, había que catalogar e incluso restaurar cada obra para preparar en el Jeu de Paume una exposición en toda regla. Lohse seleccionaba especialmente aquellas obras que podían ser del gusto del mariscal —Cranach, Makart, Rubens y Vermeer, entre otros—, pero también añadía otras que consideraba interesantes como inversión o para diversificar la colección de Göring. Luego llegaba Walter Andreas Hofer, su asesor, y hacía y deshacía a su antojo, crispando los nervios de Lohse. Así que Georg se había pasado los dos últimos días seleccionando y catalogando a marchas forzadas, pero también templando ánimos y suavizando tensiones.
Finalmente, todo estuvo preparado a tiempo y el mariscal se paseó por el Jeu de Paume deleitándose con todo lo que cargaría en sus vagones especiales camino de Carinhall, donde se estaba construyendo su museo particular. Pero lo que a Georg le pareció más patético fue la corte de lameculos que rodeaba a Göring, empezando por Hofer y terminando con Von Behr, quien, por supuesto, acudía el primero a acompañar al mariscal, luciendo uno de los grotescos uniformes que él mismo se diseñaba para dar brillo y crédito al grado de pacotilla de coronel de la Cruz Roja con el que se pavoneaba en los círculos más selectos de París. Para eso estaba allí el barón Kurt von Behr, para vivir la buena vida y halagar a los gerifaltes, ya que su competencia profesional resultaba del todo discutible. De Lohse se podían decir muchas cosas, pero no que fuera un lameculos. De hecho, no tenía pelos en la lengua a la hora de aconsejar al mariscal, aun en contra de su gusto, y el otro parecía respetarle por ello más que a los demás. Incluso Georg había observado que trataba a su joven asesor con cierto paternalismo.
Tras la visita al Jeu de Paume, hubo cena de lujo en Maxim’s, tal y como Lohse le había prometido. En el famoso restaurante siempre estaba reservada la mejor mesa para el Reichsmarschall Göring, quien había llegado a traerse de Berlín a Horcher, su cocinero favorito. Se sirvieron ostras, caviar, langosta, foie y chuletones de buey, todo ello regado con los mejores vinos y champañas. Al final de la cena, mientras degustaban la crème brûlée, Lohse le había dicho a Georg al oído que el mariscal estaba muy contento con las adquisiciones, pues no siempre acompañaba la cena con Château Pétrus del 22.
La guinda de la jornada la ponían «las mejores putas de París». Eran varios los burdeles que frecuentaban los oficiales alemanes en la capital francesa. Le Chabanaix y Le Sphinx estaban entre los más opulentos, pero, sin duda, el preferido por Göring era el One Two Two, y Fabianne Jamet, la madame, lo sabía: una vez que el mariscal llegaba al One Two Two y dos policías militares se apostaban en la puerta, el burdel se convertía en una feria al servicio de los deseos sexuales de Göring y su séquito. Georg se quedó impresionado con el despliegue de suntuosidad de aquel burdel de la rue de Provence, 122. La decoración era un alarde de fantasía y fetichismo, de lujo barroco, exagerado y degenerado; como aquel pasillo, a modo de gruta del bosque, totalmente cubierto del suelo al techo de plantas y flores naturales, en el que mujeres medio vestidas como diosas griegas exhibían sus encantos encaramadas a pedestales. Según Lohse, las habitaciones de los pisos superiores eran todavía más alucinantes: la africana, el camarote, la india… cada una de ellas ambientaba un tema a la perfección. Además, en la última planta del burdel había salas con auténticos instrumentos de tortura para prácticas sadomasoquistas.
En cuanto entraron en el One Two Two los condujeron a un reservado que era como un jardín de invierno simulado con trampantojos en las paredes y con una fuente iluminada en tonos malvas que escupía agua sin cesar. Para amenizar la velada, un cuarteto de músicos interpretaba piezas de Mozart. Allí, el Dom Pérignon y el Krug corrieron sin moderación, al igual que el opio y las mujeres, a cada cual más bella y cariñosa. Tras una hora de beber desaforadamente y aspirar sin remedio los vapores del opio, Georg se dejó caer en un sofá. Se sentía terriblemente mareado y era casi incapaz de entender las palabras que le susurraba al oído una chica morena de ojos azules, con unas tetas enormes y suaves…
Georg estaba borracho y deprimido. Todo aquel lujo y desenfreno, en lugar de animarle, había conseguido provocarle una tristeza espantosa; aquello le parecía una pantomima y una inmoralidad si pensaba en las mujeres y niños de su Alemania que cada día perecían bajo las bombas británicas, en los civiles que pasaban hambre y penurias, o en sus camaradas de armas que se jugaban la vida en el frente por la gloria de hombres como Göring, quien en ese mismo instante se hallaba en las habitaciones de arriba follándose a una mujer asiática verdaderamente espectacular. Georg miró a su alrededor y comprobó que Lohse y Hofer también habían subido. Sólo quedaban en el reservado él y Von Behr; el barón estaba tan borracho que yacía inconsciente, a pesar de que su puta le estaba haciendo una mamada que resucitaría hasta a un muerto.
El estómago no se le revolvió más porque ya lo tenía totalmente deshecho. Y entre náusea y náusea sólo encontró lucidez para pensar una vez más en cuánto odiaba todo aquello y en lo mucho que desearía no tener que estar allí.
—Mon amour… —le susurraba su morena mientras le acariciaba el mentón y se frotaba los pechos contra su torso. La morena le chupó y le mordisqueó la barbilla con una sensualidad que hubiera sido irresistible si Georg no se hubiera sentido demasiado mareado y abatido como para excitarse—. Sube conmigo, mi guapo general, que Bernadette sabrá cómo hacerte cosas increíbles…
El susurro de la morena no podía ser más sugerente, pero Georg pensó con ironía que Bernadette era nombre de monja y no de puta. Todas las putas se llamaban Mimí, Lulú, Fifí, Nené… pero la suya se tenía que llamar Bernadette, lo que no contribuía en nada a animarle. Hasta para eso tenía mala suerte.
Con dificultad se incorporó, sacó su cartera y enganchó unos cuantos billetes en la liga de encaje rojo de la mujer. Le besó los pechos suaves que olían a talco.
—Tómate una copa por mí, Bernadette. Esta noche no estoy de humor —balbuceó con el hablar pastoso de los borrachos.
Y haciendo eses se marchó del One Two Two.