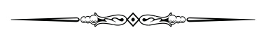
El 16 de julio de 1942, la policía francesa, a instancias del gobierno alemán, llevó a cabo una redada en París en el curso de la cual más de trece mil judíos fueron arrestados. La mayoría fue trasladada al Vélodrome d’Hiver, un pabellón de deportes en el centro de la ciudad, donde permanecieron cinco días en penosas condiciones sin apenas comida ni agua. Tras pasar por diferentes campos de tránsito, los detenidos fueron deportados a Auschwitz.
Antes de la guerra, los Metz eran una familia acomodada de la alta burguesía de París. Ocupaban dos plantas de un edificio señorial en el distrito V, a pocos pasos de la torre Eiffel, poseían un automóvil con chófer, frecuentaban las carreras en el hipódromo de Longchamp, veraneaban en Deauville, alquilaban un palco en el teatro de la Ópera Garnier para la temporada lírica y asistían regularmente a todas las citas sociales más relevantes de la capital. Heinrich Metz también era conocido por acudir a menudo a las galerías y salas de subastas en busca de pintura romántica, sólo romántica, pues Heinrich Metz no era coleccionista de arte, era coleccionista de pintura del Romanticismo y estaba muy orgulloso de poseer un Delacroix, un Ingres y un Turner en su modesta colección.
Sin embargo, desde que Sarah había llegado al hogar de los Metz había sido testigo del declive progresivo de la familia. Poco tiempo antes, al tío Heinrich le habían prohibido ejercer su profesión de abogado y le habían confiscado el automóvil, además de la primera planta de su casa, donde tenía el despacho. Después, había sido condenado a arresto domiciliario hasta que, finalmente, la policía francesa, bajo supervisión de un miembro de la Gestapo alemana, se lo había llevado detenido; todo porque era un judío extranjero. Desde entonces, ni la tía Martha ni la prima Hélène, que se habían librado de la detención por ser ciudadanas francesas, habían vuelto a saber de él. Sarah había presenciado cómo su tía, para reducir gastos, despedía al servicio y empeñaba las joyas; más tarde, también alguno de los valiosísimos cuadros de su esposo. Los últimos meses, habían decidido clausurar la mayor parte de la casa y reducir la vivienda a sólo dos habitaciones, el salón, la cocina y un baño. Para conseguir algún dinero, su tía y su prima lavaban en casa la ropa de cama de un hospital cercano.
Ante esta situación, a Sarah le angustiaba la idea de convertirse en una carga más, pero lo cierto era que no tenía otra familia a la que acudir en París que a la hermana de su madre. Por eso, lo primero que hizo al llegar a la capital fue buscarse un empleo con el que contribuir al sostenimiento del hogar. Ella nunca antes había trabajado ni tampoco había pensado en hacerlo algún día. Estudiaba Historia del Arte porque, como a su padre, le apasionaba; su trabajo en un futuro consistiría en conseguir que la colección de la familia prosperase, si es que a eso se le podía llamar trabajo. Pero nunca se imaginó con un empleo como los demás, con jefe, sueldo y horario.
El día que se propuso recorrer las calles de París en busca de trabajo deambuló sin rumbo fijo. No sabía adónde ir, no se le ocurría qué podía hacer una muchacha como ella ni cómo solicitar un empleo… Se sintió tremendamente perdida y sola en aquellas calles atestadas de gente desconocida y hostil; echó aún más de menos —si eso era posible— a su familia, su casa y su vida en Estrasburgo; notó en las cuerdas vocales la tensión del llanto, y en los ojos, el ardor de las lágrimas, y tuvo que luchar para no llorar a causa de la compasión que por ella misma sentía. Llorar por eso era tan vergonzoso e indigno… Anduvo horas y horas hasta alcanzar el Barrio Latino, donde reunió el valor suficiente para entrar en una cafetería y preguntar por el empleo de camarera que se anunciaba en un cartel. Un año antes no habría sido capaz de hacerlo. Notó que las mejillas le ardían y la traicionó el temblor de su propia voz mientras hablaba con el encargado. Creyó que se moriría de vergüenza cuando éste la rechazó, sin duda por su falta de decisión y aplomo. Lo mismo le ocurrió en la zapatería, la droguería y la tienda de sombreros. Llegó a la casa de la rue Desaix poco antes del toque de queda: los pies doloridos de tanto caminar y el orgullo deshecho de tanto mendigar.
Humillada y desalentada, le contó a Jacob su terrible andadura. En cierto modo, el chico representaba para ella el referente que se había dejado en Estrasburgo: la experiencia y la autoridad. Jacob sabía arreglárselas bien solo. En apenas dos días, se las había ingeniado para encontrar alojamiento en una pensión, compartiendo habitación con otro chico; y este mismo le había recomendado para un trabajo en una vaquería, una tarea ideal para él, que había sido el mozo de cuadra en casa de los Bauer. Incluso, no había pasado ni siquiera un mes cuando el muchacho encontró otro trabajo en turno de tarde como mozo de equipajes de la Gare de l’Est. En cambio, Sarah, con toda su educación, sus idiomas, su saber estar y su presencia elegante, había fracasado estrepitosamente. Una vez más, Jacob fue su salvavidas: en menos de una semana había encontrado para ella un trabajo en una librería cerca de la Sorbona. Los dueños, un matrimonio belga sin hijos, no eran judíos, pero horrorizados ante los acontecimientos deseaban actuar de alguna manera y pensaron que contratar a Sarah era una forma de ayudar a aquellos ciudadanos oprimidos por los nazis.
De modo que Sarah trabajaba de lunes a sábado, de diez a seis, ordenando pedidos, manteniendo el inventario, etiquetando precios y despachando clientes en la librería, sobre todo estudiantes y profesores de la cercana universidad. Pero lo más grato para ella, además de estar todo el día rodeada de libros, era el cariño con el que monsieur y madame Matheus la trataban. Sarah no tardó en darse cuenta de que su pequeña familia en París se había ampliado.
Una tarde como otras muchas, Sarah regresaba después del trabajo a casa caminando desde la estación de metro de Dupleix. Andaba rápido, sin fijarse demasiado en los detalles de un recorrido que por hacer casi a diario conocía de memoria, con la vista perdida en el pavimento y la atención en sus propios pensamientos. Tan ensimismada iba que no vio a madame Benoît echarse sobre ella.
—¡Mademoiselle Sarah! ¡Por todos los santos del cielo! ¡Menos mal que doy con usted!
Sarah se quedó estupefacta ante las exclamaciones incoherentes de Sylvie. No comprendía muy bien lo que decía ni por qué la agarraba de aquella manera, presionando con fuerza sus brazos e impidiéndola andar.
—Pero Sylvie, ¿qué…?
Sylvie Benoît era la portera de la finca donde vivían sus tíos. Normalmente no derrochaba palabras, y hasta el momento se había limitado a musitar un buenos días apenas inteligible cada vez que Sarah se cruzaba con ella, casi siempre cuando Sylvie barría la escalera con su mandilón de flores y sus zapatillas de felpa. De hecho, a Sarah no dejó de sorprenderle que conociera su nombre.
—¡He venido a avisarla, mademoiselle! ¡No debe usted seguir, no debe ir a la casa! Me lo dijo mi Rémy: ¡anda y corre, Sylvie, y dile a mademoiselle Sarah que no se le ocurra venir por aquí!
Sarah había conseguido desasirse de los brazos de la portera y pretendía llevársela a un rincón apartado y alejarse de en medio de la acera. La gente comenzaba a volverse para mirarlas y, en aquellos días, no era aconsejable llamar la atención.
—Cálmese, Sylvie. ¿Qué es lo que ocurre?
La mujer tragó saliva y, entre jadeo y jadeo, producto de la excitación, comenzó a relatar con incongruencia:
—Ellos vinieron, mademoiselle. Esta mañana. Entraron en el portal sin preguntar nada y apartando de un empujón a mi pobre Rémy. Sabían adónde iban, eso está claro. Como cuando lo de su tío. Eran tres policías franceses y un hombre alemán sin uniforme. Uno de ellos se quedó abajo. Al rato salieron con ellas… ¡Por la Virgen Santísima que está en el cielo! ¡Ay, ay, ay! ¡La pobre madame! ¡Ella que es una señora y se la llevaron como a una vulgar delincuente! ¿Adónde vamos a ir a parar?
Para cuando Sylvie había comenzado a sollozar, Sarah ya había comprendido. Cuando Sylvie terminó de verborrear, Sarah, apoyada en la pared porque le flaqueaban las piernas, empezaba a asimilarlo.
—No debe usted ir por allí, mademoiselle Sarah —sollozaba Sylvie—. Mi Rémy dice que tienen la casa vigilada y podrían cogerla a usted también. ¡Esto es una desgracia! No vaya, mademoiselle, por el amor de Dios.
Sarah apenas reaccionaba a sus exhortaciones. Como le había sucedido con anterioridad, volvía a verse paralizada por el terror: la vista fija, la respiración acelerada y las manos húmedas de sudor. El panorama, los ruidos, todos los estímulos, todo aquello que venía del exterior se había ido apagando para dejar a Sarah librar su propia batalla: la batalla contra el miedo y la indecisión.
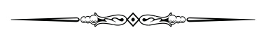
Fräulein Volks observó atónita cómo su jefe entraba caminado a grandes zancadas renqueantes y, entre resoplidos de furia, pasaba a su lado sin ni siquiera mirarla y se metía en su despacho con tal ímpetu que la secretaria tuvo la sensación de que arrancaría la puerta. Antes de que fräulein Volks se hubiera recuperado de la impresión, la puerta por la que su jefe había desaparecido se entreabrió.
—Localice al doctor Lohse y dígale que quiero hablar con él.
Tal cual se había asomado, su jefe volvió a desaparecer dentro del despacho y la paz regresó al lugar de trabajo de fräulein Volks. La joven meneó la cabeza, cruzó las piernas dejando a la vista buena parte de su muslo izquierdo, se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja y descolgó el teléfono para llamar por la línea interior a la secretaria del doctor Lohse.
Georg se dejó caer sobre la silla y enterró la cara entre las manos, apretando los dedos contra ella. Aún resoplaba como si su nariz fuera una válvula por la que dejar escapar toda la ira acumulada. No se explicaba muy bien por qué, pero esos cabrones de la Gestapo siempre conseguían sacarle de sus casillas. No había manera de razonar con ellos, no había forma de apartarles de sus jodidos procedimientos ni de evitar que asomasen su sucia nariz por todo lo que oliera a judío. Y él había tenido la mala suerte de toparse constantemente con judíos desde que empezó esta operación.
Se frotó los ojos y se recostó en la silla, todavía con el rostro congestionado. Cada vez que pensaba en el desafortunado encuentro que había tenido con el Kriminalkommissar Hauser se lo llevaban los demonios. Y es que los suyos habían vuelto a joderla, pero bien. Eran unos especialistas en querer matar moscas a cañonazos y conseguir que la mosca se fuese volando.
Estaba totalmente atascado en la investigación sobre el paradero de El Astrólogo. Contar como único punto de partida con el nombre de una mujer era prácticamente como no tener nada. Se había planteado incluso la posibilidad de acudir a la policía francesa para tratar de localizarla. A instancias de la Kommandantur, los franceses elaboraban desde 1940 un registro de todos los judíos residentes en París, por lo que era probable que su nombre figurara en dicho registro, si es que, como sospechaba, la muchacha había viajado hasta la capital. Sin embargo, había estado dándose largas a sí mismo para no tener que acudir a la policía francesa; sabía que de un modo u otro la Gestapo estaba al tanto de todo lo que pasaba por las prefecturas parisinas…
Georg arrugó el papel con el nombre de Sarah y lo arrojó violentamente a la papelera. Estaba tan indignado… Haber tomado tantas precauciones para nada resultaba indignante. Aunque, en realidad, fue un ingenuo al pensar que podría hacer su trabajo sin contar con la policía. Y el caso es que si la policía no hubiera metido las narices, hubiera sido mucho más sencillo y eficaz. Sobre todo cuando hacía tan sólo un par de días había obtenido por un casual una información extremadamente útil. Sucedió mientras acompañaba a Lohse a una de sus habituales rondas por las casas de arte y antigüedades de París; buscaba un par de objetos para Himmler: algún manuscrito tibetano o, con suerte, un amuleto egipcio. El Reichsführer se entusiasmaba tanto con esas cosas que dejaba de atosigarle con el verdadero propósito de su misión. Hablando con el propietario de una casa de subastas sobre su estancia en Estrasburgo y el desafortunado incidente con los Bauer, éste le comentó que en alguna ocasión había hecho negocios con un tal Bauer de Illkirch, Estrasburgo, a través de Heinrich Metz, uno de sus mejores clientes. Metz era un abogado aficionado al arte del siglo XIX, que poseía una pequeña pero selecta colección monográfica de pintura romántica, residía en París y era cuñado de Bauer. «¡Eureka!», se dijo Georg mentalmente. Si aquella muchacha estaba en París, la encontraría sin duda en casa de los Metz.
Durante todo un día estuvo dándole vueltas a cómo abordaría a la chica y cómo manejaría la situación para que no volviera a escapársele de las manos. Finalmente, se decidió a hacer una visita a casa de los Metz. Cuando llegó al número 5 de la rue Desaix, donde el tipo de las subastas le había dicho que vivía Heinrich Metz, se encontró, primero, con un conserje asustado y huidizo y, después, con un policía francés haciendo guardia en la puerta que se cuadró nada más verle.
—No encontrará aquí a los Metz, herr Sturmbannführer. Monsieur Metz fue arrestado hará cosa de seis meses, y a su esposa y su hija las arrestamos ayer mismo —le explicó el joven policía.
—¿Con qué cargos? —le preguntó absurdamente Georg, pues de sobra los conocía.
El gendarme se encogió de hombros.
—¿Sólo se llevaron a dos mujeres?
—Sí, señor. De todos modos, le aconsejo que se dirija usted a la prefectura. Allí le proporcionarán toda la información que necesite.
Haciendo uso de su rango y de su autoridad, Georg consiguió que el policía le dejara acceder a la vivienda. En el interior, la estampa le resultó amargamente familiar: una casa relativamente pulcra y ordenada; en las habitaciones, los armarios y los cajones habían quedado abiertos, apenas habrían tenido tiempo de llevarse algunas cosas, ni mucho menos de hacer un equipaje; pero lo más llamativo era que en toda la casa no había un solo mueble, un solo cuadro, un solo libro o un solo objeto que tuviera el más mínimo valor, sólo quedaban las marcas en los lugares que antes habían ocupado. Otra de las cosas de las que Georg se percató fue de que allí vivían más de dos personas: en una época en la que los parisinos sobrevivían con lo justo, que hubiera tres cepillos de dientes, tres pares de zapatillas y tres barras de labios era todo un indicio.
Georg abandonó la casa de la rue Desaix presa de la indignación. Y siendo tan temperamental como era, no esperó ni un minuto para actuar. No iría a la prefectura, no. Iría directamente a las oficinas de la Gestapo en la rue des Saussaies a gritar a la cara de algún inepto. Una vez allí, le condujeron a la sección IV de asuntos judíos y al Kriminalkommissar SS-Hauptsturmführer, Gunther Hauser, el tipo más arrogante, estúpido y repulsivo con el que se había cruzado últimamente.
—Ah, sí, sí… El caso Metz, sí. Fue ayer mismo. De hecho tengo aquí el informe del Oberscharführer Lodz, el agente que acompañó a la policía francesa.
Georg permanecía de pie frente a la mesa de Hauser, observando con gesto severo la parsimonia con la que el kommissar hojeaba el informe.
—Martha y Hélène Metz, ¿no es así?
—Ni lo sé ni me importa, capitán —se dirigió a Hauser por su rango en las SS para reforzar su autoridad—. Lo único que quiero saber es por qué la Gestapo ha intervenido en una colección de arte cuya custodia y protección es competencia del ERR.
Georg era consciente de que tenía pocos argumentos para cuestionar la actuación de la Gestapo. Si querían llevarse a dos mujeres judías, se las llevaban y punto. Pero para averiguar por qué precisamente habían sido las Metz, tenía que apelar a un conflicto con los intereses del ERR, era lo único que le legitimaba para pedir explicaciones.
Hauser lo miró por encima de las gafas con una expresión de cinismo en sus ojos saltones.
—Con todos los respetos, comandante Von Bergheim, ha sido el ERR quien se ha encargado de confiscar la colección Metz. La Gestapo se ha limitado a poner bajo arresto a dos elementos contrarios a los intereses del Reich a instancias, precisamente, del ERR. Para su información, aquí tiene la orden que nos fue remitida antes de ayer desde el Hotel Commodore. La firma el director del ERR, barón Kurt von Behr.
Hauser le deslizó el papel por encima de la mesa y Georg se incorporó sobre él para leerlo. Atónito, contempló la firma de Von Behr mientras hacía grandes esfuerzos por tragarse toda la bilis que tenía acumulada y trataba de buscar una salida airosa al ridículo en el que se había puesto.
Hauser, con cierto aire condescendiente, parecía estar divirtiéndose horrores con la situación.
—En cualquier caso, Hauptsturmführer Hauser, me creo en la obligación de advertirle de que se da la circunstancia de que la colección Metz es del interés personal del Reichsführer Himmler y que confío en que con la detención precipitada de la familia Metz no se hayan puesto en peligro dichos intereses. Resultaría tremendamente desafortunado que sus superiores tuvieran que recibir una comunicación del Reichsführer Himmler al respecto.
Hauser sonrió con una beatitud y un aplomo exasperantes mientras juntaba los dedos largos y huesudos frente a la cara.
—Dudo mucho que eso pueda suceder, siempre y cuando los miembros del ERR actúen de forma coordinada antes de solicitar nuestra colaboración. La cual, por supuesto, prestamos de buen grado.
Definitivamente, no tuvo más remedio que salir de las oficinas de la rue des Saussaies con el rabo entre las piernas, maldiciendo su genio, su impulsividad y su irreflexión temeraria.
Todavía recordaba el episodio con tal rabia que partió con las manos uno de los lápices de su mesa.
—¡Pase! —ordenó cuando escuchó unos golpes en la puerta.
La cara sonriente de Bruno Lohse asomó por el quicio.
—Ah, Lohse, eres tú. Adelante, por favor.
Lohse se adentró con cautela en el despacho y cerró la puerta lentamente.
—Tu secretaria me ha sugerido que me ande con cuidado, que estás de un humor de perros.
Sin mediar palabra, Georg pulsó el botón del interfono.
—Helga, tráigame, una aspirina. Y, en lo sucesivo, absténgase de hacer comentarios sobre mi humor a las visitas.
Lohse, que se había sentado frente a la mesa en actitud relajada, había cruzado las piernas y había encendido un cigarrillo, sonrió mientras exhalaba el humo de la primera calada. En el despacho de Von Bergheim se sentía a gusto. En parte porque era como el suyo, espartano —una mesa, las sillas, el cuadro de Hitler— pero con unas vistas tan hermosas sobre el jardín de las Tullerías y los edificios colindantes que la ventana parecía un cuadro del realismo romántico que todo lo decoraba. Aunque también se sentía a gusto en esa oficina porque Von Bergheim era uno de los pocos amigos que tenía en el Arbeitsgruppe Louvre.
—¿Has oído hablar de un tal Kriminalkommissar Gunther Hauser? —le preguntó Georg, sacándole de sus divagaciones.
—¿De la SiPo? —Lohse se refería a la Sicherheitspolizei, la policía del Reich.
—Gestapo. Sección IVB4, para ser exactos.
—¿Asuntos judíos? Son todos unos tarados. Pero no, no sé quién es el tal Hauser. Sólo he coincidido un par de veces con Lischka, un nazi eficaz de ésos que tanto gustan a los de arriba.
Que no conociera a Hauser era señal de que ese tipejo sólo era uno más entre muchos, porque Lohse solía confraternizar únicamente a partir de cierto rango, ya fuera militar, político o social.
—Pues espero que sea un don nadie porque hoy me he puesto en ridículo delante de ese cabrón engreído.
Lohse comenzó a escuchar atentamente el relato de los infortunios de Von Bergheim, hasta que fue interrumpido por fräulein Volks que traía la aspirina para su jefe. Mientras la joven y voluptuosa secretaria abandonaba el despacho al ritmo de un taconeo sensual, Lohse se volvió para mirarle el trasero. Después, esperó a que su colega se tomase el analgésico y, por último, recuperó con interés el hilo de la historia. Una historia entre muchas, hasta que Von Bergheim mencionó la colección Metz. Entonces, todos sus sentidos se pusieron alerta. Apagó el cigarrillo, se incorporó en el asiento y pretendió seguir mostrando ecuanimidad. Pero se sabía inquieto y, más que escuchar a Georg, lo que hacía era pensar en cómo salvaría la cara ante su amigo. Y es que Lohse era perfectamente consciente de que no gozaba de grandes simpatías entre sus colegas debido a cuestiones como éstas. Más de una vez había metido la pata por andarse con subterfugios y enredos.
Von Bergheim parecía verdaderamente enfadado. Gesticulaba exageradamente, golpeaba la mesa y, en ocasiones, gritaba. Lohse temía su reacción si le contaba la verdad. Sin embargo, se sorprendió a sí mismo descubriendo que estimaba la amistad de Georg más de lo que él creía y decidió que, aunque fuera por una vez en la vida, entonaría el mea culpa.
—Lo que no logro comprender es cómo coño Von Behr se ha podido enterar de lo de la colección Metz.
Aparentemente, Georg había concluido su discurso. El comandante se aflojó el cuello de la camisa y dio un sorbo del vaso de agua que le había traído fräulein Volks. El silencio que siguió apretaba el pescuezo de Lohse impidiéndole hablar; él también se aflojó la corbata como para dar paso a una confesión que no estaba muy seguro de querer dejar escapar.
—Yo se lo dije —reconoció finalmente, sin atreverse a mirarlo a la cara—. Y no sólo eso: le pedí que autorizara la confiscación.
La ira de Georg pareció volatilizarse de repente como un gas en combustión. El silencio tomó su despacho, y el estupor, su rostro.
—Joder, Lohse… Pero ¿por qué?
—Escuché lo que te contaba Dequoy sobre la colección Metz. —Dequoy era el propietario de la casa de subastas—. El mariscal Göring se vuelve loco por la pintura romántica y pensé que era una oportunidad de oro para ofrecerle material de primera calidad. Está al caer una de sus visitas a París y tengo poca cosa para él… Si hubiera sabido que tenías interés en ella, no hubiera intervenido, te lo aseguro.
—Pero ¡la colección Metz no estaba en situación de abandono! ¡El ERR no puede intervenir! ¡Eso es un robo en toda regla!
—¡Oh, vamos, Von Bergheim! ¿A estas alturas todavía no te has dado cuenta de qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué hiciste tú, si no lo mismo, con la colección Bauer?
Lohse había metido el dedo en la herida. Georg aplacó sus iras y, abatido, confesó:
—Ése fue un error de novato que cometí una vez y que juré no volver a cometer. ¿Qué estamos haciendo si arrestamos a las personas para apropiarnos de sus obras de arte? ¡Esto es una jodida perversión, por Dios!
—No son personas, son judíos.
Al comprobar cómo la mirada severa de Georg caía sobre él, Lohse se excusó:
—No lo digo yo. ¿O es que a ti no te obligaron a aprenderte el Mein Kampf en Bad Tölz? Los de la Leibstandarte no tenéis precisamente fama de buenos chicos…
«La Leibstandarte es una unidad militar de élite», se había repetido Georg cientos de veces. Una unidad entrenada para combatir en primera línea, y la realidad del combate es cruel y despiadada. Sin embargo, no podía evitar recordar aquella vez que sorprendió a uno de sus cabos apuntando con la pistola a la nuca de un prisionero inglés arrodillado sobre el fango. La irá le dominó y de una patada le arrebató la pistola, mientras le amenazaba con desterrarle de por vida a un calabozo si volvía a ver algo semejante. Y no se trataba de un caso aislado… La Leibstandarte tenía fama de no hacer prisioneros, así lo exigía su comandante, el general Josef Dietrich, un hombre conocido por su rudeza. No estaba de acuerdo con cómo Dietrich comandaba la unidad, por lo que había llegado a plantearse solicitar un traslado a la unidad del general Paul Hausser.
—El Mein Kampf es sólo un ideario. Y la guerra… A menudo es el escenario de bajas pasiones fuera de control —intentó defenderse—. Pero entrar en una casa con el uniforme bien planchado y las botas brillantes, con las manos limpias y las uñas cuidadas y llevarse a hombres, mujeres y niños indefensos… Eso es… Eso no puede tener justificación de ningún tipo.
A Lohse le sorprendía la extraña sensibilidad de Von Bergheim con respecto a aquel tema. Von Bergheim era un SS, y las SS se enorgullecían de ese tipo de limpiezas. Para la mayor parte de la gente era algo a lo que se hacía oídos sordos y ojos ciegos. Él mismo tendía a no planteárselo mucho. Aun así, sintió la necesidad de justificarse ante su amigo, como si la postura noble de Georg envileciera la suya, pese a que, hasta ahora, sólo se había manchado las manos de pintura.
—¿Y crees que tú o yo podríamos evitarlo? Yo podría haber dejado estar a los Metz y sus cuadros, y tú a los Bauer y los suyos, pero al mes siguiente los hubieran arrestado por cualquier otro motivo… Te puede gustar más o menos, pero así funcionan las cosas. —Lohse estaba convencido de cuál era la receta para sobrevivir en aquella jungla sin meterse en problemas, y estaba dispuesto a compartirla con su amigo—. Mira, Von Bergheim, si quieres un consejo, ve a lo tuyo, haz tu trabajo lo mejor que sepas y no mires a los lados, porque la mierda siempre se acumula en las esquinas por más que tú mantengas limpio tu camino.
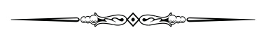
Volver a Illkirch había sido una locura que podía haberle costado a Sarah tener que vérselas con la policía; no sólo en el camino, donde en cualquier momento aparecían agentes que revisaban la documentación en trenes, autobuses y en controles improvisados en la carretera, sino, sobre todo, en el destino. Desde el armisticio, la Alsacia había sido anexionada al Tercer Reich, pertenecía al territorio alemán, por lo que tenía que atravesar una frontera fuertemente vigilada para poder llegar a Estrasburgo. De hecho, las personas que habían huido o las que habían sido evacuadas durante la guerra, tenían prohibido regresar a sus hogares. Por eso, Sarah no tuvo más remedio que atravesar la frontera de forma clandestina, utilizando el mismo paso por el que había escapado hacia París con Jacob: un paso montañoso al sur de la cordillera de los Vosgos.
Nada más llegar a Illkirch, se dirigió a la casa de sus padres, su casa. Cuando la encontró cerrada y abandonada, se sentó frente a la puerta de la entrada, que había sido sellada con una cadena gruesa y un gran candado. Por un momento, su capacidad de pensar se vio anulada; sabía que se dijera lo que se dijese, cualquier pensamiento la conduciría a una realidad que no estaba dispuesta a afrontar. Sólo al ver a una pareja de policías haciendo su ronda calle abajo, sus sentidos se despabilaron y salió corriendo como un animal que huye por instinto. Sarah dirigió sus zancadas hasta la casa del rabino Cohen.
El rabino Ben Cohen, de la sinagoga de Illkirch, abrazó a Sarah en cuanto la vio de pie frente a la puerta de su casa, la estrechó repitiendo su nombre para asegurarse de que no era un fantasma. Desde que la joven había desaparecido aquel horrible día en que la tragedia se cernió sobre la casa de los Bauer, el rabino se había temido lo peor. Volver a tenerla delante era un regalo de Yahvé el Misericordioso. El rabino la hizo entrar y, tomándole las manos con ternura, la obligó a sentarse; no se le había pasado por alto el miedo que demudaba su rostro y que la hacía parecer un ser enajenado.
El rabino Cohen la había visto nacer, como también a sus dos hermanos; la había visto crecer y pasar de ser una niña adorable a una jovencita inteligente, alegre y preciosa.
—He estado en mi casa… ¿Dónde están todos, rabbi? ¿Y mi familia?
Sarah era una buena muchacha judía, amable y caritativa, que no merecía el sufrimiento que la aguardaba; ninguna criatura de Yahvé lo merecía.
—Se los llevaron, querida niña. A tu madre y a tus hermanos. Fue a las pocas semanas de haberse llevado a tu padre.
El rabino consiguió darle la noticia tras reunir un valor que, estaba convencido, sólo podía venir del Cielo. Y quizá también de la fortaleza que había ido forjando en los últimos meses muy a su pesar; unos meses en los que había tenido que presenciar y tratar de aliviar el horror y la desgracia de las familias de la comunidad judía de Illkirch-Graffenstaden. Primero, los alemanes se habían llevado a todos los varones judíos jóvenes, después, a los ancianos y las mujeres y, por último, a los niños… También se habían llevado a los niños. Él mismo era consciente de que tarde o temprano le llegaría su hora, pero estaba preparado para afrontarla si ésa era la voluntad de Yahvé.
—Pero ¿adónde, rabbi? ¿Adónde se los han llevado y por qué? —preguntó Sarah angustiada.
¿Por qué…? Nadie lo sabía. Nadie podía explicarse por qué se llevaban a sus familiares y amigos, ni por qué los separaban de los suyos y los recluían en campos que parecían prisiones. Nadie entendía por qué después los metían en trenes de carga y los trasladaban a Alemania. Pero circulaban rumores, rumores horribles que el rabino se negaba a creer, y con los que de ninguna manera pensaba envenenar a aquella pobre chiquilla inocente.
—¿Y mi padre? ¿Salió de la cárcel?
El rabino Cohen bajó los ojos. No fue capaz de mirarla a la cara mientras le confesaba que su padre había muerto en las celdas de la Gestapo.
El llanto tiene una suerte de efecto sedante. Después de llorar, Sarah se sintió cansada, muy cansada, y se recostó en el respaldo del sofá. Estaba en Illkirch y, en aquel momento, el saloncito del rabino Ben, con el reloj de cuco y los botes de cerámica alsaciana, el Menorá[1] sobre el aparador y la Mezuzá[2] sobre la jamba de la puerta, se le antojaba lo más parecido a un hogar. El viaje había sido largo, duro y peligroso: había pasado miedo y hambre, se había arañado las piernas con la maleza y quemado el rostro al caminar bajo el sol. Había llegado a Illkirch… donde ya no quedaba nada, sólo el saloncito del rabino Ben, un pequeño pedacito de hogar para la muchacha, un rincón en el que poder cerrar los ojos y dormir.
El rabino cubrió a Sarah con una manta y se fue a preparar un poco de sopa para cuando despertase.
Con el corazón encogido, Sarah empujó la puerta de su casa. El interior estaba en penumbras, la escasa luz que se colaba por las contraventanas apenas era suficiente para un claroscuro. Por un momento, Sarah se quedó paralizada en el umbral, temiendo dar un paso hacia un lugar extrañamente familiar e inquietante a la vez. Le resultaban familiares el espacio y los objetos que, más que ver, recordaba, cada uno en su lugar. También el olor, el olor inconfundible del hogar, el que no es de nadie y es de todos los que habitan en la casa. Pero eran inquietantes el silencio, la oscuridad y el frío, porque jamás habían salido a recibirla cuando, en otros tiempos, entraba por la puerta.
Por fin se decidió a traspasar el umbral, cada uno de sus pasos retumbaban en la quietud del espacio como los tambores de una ejecución. Abrió una de las contraventanas y la luz del exterior se derramó como pintura blanca por el salón. Aunque al frío no supo cómo combatirlo, y era tan intenso que Sarah no podía dejar de temblar, por mucho que se cerrara la chaqueta. Plantada en medio de la sala, tiritaba al tiempo que contemplaba el sillón junto a la ventana donde su madre solía bordar, y que ahora estaba vacío; el piano en el que su hermano aprendía a tocar, ahora mudo; el bote de tabaco del que su padre rellenaba la pipa, abandonado; la mesa sobre la que con su hermana jugaba al ajedrez, desnuda, y la cesta en la que dormía la gata junto a la chimenea…
Cuando le pareció que la luz ya no era blanca ni las sombras negras, sino que un brillo cálido y dorado bañaba la habitación, cuando creyó escuchar risas, conversaciones y la música de un piano, Sarah abandonó el salón con los ojos apretados y la boca contraída, abrazada a sí misma, agarrándose los brazos con tanta fuerza que comenzó a sentir dolor, el mismo que le producía el agujero por el que empezaba a resbalar su corazón. Subió las escaleras tal y como antaño lo hacía, las mismas que llevaban a su habitación y a las del resto de la familia, a los lugares que atesoraban objetos y secretos, muchos sueños y alguna pesadilla.
Su dormitorio seguía cerrado e intacto: los demás estaban abiertos. Asomaba ropa de los cajones, de mamá, de Ruth y de Peter, las prendas que hubieran querido llevarse pero que allí se habían quedado: el suéter favorito de mamá, ése que tanto la abrigaba; la blusa que a Ruth le sentaba tan bien; y el pequeño pijama de cuadros de Peter. Junto a la cama del niño, abandonado en el suelo, vio el osito de peluche, uno viejo, con las orejas desgastadas y la nariz descolorida. Desde que era un bebé, Peter lo llevaba a todas partes y dormía con la mejilla apoyada en su mullida barriga. Muy despacito, notando que de tanto temblar apenas podía flexionar las rodillas, Sarah se agachó a recogerlo y, con muchísimo cuidado, quiso dejarlo sobre la cama de su hermano pequeño; así, cuando Peter regresase, su osito le estaría esperando para dormir… Pero al tenerlo entre las manos y recordarlo en las del niño, Sarah rompió a llorar y se aferró al peluche como si se aferrara a su propio hermanito. Doblada sobre sí misma, atrapándolo en el regazo como un tesoro, Sarah lloró y lloró sin consuelo por todo lo que había quedado vacío, abandonado, desnudo, intacto y mudo en aquella casa antes tan llena de vida. Lloró por el perfume de su madre, aún en el aire; por la fotografía de la familia durante aquella excursión al campo, cubierta de polvo en el aparador; por la colección de papeles de caramelos de Ruth, sin terminar; por el libro que estaba leyendo su padre, cerrado sobre la mesilla de noche, y por el osito de peluche de Peter, olvidado junto a la cama…
—Sarah…
Su nombre pronunciado por aquella voz suave apaciguó el llanto. Lentamente alzó la cabeza y, entre lágrimas, adivinó el rostro de Jacob. Le miró apenas un segundo y de nuevo sus labios volvieron a temblar, pues no había ya remedio para la congoja.
El joven se agachó junto a ella y tímidamente posó las manos sobre sus hombros. Sarah se abrazó desconsolada a él porque abrazar al osito de Peter sólo le causaba más y más dolor.
Sentada en las escaleras del porche de su casa, Sarah contemplaba el jardín: la brisa mecía las flores y las hojas de los sauces. Los gorriones habían anidado en el borde del tejado y el piar hambriento de sus crías amenizaba la tarde. El sol empezaba a ocultarse tras los árboles y unos rayos suaves de atardecer le cerraban los ojos con una caricia; todavía le dolían de tanto llorar.
El abrazo de Jacob y el aire fresco habían logrado serenarla. Apoyada la cabeza en el hombro del muchacho, acariciaba lentamente el peluche ajado del osito y podía decirse que no había vuelto a derramar ni una lágrima desde hacía un buen rato.
Su mente había recuperado, ahora que se hallaba en el punto de partida, los últimos meses de su vida: una montaña rusa de emociones llevadas al límite que desembocaba en sosiego, de tempestades que precedían a la calma. Ya se atrevía a ver con claridad la pesadilla, a reconstruir con coherencia los retazos que todas las noches la acosaban.
Sucedió por la tarde y cuando regresaba de la universidad, como otras muchas tardes. Era viernes, víspera del Sabbat, y toda la casa olía a adafina, el guiso que se cocía a fuego lento para el día siguiente. Parecía un viernes como otro cualquiera… hasta que se oyeron unos golpes desabridos en la puerta. Estaban todos reunidos en el salón y su padre se levantó nervioso. Cuando la doncella abrió, se escuchó claramente una voz grave: «Policía. Queremos ver a herr Bauer».
Como si su padre supiera lo que ocurriría a continuación, como si lo tuviera ya todo preparado, corrió al armario y sacó un abrigo. Para sorpresa y mayor confusión de Sarah, se dirigió hacia ella.
—Toma esto, Sarah, hija. No hay tiempo que perder —la apremió mientras corría el sofá bajo el que se hallaba una trampilla.
Sarah miró a su madre que parecía consciente de todo lo que estaba sucediendo.
—Vamos, hija, baja. Desde aquí abajo encontrarás un túnel que te conducirá fuera de los límites de la casa. Tienes que escapar, Sarah. Escúchame bien. Tienes que llegar a París, a casa de tus tíos.
—Pero, padre… ¿Madre?
—Haz lo que te dice tu padre, hija mía.
Los ojos de su madre empezaban a llenarse de lágrimas y apenas pudo rozarle la mano mientras su padre la empujaba por el hueco que se abría en el suelo.
—El abrigo, Sarah, protégelo con tu vida si hace falta. Cuando estés en París, vete a ver a la condesa de Vandermonde. Ve a verla, Sarah. No dejes de hacerlo, hija. Ella te ayudará… Aquí tienes las señas.
Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. Hubiera querido decirle mil cosas a su padre, pero las emociones no le dejaban pronunciar palabra. Desconcertada y asustada, miró cómo su padre deslizaba un papel en el bolsillo del abrigo.
Luego la besó en la frente. Un beso que prolongó todo lo que pudo hasta que se vio obligado a cerrar la trampilla. La imagen de su familia en el marco de aquel agujero fue lo último que Sarah vio. Sus rostros de angustia y desconcierto fue el recuerdo que de ellos se llevó. Después, oscuridad y miedo.
Sobre su cabeza empezaron a golpear las primeras pisadas marciales.
—¿Herr Alfred Bauer? Policía del Reich. Tiene usted que venir con nosotros.
—No sin antes saber de qué se me acusa.
—No es momento de hacer preguntas.
—¡Exijo una explicación! ¡No tienen derecho a esposarme…! ¿Qué significa esto?
—¡Suéltenlo, por el amor de Dios! ¿Adónde se lo llevan? ¡Alfred!
—¡Padre! ¡Padre!
—¡Silencio! ¡Sargento, sáquelos de aquí!
—¡No se atreva a poner las manos en nadie de mi familia!
Entonces, Sarah oyó el ruido inconfundible de una bofetada. Después, a su madre, que gritaba y sollozaba histérica.
—¡Alfred! ¡Alfred!
—Es reicht!
Sarah no podía saber lo que estaba sucediendo, apenas si podía intuirlo porque desde su escondite no podía ver, sólo oír. Y no había reconocido ninguna de las voces de aquellos hombres… hasta entonces. Aquel «Es reicht! ¡Basta ya!», con el que siempre despertaba de su pesadilla, no lo había pronunciado un desconocido. En cuanto volvió a hablar, Sarah lo identificó sin dudar.
—¡Creí haber dejado muy claro, teniente, que no era necesario emplear la violencia! ¡Quítele ahora mismo las esposas a este hombre! —ordenó Georg von Bergheim.
Nada más. Aquellas palabras y aquella voz fueron lo último que Sarah escuchó antes de que Jacob apareciera y se la llevara por el túnel, lejos de la casa.
—¿Por qué haría Von Bergheim una cosa así? —pronunció Sarah en voz alta una pregunta que no era para nadie.
Había regresado de sus recuerdos a la realidad del atardecer en el jardín.
—Porque es un nazi hijo de puta —contestó Jacob—. Todos lo son.
Sí, tal vez todos lo fueran, convino Sarah. Pero Georg von Bergheim le había parecido diferente desde el principio. Había llegado a casa de los Bauer una mañana de diciembre para entrevistarse con su padre. A partir de entonces, sus visitas habían sido asiduas. En alguna ocasión, Sarah lo había visto atravesar el vestíbulo o se había cruzado con él en el pasillo cuando el comandante se dirigía al despacho a reunirse con su padre. Un día, al pasar frente a la puerta de la biblioteca, lo descubrió admirando algunos de los cuadros de la colección de la familia que colgaban de sus paredes. Estaba de pie frente a una de las pinturas favoritas de Sarah. Sin pensárselo dos veces, entró en la biblioteca y se puso a su lado.
—La conversión de María Magdalena, de Artemisia Gentileschi —apuntó Sarah mientras simulaba observar el cuadro como él.
Georg von Bergheim se volvió, sorprendido en un momento de absorta contemplación.
En aquel instante, Sarah, tímida y reservada como era, se arrepintió de aquel arranque de espontaneidad tan poco habitual en ella. Sin saber muy bien qué decir, notó cómo, muy a su pesar, el calor y el color tomaban su rostro por momentos.
Quizá Von Bergheim se había percatado del apuro de la muchacha y con toda naturalidad se limitó a sonreírle y volver a la contemplación del cuadro.
—Es una pintura verdaderamente singular —comentó entonces, sin mirar a Sarah—. En pocas ocasiones he visto a una mujer retratada de tal modo. Transmite arrepentimiento y devoción, pero también una fuerza que no se manifiesta en nada concreto pero que inunda todo el lienzo: en su rostro, en su postura, en toda ella.
Sarah seguía sin atreverse a hablar, pero al mismo tiempo le parecía muy estúpido permanecer callada. Carraspeó para sacudirse la timidez de las cuerdas vocales.
—La mayoría de las mujeres de Artemisia son así. Y la mayoría de sus cuadros son retratos de mujeres —indicó la chica en un hilo de voz.
Von Bergheim la miró por el rabillo del ojo, parecía divertirle la timidez de la chica.
—Una vez me enseñaron que Artemisia Gentileschi fue una pintora del Barroco italiano muy apreciada en su época y que, sin embargo, cayó en el olvido tras su muerte —recordó Georg—. Pero reconozco que no sé mucho más de ella.
—Fue una mujer extraordinaria y una pintora de gran calidad, en absoluto merecedora del olvido al que fue relegada. La fuerza de sus mujeres no es sino reflejo de su propia fuerza, la fuerza de una mujer que al ser deshonrada y engañada por su maestro, tuvo que enfrentarse a una sociedad dominada por hombres para defender su honor —expuso Sarah como contagiada de la fuerza de Artemisia.
Von Bergheim deslizó nuevamente sus ojos desde la Magdalena hacia ella, contemplándola con una curiosidad que a Sarah le resultó tan incómoda como halagadora.
Desde entonces, siempre que Georg von Bergheim acudía a casa de los Bauer, terminaban buscándose de un modo u otro. Los encuentros se habían ido convirtiendo en charlas, y las charlas, en paseos por el jardín helado. Y Sarah había llegado a disfrutar enormemente de aquellas conversaciones sobre arte y de aquellos paseos con el alemán; un nazi hijo de puta…
—Sarah, debemos volver a París —anunció Jacob sacándola de sus recuerdos.
—Tengo que encontrar a mi familia, Jacob. A lo que queda de ella…
—¿Y qué piensas hacer? ¿Presentarte a la policía y preguntar por ellos? Te detendrían a ti también —argumentó el muchacho con su rudeza habitual.
—Tal vez entonces averiguaría dónde están —respondió Sarah, sintiendo que podría volver a llorar.
Jacob estrechó el abrazo para reconfortarla.
—Sé que no hablas en serio. Mira, yo te ayudaré, entre los dos los buscaremos. Pero hay que volver a París. No es seguro quedarse aquí.
Sarah suspiró.
—Y dime, Jacob, ¿es que hay algún lugar seguro en el mundo? ¿Hay algún lugar seguro en este maldito tiempo que nos ha tocado vivir?