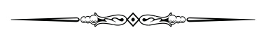
Desde octubre de 1941, fecha en la que se promulgó el Statut des Juifs por el gobierno de Vichy, los judíos ven restringidos sus derechos y libertades: no pueden ejercer la mayoría de las profesiones liberales, tienen prohibido el acceso a muchos lugares públicos, sólo pueden comprar en horarios determinados y reducidos, y deben viajar únicamente en el último vagón del metro, entre otras limitaciones. Tales medidas culminan en mayo de 1942 cuando las autoridades alemanas emiten un decreto por el que se les obliga a identificarse mediante una estrella de David amarilla cosida a la pechera izquierda de la ropa.
Sarah se sentía confusa y aturdida. No entendía nada. No podía hacer nada salvo observar con impotencia cómo sucedía todo. Si quería gritar, no le salía la voz, y si quería moverse, sus músculos no respondían. Sarah encerraba la angustia, la rabia, el dolor y el desconcierto en una olla a presión, y notaba que crecían y crecían sin que existiera forma alguna de dejarlos salir, de poder aliviar sus sentidos. Era como estar allí pero sin estar del todo.
Las cosas sucedían muy rápido y ella se dejaba llevar. Su padre le daba el abrigo y la empujaba por la trampilla del suelo. Su madre quería besarla pero no alcanzaba a hacerlo. Su hermano pequeño se abrazaba a su hermana mayor y ambos la miraban. La trampilla se cerraba y ella se sentía inmersa en la oscuridad del sótano. En el techo retumbaban las pisadas del primer piso y el polvo que levantaban se colaba por las rendijas de la madera y se metía en sus ojos cuando alzaba la vista en busca de la luz como las polillas. Oía voces y gritos, golpes y taconazos. Su padre gritaba, su madre, sus hermanos y aquellos hombres también. Pero Sarah no podía hacerlo. Todo en Sarah era mudo: las lágrimas que resbalaban por sus mejillas, el sudor que empapaba sus sienes, hasta los latidos desbocados de su corazón eran golpes sordos en el pecho.
Pero lo peor llegaba con aquella horrible secuencia de sonidos. Primero el estallido de una bofetada, después el llanto histérico de su madre y por último la voz aterradora de aquel policía. Sarah apretaba con fuerza los párpados y se tapaba los oídos, pero todo era en balde, escuchaba esa misma secuencia una y otra vez. No podía quitársela de encima porque estaba dentro de su cabeza. Y podía llegar a repetirse un incontable número de veces hasta que creía que se volvería loca.
Sólo una cosa detenía aquel tormento…
—Es reicht!
Un «¡Basta ya!» en la voz potente de aquel oficial alemán despertaba a Sarah de su sueño. Cada noche, desde que había llegado a París, Sarah tenía la misma pesadilla. Después, ya no podía volver a dormirse. Se levantaba, se preparaba un brebaje de achicoria a modo de café e iniciaba la rutina diaria. Se lavaba, se vestía y bajaba con Hélène a los ultramarinos de la esquina. La cola frente a la tienda siempre era larga; a veces, duraba horas. Horas de espera que terminaban en un mostrador ya desabastecido. «Esta cola es odiosa —se lamentaba Hélène—. Si mi padre estuviera aquí, seguro que haría como las personas ricas: pagaría a alguien que hiciera la cola por nosotras». La espera se sobrellevaba pegando la hebra con los vecinos. Aquellos días de conmoción e incertidumbre propiciaban las habladurías, y éstas eran la única información que no pasaba por la censura alemana: «On dit», «se dice». «Se dice que para finales de año ya no se podrá encontrar mantequilla ni en el mercado negro. Se dice que hacen el pan con serrín porque la harina se la llevan los alemanes. Se dice que las patatas van a doblar su precio. Se dice que van a bajar la ración diaria de carne a 120 gramos por persona…». Comida, comida, comida… Los franceses no sabían hablar de otra cosa que no fuera comida. A Sarah no dejaba de sorprenderle que con Francia sometida y humillada y el resto del mundo en guerra, todo lo que le preocupara a los franceses se centrara en su estómago.
Después de entregar los cupones de las cartillas a cambio de las raciones que les correspondían, ambas primas subían de nuevo al piso y preparaban el desayuno. Sarah echaba de comer a los conejos que habían empezado a criar en el balcón para contar con una ración suplementaria de carne, se marchaba al trabajo en la librería, regresaba a casa, cenaba algo y, antes de acostarse, escribía una carta para su familia.
Ninguna de esas cartas había recibido respuesta.
Aquel día era domingo y Sarah no trabajaba. Casi todos los domingos por la tarde quedaba con Jacob para ir al cine a ver una película alemana o francesa; las americanas estaban prohibidas, lo cual a Sarah le parecía lamentable. ¡Con lo que había disfrutado ella con las películas de Hollywood!, ¡con lo que le gustaba ver a Cary Grant y Errol Flynn en la gran pantalla!, y la de veces que se había mirado al espejo intentando parecerse a Rita Hayworth. Pero lo peor era no saber si alguna vez podría volver a ver a sus actores favoritos…
Sarah y Jacob habían quedado en la boca de metro de la plaza de la Ópera. Irían al Paramount, que estaba proyectando L’homme du Niger.
—Tenemos que darnos prisa si queremos llegar a la sesión de las tres.
Jacob se estiró y se rascó la cabeza bajo la gorra; no parecía compartir la prisa de Sarah.
—Hoy no me apetece ir al cine. Hace una tarde de primavera estupenda, no quiero encerrarme en una sala oscura.
Sarah frunció el ceño. Los últimos dos meses siempre habían ido al cine los domingos. ¿A qué venía ahora ese cambio de planes?
—¿Y qué es lo que quieres hacer?
—Podemos ir al parque de Luxemburgo. No sé, dar un paseo, que nos dé un poco el sol y el aire.
Sarah se encogió de hombros. No es que le hiciera mucha gracia pasear junto a Jacob como si fueran una pareja. Su prima Hélène siempre se metía con ella y le decía que ese chico era su novio. Pero no era así. En realidad era a Hélène a quien le hubiera gustado ser novia de Jacob. Sarah no podía entenderlo. Tal vez Jacob, con su tupido cabello oscuro y sus grandes ojos negros, fuera el tipo de chico que gusta a las chicas, fuerte y muy masculino. Pero, aparte de eso, era un muchacho bastante rudo y fanfarrón, apenas se podía hablar con él de nada que fuera medio serio. Claro que tenía que reconocer que Jacob era su único amigo en París y, además, le había salvado la vida.
—Está bien. Si eso es lo que quieres…
Comenzaron a bajar por la rue de la Paix en dirección a la rue de Rivoli. Les esperaba una larga caminata hasta el parque de Luxemburgo, pero era cierto que hacía una tarde preciosa. Y, además, todo el mundo caminaba en París en aquellos días. Los recortes de petróleo y gasolina habían reducido el tráfico motorizado a los vehículos del gobierno de la Ocupación. Los parisinos tenían que gastar suela o pedalear, si tenían suerte. Habían vuelto a proliferar los coches tirados por caballos junto con estrambóticos vehículos de aparición más reciente debido a las restricciones: la bici-taxi, los autobuses propulsados por gas, los automóviles con motor de carbón… Y había bicicletas; miles de bicicletas por todas partes.
Mientras caminaba, Sarah pensaba que en los distritos del centro de la ciudad era donde más se apreciaban las huellas del ocupante. Y no sólo por las ostentosas banderas de la esvástica ondeando en la mayoría de las fachadas de los edificios públicos; o por la cantidad de hombres y mujeres uniformados que se integraban con normalidad en la vida cotidiana, que se sentaban en los cafés, compraban en los mercados callejeros, se fotografiaban frente a la torre Eiffel, leían la prensa en una esquina o admiraban las pinturas de la Rive Gauche. No sólo eran los enormes carteles de propaganda: «Ven a trabajar a Alemania», «Únete a la Legión de Voluntarios Franceses», «Trabajo, familia y patria». Ni los rótulos en caligrafía gótica sobre los edificios ocupados y reconvertidos: Soldatenkaffee, General der Luftwaffe, Militärbefehlshaber… Tampoco eran los vehículos militares y oficiales aparcados frente a la Kommandantur. Después de todo, tan sólo eran los signos externos de la Ocupación.
Lo más angustioso de todo ello no aparecía a simple vista: la tensión contenida, la falsa apariencia de normalidad, el recelo permanente, la sensación de no saber si se estaba cometiendo un crimen por cualquier tontería: no llevar los papeles, leer el periódico equivocado o ser judío.
La vida en el París ocupado era un debate continuo entre el todo sigue igual y el nada es como antes. Como una montaña rusa de momentos de rutina, situaciones de incertidumbre, imágenes de penuria, instantes de alegría y de ocio… y miedo, mucho miedo. Resultaba tan desasosegante como saber que un soldado alemán cortés, extremadamente educado y respetuoso podía ser el mismo que ejecutaba despiadadamente a un ciudadano francés en el paredón unas horas más tarde. En una ocasión, Sarah había empujado sin pretenderlo a un oficial alemán; aterrorizada, había agachado la cabeza y encogido el cuerpo; sin embargo, el oficial la había ayudado a recoger sus cosas del suelo y se había deshecho en disculpas hacia ella. Cuando Sarah se paraba a pensar que ese mismo oficial podía haber sido el que sacó a su tío Henri de casa a la fuerza, se le revolvía el estómago de angustia e incertidumbre.
Así pasaban los días de la Ocupación: en un constante vaivén. Unas veces, la situación se hacía insostenible; otras, Sarah pensaba que podría llegar a acostumbrarse.
Como aquella tarde de domingo llena de sol y pereza en la que al atravesar las puertas del parque de Luxemburgo le pareció haber entrado en un oasis de libertad y sosiego. La gente paseaba en lugar de huir, conversaba plácidamente en lugar de a escondidas, compartía la ración de pan y mantequilla bajo un árbol en lugar de pelearse por ella. Unos viejos jugaban a las cartas, otros dormitaban al calor del sol. Unos niños deslizaban sus barquitos de madera sobre las aguas del estanque, otros contemplaban embelesados el espectáculo de guiñol, y reían. Si no fuera por los pequeños huertos de cebollas, rábanos, tomates y otros vegetales que se habían improvisado en lo que antes eran parterres de flores, nada parecía fuera de lo normal.
—Tengo una sorpresa —anunció Jacob una vez que se hubieron acomodado sobre la hierba, a la sombra rota de un castaño que comenzaba a brotar.
—¿Qué…?
Sarah se mostraba escéptica. No creía que Jacob pudiera sorprenderla con nada y siguió jugando despreocupadamente con una brizna de hierba entre los dedos.
Jacob rebuscó en el bolsillo de su chaqueta de lana, remendada y llena de bolitas. A Sarah le pareció oír el crujir de un papel: era Jacob llamando su atención.
—¡Chocolate! Pero Jacob, ¿dónde lo has conseguido? —exclamó mientras cogía la tableta de chocolate Menier que el joven le ofrecía.
—¿Dónde va a ser? En el mercado negro.
—Te habrá costado una fortuna…
Eso era precisamente lo que Jacob quería oír. Se encogió de hombros, como si la hazaña —para él lo era— no tuviese ninguna importancia.
—Bueno, un fridolin me ha soltado una buena propina.
Sarah sonrió. Le hacía gracia ver cómo Jacob se había hecho con el argot parisino. Resultaba curioso que él, que como alsaciano era tan alemán como francés, se refiriese a los alemanes con los términos despectivos que usaban los parisinos. Frizt o boche eran algunos de ellos. Lo de fridolin era nuevo.
—Casi me tengo que zurrar con un tipo para llevármelo. Sólo quedaba una tableta y el muy ladrón quería quitármela. Pero no importa, un día es un día… Y hoy es mi cumpleaños —anunció Jacob sin grandes alharacas.
—Pero Jacob, ¡cómo no me lo has dicho antes! Te hubiera hecho un bonito regalo o una tarta. Tía Martha tiene reservado un bote de mermelada… Bueno, te deseo un feliz cumpleaños, Jacob.
Sarah no sabía si debía besarle en las mejillas. Finalmente, prefirió no hacerlo.
Era curioso lo poco que sabía de él, a pesar de lo mucho por lo que habían pasado juntos. Lo cierto era que Jacob existía para ella desde hacía sólo unos meses, desde que la había ayudado a escapar de casa de sus padres. Sólo sabía que no tenía familia y que lo había acogido el rabino de Illkirch, por cuya recomendación trabajaba para el padre de Sarah como mozo de cuadra. Jacob la había sacado de la casa antes de que los alemanes la encontrasen, paralizada y muerta de miedo en el sótano. Le había mostrado un camino por la parte de atrás que conducía a un bosque espeso, a salvo de la vigilancia de la Gestapo. Después, habían viajado juntos hasta París, unas veces a pie, evitando las carreteras principales, repletas de alemanes; otras, ocultos en los vagones de los trenes de mercancías o en el carro de algún granjero que se apiadaba de ellos. El joven había pescado para ella, cazado para ella y robado fruta de los huertos que cruzaban para ella. Hasta que finalmente, tras semanas de peripecias, habían llegado a la capital, donde vivían los tíos de Sarah. Entonces, tanto uno como otra pensaron que sus calamidades habían terminado, cuando, en realidad, no habían hecho más que empezar.
—¿No vas a comértelo?
—¡Sí, claro! —Sarah rasgó el papel y cortó un pedazo para cada uno—. ¡Por tu cumpleaños!
Ambos alzaron sus trozos a modo de brindis.
Sarah se tumbó sobre la hierba todo lo larga que era mientras saboreaba el chocolate muy despacito y con auténtico deleite. Cerró los ojos. El sol le acariciaba los párpados; la brisa, las mejillas. Se oía la algarabía de los niños jugando y la música de acordeón. Podía haber sido una tarde perfecta, pero…
—Hoy he vuelto a soñar con mis padres —murmuró con los ojos aún cerrados—. El mismo sueño de todas las noches…
Jacob miraba a Sarah —le gustaba observarla—, pero no sabía qué decir. No se le daba muy bien eso de las palabras. Sarah lo sabía, por eso no le exigía respuesta o comentario alguno. Sarah sólo necesitaba que la escuchasen y para eso Jacob era el mejor. Siempre prestaba atención a todo lo que ella decía.
El chocolate ya se había derretido en su boca. Por completo. Hasta el último pedacito. De pronto, no quedaba nada dulce dentro de Sarah.
—El sueño es muy confuso… Tanto como mis recuerdos.
Sarah abrió los ojos de repente y comprobó que Jacob estaba mirándola. Se incorporó y el pelo suelto cubrió su rostro inclinado.
—No han respondido a mis cartas. A ni una sola desde que me marché de casa. Estoy preocupada.
—Estarán bien, seguro. Ya sabes lo que dicen: ausencia de noticias son buenas noticias.
Sarah no estaba en absoluto convencida de aquello y menos con todo lo que estaba pasando. Se estaban llevando a mucha gente: a la salida de la sinagoga o directamente de sus casas, así sin más. Entraban, les llamaban por sus nombres y se los llevaban: apenas tenían tiempo de recoger sus cosas, se marchaban prácticamente con lo puesto. Y nadie sabía muy bien adónde se dirigían, sólo circulaban rumores y más rumores. Algunos decían que los reubicaban en otras viviendas, en guetos; otros, que a los hombres los dedicaban a trabajos forzados, los que los nazis no querían hacer, y a las mujeres las mandaban a las fábricas; los más agoreros, hablaban de un destino peor… Sarah no sabía muy bien qué pensar. En general, prefería no detenerse mucho en ello y, si acaso, escoger la opción más optimista, ella era de naturaleza optimista.
—Tal vez debería volver a Illkirch…
—Ni se te ocurra —atajó Jacob—. Tu padre dijo que te quedaras con tus tíos y no te movieras de París hasta que él te avisara, ¿recuerdas?
—Sí, lo sé. Pero…
—No debes preocuparte, Sarah. Estoy convencido de que todo va bien. Si hasta ahora no te han dicho nada, es para no ponerte en peligro. Debes tener paciencia.
Sarah suspiró y se recogió el pelo detrás de la oreja. Tal vez Jacob tuviera razón. Eso quería creer ella.
Le hubiera gustado volver a tumbarse sobre la hierba… toda la tarde, todos los días; no tener que abandonar aquella isla a salvo de la tormenta; no tener que enfrentarse al día a día. Porque allí, tumbada, oyendo a la gente reír y sintiendo la naturaleza seguir su curso al margen de la locura de los hombres, le parecía que nada malo podía suceder, que nada malo estaba pasando. Sin embargo, Sarah sabía perfectamente que eso no era posible, que aquella tarde en el parque no era más que un sueño del que tarde o temprano tendría que despertar.
—Volvamos a casa, Jacob. Volvamos caminando despacio como si nada nos persiguiera.
Antes de las ocho de la tarde, la hora a la que comenzaba el toque de queda para los judíos, Sarah y Jacob llegarían a casa de los Metz, en la rue Desaix, una de las zonas nobles de París. Jacob cenaría con la familia, como casi todos los domingos; comerían patatas y colinabos y quizá algo de carne. Y puede que la tía Martha sacara del fondo de la alacena ese bote de mermelada que guardaba bajo llave, pues celebrar el cumpleaños de Jacob era una ocasión que lo merecía.
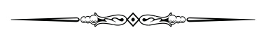
El padre de Sarah le había repetido obsesivamente que debía visitar a la condesa de Vandermonde en cuanto llegara a París. Ella le había preguntado por qué debía hacerlo y quién era aquella condesa, pero no hubo tiempo para explicaciones, sólo los segundos justos para que su padre le deslizara un papel con una dirección en el bolsillo del abrigo. «Vete a verla, Sarah. No dejes de hacerlo, hija. Ella te ayudará».
La condesa de Vandermonde vivía en un hôtel particulier situado detrás de la plaza de los Vosgos. Nada más divisar la casa, a Sarah le pareció que aquél era un lugar sombrío, incluso siniestro. El jardín estaba descuidado, invadido por la maleza; la fachada del palacete, ennegrecida por el tiempo y la humedad; todo parecía abandonado. Se alegró de que Jacob hubiera insistido en acompañarla; con él a su lado, se mitigaban sus temores y sus recelos. Aun así, poco le faltó para dar media vuelta y largarse de allí. Más tarde se arrepintió de no haberlo hecho.
La puerta de la verja que circundaba la propiedad de la condesa estaba entreabierta. Jacob la empujó y, al hacerlo, chirrió como si fuera a desintegrarse en una nube de óxido. Cruzaron aquel jardín que había conocido tiempos mejores y llamaron a la puerta principal. El timbre sonó hueco en lo que parecía una casa vacía. Sarah creyó que aquello era una buena excusa para marcharse, pero Jacob la detuvo. A los pocos segundos, la puerta se abrió con pereza.
Ambos se quedaron pasmados. Nunca habían visto a un hombre como aquél. Se habían topado con cosas extrañas, sí, en el circo de Illkirch y en las películas de terror, pero nunca nadie tan extraño como aquel personaje que les miraba desde el umbral sin pronunciar palabra. Su piel era del color del talco y parecía tener la misma textura polvorienta. Un pelo lacio y completamente blanco le caía por la frente. Sin embargo, lo más llamativo eran sus ojos: rasgados como los de un oriental pero con el iris completamente rojo, lo que daba a su mirada un aspecto feroz y monstruoso. Era muy alto, demasiado, vestía una antigua levita negra que le hacía parecer más largo aún, dándole aspecto de sepulturero victoriano.
—¿Vi… vive aquí la condesa de Vandermonde? —tartamudeó Sarah tras los hombros de Jacob.
Aquel espectro no se pronunció. Se ocultó dentro de la casa e hizo ademán de cerrar la puerta.
Jacob se lo impidió, empujando con la mano.
—¡Venimos de parte de Alfred Bauer!
Como un «ábrete sésamo», aquel anuncio detuvo el forcejeo. La puerta volvió a abrirse y el hombre insólito les cedió el paso. Le siguieron a través de un pasillo oscuro, con varios codos, que se asemejaba a un laberinto sin salida a ninguna parte. A medida que se adentraban en la casa, el aire se volvía cada vez más enrarecido, pesado como el de un sótano sin ventilación. Por fin, llegaron a un salón que, aunque grande, parecía echárseles encima: estaba entelado del suelo al techo con un damasco deslucido por los años; un velo de polvo cubría los muebles; las cortinas permanecían cerradas a pleno día, había miles de objetos por todas partes: porcelanas, cajitas, espejos, marcos, jarrones, ceniceros, un sinfín de adornos y cacharros allí olvidados, como en una sórdida chamarilería; era difícil moverse sin toparse con nada. Sarah tuvo la desagradable sensación de que nadie antes que ellos había estado en aquel lugar desde hacía mucho tiempo; era escalofriante.
Casi al tiempo que el peculiar criado de la condesa se marchaba en tétrico silencio, por el salón empezó a flotar un aroma intenso como de ámbar y almizcle, como de bazar oriental. Aquel perfume que parecía no provenir de ningún lugar resultaba sobrecogedor.
—¿Qué es lo que queréis de mí, par de pilluelos? Aquí no se da trabajo a nadie, tampoco limosnas.
Una voz resquebrajada les sorprendió a su espalda; provenía del vano oscuro de una puerta por el que no tardó en salir a la moribunda luz del salón una figura diminuta que se encorvaba sobre un bastón: una anciana vestida de púrpura y tocada con un turbante que le daba aspecto de pitonisa de feria.
Sarah dio un tímido paso al frente.
—¿Es usted la condesa de Vandermonde? —balbució—. Me envía Alfred Bauer…
La anciana se encaminó al centro del salón y se expuso al delgado haz de luz que se colaba por una de las rendijas de las cortinas. Su rostro parecía una máscara grotesca de maquillaje que se acumulaba en sus arrugas, de cejas depiladas y trazadas con kohl, y de barra de labios roja sobrepasando los límites de la boca.
—Así que Alfred Bauer me manda a unos judíos…
A Sarah le escoció en la solapa la estrella amarilla que la etiquetaba como a un objeto o a un animal. Tenía que haberle hecho caso a Jacob y no habérsela puesto, pero su tía había insistido.
—Después de años sin dar señales de vida, Alfred Bauer tiene la poca vergüenza de mandarme a unos judíos. ¡Ahora! ¡Ja! Ahora que a los judíos les ha abandonado su Dios, él acude a mí. ¡Qué desfachatez! ¡Creerá que voy a ayudarle después de lo que me ha hecho pasar! —declamó la condesa con tono de invocación.
Jacob bufó. Por el rabillo del ojo, Sarah vio que empezaba a hervir de ira contenida. Al contrario que ella, siempre prudente y timorata, el chico no tenía pelos en la lengua. No tardaría en responder a aquellos ataques gratuitos. Sarah intentó apaciguar los ánimos antes de que la situación se tornase aún más violenta.
—Escuche, por favor…
—Y si Alfred Bauer quiere algo de mí, ¿por qué no ha venido él a pedírmelo? —la interrumpió desconsideradamente la condesa—. ¿Tanto le desagrada volver a verme?
Sarah no estaba segura de si la condesa tendría algún interés en escucharla, pese a ello, le respondió:
—La Gestapo ha detenido a mi padre…
Al contrario de lo que Sarah preveía, la condesa se quedó por primera vez sin palabras. Su arrogancia y su desprecio se desvanecieron y dieron paso a otras sombras en su rostro. Al cabo de unos segundos de rumiar sus hierbas amargas, se apoyó en el bastón e intentó erguirse para mirar a Sarah con los ojos entornados por la curiosidad más retorcida.
—Así que tú eres la hija de Alfred… ¡Ponte derecha, muchacha!
Sarah obedeció instintivamente. Aquello colmó la escasa paciencia de Jacob.
—¡Oiga, señora!
—¡Silencio, bribón! ¿Quién eres tú?
—Eso a usted no le importa —masculló Jacob.
Sarah le insinuó por gestos que cerrara la boca.
—¡Menuda legacía vulgar y grosera que manda tu padre!
Antes de que Jacob volviera a saltar, Sarah le detuvo sujetándole por el brazo. La condesa tuvo la oportunidad de volver a explayarse:
—Ahora lo entiendo… Ya no es divertido ser judío, ¿verdad? ¡Se lo avisé! Le dije que los judíos sólo traen desgracias, son un pueblo marcado por la fatalidad, una mala sombra… ¡Bendito aquél que tiene el coraje de extirparlos de nuestro seno!
La tensión crispaba el rostro de Jacob. Tomó a Sarah de la mano y tiró de ella hacia la puerta.
—¡Vámonos de aquí! ¡No consentiré que te siga hablando así!
—Márchate tú, tunante. Ella se queda —gruñó la condesa con un golpe de bastón.
Por fin Sarah despertó de su cándida estupidez. Se soltó de la mano de Jacob y se enfrentó a aquella bruja revestida de aristocracia.
—No, yo también me voy. No tengo nada más que hablar con usted.
Se dio media vuelta y abandonó el salón por delante de Jacob. Los improperios de la condesa les sucedieron.
—¡Detente, descarada! ¡Vuelve aquí inmediatamente! ¡Muchacha atolondrada! ¡Eres tan impetuosa y testaruda como tu padre! ¡Pero ya volverás a mí!
Aquellos gritos les acompañaron hasta que la puerta principal se cerró de un golpe y los dejó entre los muros de la decrépita mansión.