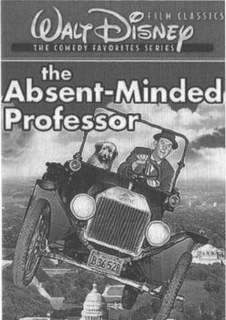
Un sabio en las nubes. Película infantil de 1961, que contribuyó a crear el estereotipo del genio despistado y con pésima memoria.
Todos los órganos humanos se cansan alguna vez, salvo la lengua.
Konrad Adenauer
«Sí, Charly. Lo conseguimos. Sube y baja. Baja y sube cada vez más alto. ¿Sabes lo que significa? Sólo una cosa: que libera su propia energía. ¿Y sabes lo que quiere decir eso? Que hemos descubierto una nueva energía, una nueva clase de energía.»
De esta manera tan entusiasta describe su descubrimiento el profesor Brainard (brain, en inglés, significa cerebro) tras una tremenda explosión en su laboratorio, que le priva por tercera vez de su matrimonio con su prometida Betsy. El párrafo corresponde a una de mis películas favoritas durante mi infancia. Se trata de Un sabio en las nubes (The Absent-Minded Professor), producida en 1961 por la prolífica compañía Disney y protagonizada por el impresionante Fred MacMurray, que contribuyó no poco a la estereotipada imagen del genio despistado y olvidadizo. Tras cosechar un gran éxito, dos años más tarde se estrenó una secuela titulada El sabio en apuros (Son of Flubber, 1963), pero que no aportó nada nuevo a la versión original. Muchos años después, en 1997, se estrenaría un remake que recibiría en España el título de Flubber y el profesor chiflado (Flubber a secas en la versión original inglesa) y que estaría protagonizado por uno de los actores cómicos más populares de la época: Robin Williams. Ni qué decir tiene que lo único destacable de esta película son sus efectos especiales y algún que otro chiste. Pero nada que ver con la versión de 1961, que sigo recordando tanto tiempo después y que he vuelto a ver recientemente. La trama es muy simple. El profesor Brainard inventa una sustancia, que bautizará con el nombre de «gomavol» (en la versión española), que es una contracción de las palabras «goma» y «voladora». Las palabras correspondientes en inglés son rubber y flying, que juntas (pero en orden inverso, como hacen los ingleses) forman la palabra flubber. Esta sustancia presenta propiedades elásticas fuera de lo común, tal y como afirma el profesor en el párrafo con el que comencé el capítulo, ya que dejándola caer desde una cierta altura y sin impulso inicial alguno, la gomavol es capaz de rebotar y elevarse a una altura superior. En palabras del propio inventor:
«Descubierta la sustancia X. En apariencia, responde a los requerimientos clásicos de un compuesto inestable, pero cuya acción es distinta y no clásica. Hipótesis: la aplicación de una fuerza externa que provoca un cambio molecular liberando energía de tipo hasta ahora desconocido».
Como todo buen inventor norteamericano, intenta sacarle una aplicación práctica y no se le ocurre otra cosa que controlar la irrefrenable inercia de la sustancia. Para ello, decide bombardearla con rayos gamma (los mismos que transformaron a Bruce Banner en Hulk) y así hacerla subir y bajar a voluntad. Si se quiere hacer levitar un objeto ligero, se inyectan pocos rayos. Por el contrario, si se desea elevar un objeto pesado y voluminoso, se inyectan muchos. Brainard lo tiene claro:
«El peso no tiene importancia. Basta con poner más rayos gamma».
Otra aplicación ingeniosa que se le ocurre para su invento consiste en adherir la sustancia en cuestión a las zapatillas de los jugadores de baloncesto del equipo de su universidad (unos auténticos zotes) para ayudarles a saltar más alto. Y aquí se produce uno de los momentos más graciosos de la película, cuando consiguen remontar un partido que perdían en el descanso por una diferencia astronómica. Lo único que no queda claro es cómo consiguen detenerse en el suelo una vez iniciado el primer salto, ya que la gomavol tiene, según su inventor, la capacidad de liberar su propia energía. En fin, supongo que no los bombardeará con rayos gamma para hacerlos bajar. No me imagino un equipo de cinco Hulks jugando al baloncesto contra otros cinco tiernecitos estudiantes universitarios.
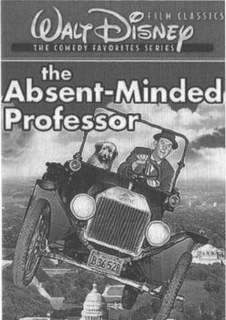
Un sabio en las nubes. Película infantil de 1961, que contribuyó a crear el estereotipo del genio despistado y con pésima memoria.
Bien, entonces, cómo puede funcionar la gomavol. ¿Es posible que un cuerpo caiga al suelo, rebote y suba más alto sin darle un impulso inicial? Hummm, no sé qué pensar. Veamos lo que dice el profesor Brainard:
«Como todas las cosas que parecen complicadas, fue de lo más sencillo. Verás, yo pensaba siempre que debía emplear fuerza magnética cuando, en realidad, se trataba de fuerza de repulsión. Es una tontería, pero uno se deja arrastrar por ciertas ideas».
¡Aaajá! Ahora voy empezando a comprender. No se trata de fuerza magnética, sino de repulsión. Este profesor universitario anda un tanto despistado. ¿Será que nunca ha visto dos imanes enfrentados por sus polos norte o sur? A ver, a ver, sigamos escuchándole sus explicaciones.
«La aplicación de una energía térmica a dos compuestos previamente incompatibles produjo la combustión. Fusión a altas temperaturas y liberación de gases explosivos acompañada de un residuo».
Esto se parece horrores a hacer el amor. ¿No pensáis lo mismo? Anda, termina la explicación, a ver si consigo entender algo…
«Ni en los sueños más fantásticos pensé hallar un compuesto metaestable cuya configuración molecular fuera tal que la liberación de pequeñas partículas de energía desencadenara un cambio en su configuración. Este cambio en la configuración libera cantidades enormes de energía, pero ésta actúa solamente en dirección a la fuerza que provoca el cambio molecular. Por eso se llama energía repulsiva. Y por extraño que parezca, el efecto total es transitorio y, al cesar la aplicación de la energía externa, las partículas elementales vuelven al estado de pseudoequilibrio. ¿No es maravilloso?»
Ciertamente, resulta maravilloso que algo así funcione. ¡Enhorabuena, profesor Brainard!
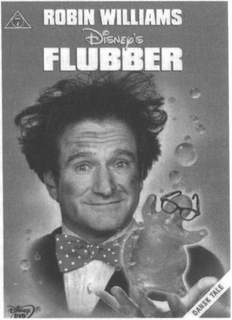
Flubber y el profesor chiflado. Versión de 1997 de Un sabio en las nubes, protagonizada por Robin Williams, con escasos aportes respecto a la primera versión.
Hasta aquí la guasa cienciaficcionera. Aunque creo que me he extendido mucho más de lo que parecería recomendable, tengo la sensación de que merecía la pena. Frases como las anteriores, aunque dichas con fines cómicos, han hecho (y siguen haciendo) bastante daño a la ciencia y a los que nos dedicamos profesionalmente a ella. Han transmitido una imagen de materia fuera del alcance de los comunes mortales, exclusiva para genios un poco chalados y absolutamente ajenos a la realidad. Esto provoca miedo a la hora de intentar comprender los fenómenos naturales del mundo que nos rodea y el miedo conduce a la ignorancia (muchas veces, lo contrario también ocurre, ciertamente). Ni la ciencia es inaccesible ni los científicos son como el profesor Brainard. En parte, soy de la opinión de que este libro nació con el propósito principal de acabar con esta idea. Vosotros, mis fieles lectores, tenéis que decir si lo he conseguido o he fracasado en mi intento. Por cierto, si os interesa el tema del papel que ha desempeñado el cine en la transmisión de una cierta imagen de los científicos, os recomiendo el libro titulado Bad, Mad and Dangerous? The Scientist and the Cinema y cuyo autor es Christopher Frayling. Y ahora, vamos con la lección de física de hoy, que ya es hora.
Los físicos decimos que cuando dos cuerpos colisionan entre sí, se conserva el momento lineal total de los mismos. Dependiendo de las características físicas de los dos cuerpos, se puede mantener constante también la suma de sus energías cinéticas antes y después del choque. En este caso, la colisión se llama elástica. Fue Newton el que caracterizó de forma matemática las colisiones al introducir el concepto de coeficiente de restitución. Éste se define como el cociente entre las velocidades relativas después del choque y antes del choque. La velocidad relativa es la diferencia entre las velocidades de cada objeto que colisiona. El coeficiente de restitución es un número sin dimensiones cuyo valor siempre está comprendido entre 0 y 1. Cuando toma el valor cero, la colisión se llama perfectamente inelástica y los dos cuerpos quedan empotrados moviéndose ambos con la misma velocidad después de colisionar. El valor 1 se da en la colisión elástica. Dicho de forma más sencilla: si queremos que un objeto rebote contra el suelo y ascienda a la misma altura que desde la que lo soltamos, la colisión debe ser elástica, el coeficiente de restitución debe ser la unidad y la energía cinética total debe mantenerse constante.

Isaac Newton, científico, físico, filósofo, alquimista y matemático inglés, otorgó expresión matemática a las colisiones, al introducir el concepto de coeficiente de restitución.
Si aplicamos esto al mundo real, enseguida se da cuenta uno de que es algo imposible. Cuando una pelota cae al suelo, toda la energía que tiene es energía potencial gravitatoria que se convierte en energía cinética al contactar con tierra. Si solamente ocurriese esto, no habría problema. Tendríamos un mundo maravilloso y perfecto. Pero esto no sucede así, ya que no toda la energía potencial se transforma únicamente en cinética. Una fracción de aquélla se convierte en calor al golpear con el suelo y por rozamiento con el aire (energía térmica), otra fracción se transforma en ruido (energía acústica que percibimos como sonido al rebotar) y otra fracción se consume en deformar el suelo y la pelota (energía elástica). De estas tres formas de energía, sólo se puede recuperar la última, y ésta es precisamente la que hace que la pelota ascienda de nuevo. Cuando cesa la deformación, la energía elástica vuelve a convertirse en energía cinética y ésta, a su vez, en energía potencial gravitatoria. Pero como se ha perdido una cierta cantidad con el calor y el sonido, la consecuencia es que la nueva altura que alcanza el objeto es inferior a la inicial. Además, no os creáis que el asunto de recuperar el calor de nuevo y reutilizarlo es trivial. El mismísimo segundo principio de la termodinámica lo prohibe. Si no fuera así, podríamos utilizar la pelota para mover el pistón del cilindro en un motor de automóvil de forma indefinida, por ejemplo, y tendríamos lo que se llama un móvil perpetuo: toda una quimera de la física.
Ahora bien, el caso de la gomavol aún es peor, pues como acabamos de ver, si toda la energía perdida se pudiese recuperar completamente, la nueva altura sería igual a la inicial, pero nunca superior. Si esto realmente sucediese, sería como admitir que el coeficiente de restitución pudiese tomar valores superiores a la unidad o, lo que es lo mismo, que la pérdida de energía en el choque fuese negativa, es decir, que en lugar de perderse energía se ganaría. La gomavol tendría más energía después de rebotar que antes. ¿De dónde saldría ese exceso de energía? Estaríamos destruyendo de un golpe uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la física: el principio de conservación de la energía. Todos tenéis experiencia del hecho de que una pelota, tras dejarla caer contra el suelo, rebota una serie de veces y, finalmente, se detiene. El número de botes sucesivos depende de la altura inicial desde la que se deja caer y del coeficiente de restitución de las colisiones. Por ejemplo, si éste tomase el valor 0,5 una pelota de 2 cm de diámetro dejada caer desde 1 m de altura, rebotaría contra el suelo apenas 4 veces antes de detenerse; 7 veces si el coeficiente de restitución fuese 0,7; 11 para 0,8; 22 para 0,9 y así, sucesivamente. Aún para un coeficiente de restitución de 0,99 que es algo muy próximo a una colisión elástica y equivale a decir que la pérdida de energía en cada bote es apenas el 2%, el número de botes sería de 230. Me temo que la gomavol no puede existir más que en la fantasiosa mente del profesor Brainard.
Pero, a pesar de todas las pegas anteriores, voy a hacer yo de genio no despistado por un momento e intentaré darle una solución al profesor chiflado. Al mismo tiempo, os voy a proponer a vosotros un experimento muy instructivo. Coged dos pelotas, una de ellas pesada (de baloncesto es estupenda) y otra muy ligera (de tenis o de ping pong). Colocad esta última sobre la primera y, sujetando bien ambas, dejadlas caer suavemente para que no se descoloquen. Veréis que, tras rebotar contra el suelo el conjunto, la pelota pequeña asciende a una altura increíble, igual a 9 veces la altura desde la que la habéis soltado. Si lo hacéis en casa, comprobaréis que golpea esta vez el techo debido a su poca altura, pero si realizáis la experiencia en un lugar abierto o en la tienda de deportes del centro comercial de turno (como yo mismo hice recientemente) el resultado es espectacular. Tengo que confesar que no volví a encontrar la pelota de tenis, pues desapareció tras un estante y ya no la pude ver. ¡Ay, ay, ay! A mi edad y haciendo estos jueguecitos a escondidas de los dependientes. Mi mujer no daba crédito y me cayó la bronca del mes. ¡Qué incomprendidos somos los genios! Pero, vamos al grano. Esto que os acabo de contar y que personalmente he puesto en práctica a costa de un alto precio emocional, se puede demostrar con la teoría elemental de colisiones. Efectivamente, si se supone que la colisión entre las dos pelotas es elástica y que la masa de una de ellas es mucho mayor que la otra (por eso os dije que cogieseis una grande y otra pequeña), se puede probar que la velocidad de la pelota de menor masa adquiere una velocidad que es la suma de la velocidad de la pelota grande multiplicada por dos más la velocidad que llevaba inicialmente la pequeña antes de la colisión. Como las hemos dejado caer juntas, esas dos velocidades son iguales y, por tanto, es como si la velocidad de la pelota pequeña se triplicase. Al ser la energía cinética toda ella transformada en potencial y dado que la primera depende del cuadrado de la velocidad, la nueva altura a la que asciende será igual al cuadrado de 3 (o sea, 9) veces la altura inicial. Si ahora supongo que el jugador de baloncesto es la pelota pequeña, sólo necesito que la gomavol sea la que haga el papel de pelota grande, para lo cual únicamente se requiere que su masa sea mucho más grande que la del jugador. ¿Cómo se verifica esto si lo único que puedo es pegar pequeños trocitos de gomavol en las zapatillas? ¿Cómo se hace un objeto muy masivo con un tamaño muy pequeño? Ya lo tengo: la respuesta está en su densidad. Ha de ser un material muy denso. Ya estoy mucho más cerca de inventar la gomavol auténtica. ¡Elemental, querido Brainard!