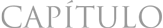
5

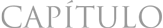
5

En el centro, en el barrio de los clubes y las drogas, Phury iba corriendo por un callejón que salía de la calle 10, con sus botas de combate martilleando el sucio pavimento y la chaqueta al viento. A unos catorce metros por delante de él iba un restrictor y, teniendo en cuenta sus posiciones, se podía decir que técnicamente Phury lo estaba persiguiendo. Pero en realidad el asesino no estaba tratando de escapar. Lo que el bastardo quería era internarse en las sombras lo suficiente para poder pelear. Y Phury estaba totalmente de acuerdo.
La regla número uno en la guerra entre la Hermandad y la Sociedad Restrictiva era: nada de peleas en presencia de humanos. Ningún bando necesitaba ese tipo de problemas.
Esa era, en realidad, la única regla.
El olor dulzón a talco de bebé llegó hasta las narices de Phury y el rastro de su enemigo se convirtió en un maldito olor nauseabundo que le impedía respirar. Pero valía la pena el sacrificio, pues se prometía una buena pelea. El asesino que estaba persiguiendo tenía el pelo del color del vientre de un pescado: absolutamente blanco, lo cual significaba que el tío debía llevar largo tiempo en la Sociedad. Debido a razones desconocidas, todos los restrictores iban palideciendo con el tiempo y perdían la coloración del pelo, los ojos y la piel, a medida que ganaban experiencia en la cacería y el asesinato de vampiros inocentes.
Vaya intercambio. Cuantos más asesinatos cometías, más parecías un cadáver.
Después de esquivar un contenedor de basura y saltar sobre lo que esperaba que fuera una montón de cajas y no un indigente humano muerto, Phury calculó que en otros cuarenta y cinco metros él y su amiguito por fin iban a tener un poco de intimidad. El final del callejón era un callejón sin salida, oscuro, enmarcado por edificios de ladrillo sin ventanas y…
Había un par de humanos allí.
Phury y el asesino se detuvieron en seco al ver aquello. Guardando una distancia prudente, cada uno evaluó la situación, mientras los dos humanos los miraban.
—Largaos de aquí —dijo el de la izquierda.
Muy bien, era obvio que se trataba de un caso de negocio interruptus.
Estaba claro que el tío de la derecha era definitivamente el comprador, y no sólo porque no estaba tratando de tomar el control de la situación. El desgraciado estaba temblando dentro de sus pantalones, tenía los ojos vidriosos y desorbitados y la piel cetrina marcada por el acné. Pero lo más revelador fue que enseguida volvió a concentrarse en los bolsillos de la chaqueta del distribuidor, sin preocuparse en absoluto por la posibilidad de que Phury o el asesino los mandaran al otro mundo.
No, su mayor preocupación era conseguir su siguiente dosis; y era evidente que le aterraba tener que regresar a casa sin lo que necesitaba.
Phury tragó saliva mientras observaba esa mirada perdida que giraba hacia todos lados sin centrarse en nada. Dios, él acababa de experimentar ese mismo pánico aterrador… lo había sentido en casa, justo antes de que las persianas de acero empezaran a subir para indicar el comienzo de la noche.
El distribuidor se llevó una mano a la parte baja de la espalda.
—He dicho que os larguéis.
Mierda. Si ese estúpido sacaba un arma, se iba a preparar un follón porque… Claro, el asesino también se estaba llevando la mano a la chaqueta. Mientras maldecía, Phury se unió al grupo y empuñó la culata de la SIG que llevaba amarrada en el cinto.
Cuando vio que todos estaban bien abastecidos de accesorios de plomo, el camello se detuvo. Después de hacer una especie de evaluación del riesgo, el tío levantó las manos.
—Pensándolo bien, tal vez sea yo el que se vaya.
—Buena decisión —dijo el restrictor, arrastrando las palabras.
Pero el adicto no pensaba que fuera una idea tan buena.
—No, ay, no… No, yo necesito…
—Después. —El distribuidor se cerró la chaqueta como el comerciante que cierra una tienda.
Y luego todo ocurrió tan rápido que nadie habría podido evitarlo. Súbitamente el adicto sacó un cuchillo de la nada y con un movimiento torpe, más producto de la suerte que de la habilidad, le cortó la garganta al distribuidor. Mientras la sangre brotaba, salpicándolo todo, el comprador saqueó la tienda del distribuidor, abriéndole la chaqueta y guardándose los paquetes de celofán que había en los bolsillos de sus vaqueros. Cuando el saqueo terminó, huyó como una rata, encorvado y corriendo, demasiado excitado con su premio mayor como para preocuparse por los dos asesinos auténticos con los que acababa de cruzarse.
Estaba claro que el restrictor lo había dejado escapar sólo para despejar el campo de intrusos y poder comenzar la verdadera pelea.
En cambio Phury lo dejó ir sin más porque se sintió identificado, como si estuviera viéndose en un espejo.
La absoluta felicidad que reflejaba la cara del adicto hizo que se solidarizara con él. Era evidente que el tío había tomado un tren expreso hacia el paraíso y el hecho de que fuera gratis sólo era una pequeña parte del premio. La verdadera recompensa era el lujurioso éxtasis que experimentaría al ver todo lo que había conseguido.
Phury conocía bien esa excitación casi orgásmica. La sentía cada vez que se encerraba en su habitación con una bolsa llena de humo rojo y un paquete completo de papel de fumar.
Sintió… envidia. Estaba tan…
La cadena de acero lo agarró de repente por un lado de la garganta y se enroscó alrededor de su cuello, como una serpiente metálica con una cola endemoniadamente fuerte. Cuando el asesino le dio un tirón, los eslabones se clavaron en la piel de Phury y suspendieron todo tipo de cosas: la respiración, la circulación, la voz.
El centro de gravedad de Phury pasó de las caderas a los hombros y cayó de bruces, al tiempo que ponía las manos para evitar caer de cara contra el pavimento. Cuando quedó a cuatro patas, pudo ver por un instante al vendedor de drogas, que gorgoteaba como una cafetera a tres metros de él.
El hombre tenía la mano extendida y sus labios ensangrentados modulaban lentamente: «Ayudadme… ayudadme».
En ese momento, la bota del asesino golpeó la cabeza de Phury como si fuera un balón de fútbol y el impacto hizo que el mundo comenzara a dar vueltas, mientras su cuerpo hacía las veces de trompo. Terminó estrellándose contra el camello y el cuerpo del moribundo impidió que siguiera rodando.
Phury parpadeó y trató de respirar. En lo alto, las luces de la ciudad ocultaban la mayor parte de las estrellas de la galaxia, pero no interferían con las que daban vueltas alrededor de su campo visual.
Entonces oyó un jadeo ahogado junto a él y, durante una fracción de segundo, fijó sus ojos vidriosos en su vecino. El distribuidor estaba encontrándose con la muerte y su último aliento se escapaba por la segunda boca que le habían abierto en la parte delantera de la garganta. El tipo olía a crack, como si también fuera adicto, además de vendedor de drogas.
«Éste es mi mundo», pensó Phury. Ese mundo de bolsitas de celofán y fajos de billetes; consumir y preocuparse sólo por la siguiente dosis ocupaba la mayor parte de su tiempo, incluso más que la misión de la Hermandad.
De repente el hechicero apareció en su imaginación, de pie, como Atlas, en ese campo lleno de huesos. «Claro que es tu mundo, maldito bastardo. Y yo soy tu rey».
Cuando el restrictor le dio otro tirón a la cadena, el hechicero desapareció y las estrellas que Phury veía alrededor de su cabeza se volvieron más brillantes.
Si no volvía a entrar en el juego en este momento, la asfixia iba a ser su mejor y única amiga.
Así que Phury subió las manos hasta los eslabones, los agarró con sus puños enormes y tiró hasta poder meter los dedos; luego se pasó la cadena de acero por la pierna de la prótesis y, usando el pie a modo de palanca, dio un tirón y logró aflojarla un poco para poder respirar.
A causa del tirón, el asesino se había echado hacia atrás como si estuviera haciendo esquí acuático, al tiempo que la prótesis se aflojaba debido a la presión, alterando el ángulo en que estaba apoyado el pie. Con un movimiento rápido, Phury sacó la pierna de la cadena, dejó que los eslabones del cuello se volvieran a apretar y tensionó el cuello y los hombros. Cuando el asesino se fue contra la pared de ladrillo de una lavandería, la fuerza y el peso corporal del muerto viviente levantaron a Phury del suelo.
Durante una fracción de segundo la cadena se aflojó.
Y eso fue suficiente para que Phury diera media vuelta, se la quitara del cuello y sacara una de sus dagas.
Como el restrictor todavía estaba aturdido por haberse estrellado contra el edificio, Phury aprovechó esos segundos de conmoción y se abalanzó con la daga en la mano. La punta de acero compuesto y el cuerpo de la daga penetraron en lo más profundo de las entrañas blandas y vacías del restrictor, haciendo brotar un chorro de un líquido brillante y negro.
El asesino bajó la mirada totalmente confundido, como si las reglas del juego hubiesen cambiado a mitad del partido y nadie le hubiese avisado. Sus manos blancas volaron, tratando de detener el flujo de sangre dulce y malvada, pero no pudo luchar contra el diluvio.
Phury se limpió la boca con la manga, al tiempo que empezaba a sentir que un hormigueo de excitación se encendía en su interior.
El asesino lo miró a la cara por un segundo y entonces su expresión de indiferencia fue reemplazada por un temor descontrolado que se apoderó de sus rasgos pálidos.
—Tú eres el que… —susurró el asesino, mientras sus rodillas se aflojaban—. El torturador.
La impaciencia de Phury pareció ceder un poco.
—¿Qué?
—He oído… hablar de ti. Primero mutilas… y después matas.
¿Acaso ya tenía una reputación entre los miembros de la Sociedad Restrictiva? Bueno, la verdad es que ya llevaba un par de meses haciendo horrores con los restrictores.
—¿Cómo sabes que soy?
—Por la manera… en que… sonríes.
Mientras el asesino se desplomaba sobre el pavimento, Phury se dio cuenta de la malévola sonrisa que se dibujaba en sus labios.
Era difícil saber qué era más horrible: si tener esa sonrisa o que no hubiese reparado en ella.
De repente los ojos del asesino se desviaron hacia la izquierda.
—Gracias… joder.
Phury se quedó helado al sentir el cañón de un arma contra su riñón izquierdo y una nueva oleada de olor a talco de bebé en su nariz.
‡ ‡ ‡
A no más de cinco calles hacia el este, en su oficina privada del Zero Sum, Rehvenge, alias el Reverendo, maldecía. Detestaba a los incontinentes. Los odiaba.
El humano que colgaba frente a su escritorio acababa de orinarse en los pantalones y la mancha formaba una especie de círculo oscuro precisamente a la altura de la entrepierna de sus Z-Brand.
Parecía como si alguien le hubiera clavado una esponja en sus partes íntimas.
—Ay, por Dios. —Rehv les hizo un gesto con la cabeza a sus Moros, los miembros de su seguridad privada, que eran los que estaban haciendo de percha del pobre desgraciado. Ambos tenían la misma expresión de asco que él.
Lo único bueno, supuso Rehv, era que el par de zapatos Doc Martens del tío parecían estar funcionando muy bien como bacinillas. Pues no había caído ni una sola gota al suelo.
—¿Que he hecho?… ¿Qué? —chilló el tío y el tono agudo de su voz sugería que tenía las pelotas bien arriba de sus calzoncillos empapados. Un poco más y podría haber sido todo un contralto—. Yo no he hecho…
Rehv lo interrumpió.
—Chrissy ha aparecido con el labio partido y un ojo negro… Otra vez.
—¿Y usted cree que he sido yo? Vamos, la chica es una de sus putas. Pudo haber sido cualquier…
Trez parecía tener objeciones frente a ese testimonio y para demostrarlo, agarró la mano del hombre, le cerró el puño y se lo exprimió como si fuera una naranja.
Mientras el aullido de dolor del pobre desgraciado se desvanecía y se convertía en un gemido, Rehv cogió casualmente del escritorio un abrecartas de plata. El instrumento tenía forma de espada y Rehv probó la punta con el índice y se limpió rápidamente la gota de sangre que le dejó en el dedo.
—Cuando solicitaste trabajo aquí —comenzó— dijiste que tu dirección era el 1.311 de la calle 23. Que resulta ser la misma dirección que la de Chrissy. Los dos llegáis y os vais juntos al final de la noche. —Al ver que el tío abría la boca para hablar, Rehv levantó la mano—. Sí, soy consciente de que eso no es una evidencia concluyente. Pero… ¿ves ese anillo que tienes en la mano? Espera, ¿por qué estás tratando de esconder el brazo detrás de la espalda? Trez, ¿te importaría ayudarle a poner la palma de la mano sobre mi escritorio, aquí?
Mientras Rehv daba golpecitos en el escritorio con la punta del abrecartas, Trez bajó al desgraciado como si no pesara más que una bolsa de ropa sucia y, sin hacer ningún esfuerzo, le plantó la mano frente a Rehv y se la sostuvo allí.
Rehv se inclinó un poco y señaló un anillo de graduación de la escuela secundaria Caldwell con la punta del abrecartas.
—Sí, ¿ves? Ella tiene una curiosa marca en la mejilla. La primera vez que la vi me pregunté qué sería. Es la marca de este anillo. Tú le diste una bofetada con el dorso de la mano, ¿no es verdad? La golpeaste en la cara con esto.
Mientras el tío tartamudeaba como el motor de un coche, Rehv volvió a trazar un círculo con el abrecartas alrededor de la piedra azul del anillo y luego acarició con la punta afilada cada uno de los dedos del hombre, desde los nudillos hasta la punta de las uñas.
Los dos nudillos más grandes estaban amoratados y la piel blanca estaba morada e hinchada.
—Parece que no sólo le diste una bofetada —murmuró Rehv, mientras seguía acariciando los dedos del hombre con el abrecartas.
—Ella me lo pidió…
El puño de Rehv se estrelló contra el escritorio con tanta fuerza, que su teléfono saltó y el auricular cayó sobre la mesa de madera.
—No te atrevas a terminar esa frase. —Rehv hizo un esfuerzo para no enseñar los colmillos que comenzaban a hacerle presión en la boca—. O te prometo que te obligaré a comerte las pelotas ahora mismo.
El imbécil se desmoronó, mientras que un sutil bip-bip-bip reemplazó el tono normal del teléfono. Iam, tan sereno como siempre, se estiró con tranquilidad y volvió a poner el auricular en su lugar.
Al ver que una gota de sudor rodaba por la nariz del hombre y aterrizaba en el dorso de su mano, Rehv controló su ira.
—Muy bien. ¿Dónde estábamos antes de que estuvieras a punto de castrarte tú mismo? Ah, sí. Las manos… estábamos hablando de las manos. Curioso, no sé qué haríamos si no tuviéramos dos manos. Me refiero a que no se puede conducir un coche de marchas, por ejemplo. Y tú tienes un coche con caja de cambios, ¿no es verdad? Sí, he visto ese deslumbrante Acura que conduces por ahí. Bonito coche.
Rehv puso su mano sobre la superficie brillante del escritorio, justo al lado de la del hombre y, mientras hacía comparaciones, señalaba con el abrecartas las diferencias más notorias.
—Mi mano es más larga que la tuya… y más ancha. Los dedos son más largos. Mis venas se notan más. Tienes un tatuaje de… ¿Qué es eso que tienes en la base del pulgar? Una especie de… Ah, el símbolo chino de la fuerza. Sí, yo tengo mis tatuajes en otra parte. ¿Qué más? Bueno… tu piel es más clara. Joder, los blancos realmente deberíais pensar en broncearos un poco. Parecéis cadáveres; todos deberíais daros alguna sesión de rayos UVA.
Mientras Rehv levantaba la vista, pensó en el pasado, en su madre y en su colección de moretones. Había tardado mucho, mucho tiempo hacer justicia en ese caso.
—¿Sabes cuál es la mayor diferencia entre tú y yo? —dijo—. Verás… yo no tengo los nudillos amoratados por haber golpeado a una mujer.
Con un movimiento rápido, levantó el abrecartas y lo clavó con tanta fuerza que la punta no sólo atravesó la piel sino que penetró en la madera del escritorio.
Pero la mano que apuñaló fue su propia mano.
Y aunque el humano gritaba como loco, Rehv no sentía nada.
—No te atrevas a desmayarte, maldito afeminado —gritó Rehv, al ver que el idiota comenzaba a poner los ojos en blanco—. Vas a observar esto con cuidado para que te acuerdes de mi mensaje.
Rehv sacó el abrecartas del escritorio haciendo presión con la palma de la mano para lograr arrancar la hoja que se había clavado en la madera. Luego levantó la mano donde el hombre pudiera verla y metió y sacó el abrecartas varias veces con inexorable precisión, abriendo un hueco en medio de su piel y sus huesos, y ampliando la herida hasta convertirla en una pequeña ventana. Cuando terminó, sacó el abrecartas y lo puso con cuidado al lado del teléfono.
Mientras la sangre chorreaba por dentro de la manga de su camisa, miró al hombre a través del hueco de su mano.
—Te voy a estar vigilando. Por todas partes. Todo el tiempo. Y si ella vuelve a aparecer con otro moretón por «haberse caído en la ducha», te voy a marcar como si fueras un calendario, ¿entendido?
El hombre se volvió de repente hacia un lado y vomitó sobre sus pantalones.
Rehv soltó una maldición. Debió haber imaginado que algo así podría pasar. Maldito maricón, matón de mierda.
Afortunadamente este miserable que escupía ahora la pasta a medio digerir sobre sus Doc Martens empapados en orines no sabía las cosas que Rehv era capaz de hacer. Ese humano, como todos los humanos que frecuentaban el club, no tenía ni idea de que el jefe del Zero Sum no era sólo un vampiro sino un symphath. El desgraciado se habría cagado en los pantalones y eso habría sido un desastre. A juzgar por la humedad de su ropa, ya era bastante obvio que no llevaba pañales para adulto.
—Tu coche ahora es mío —dijo Rehv, mientras alcanzaba el teléfono y marcaba el número del cuarto de limpieza—. Considéralo un pago con intereses y multas por el dinero que has estado robando de mi bar. Quedas despedido por eso y por vender heroína a escondidas en mi zona privada. Un consejo, la próxima vez que trates de meterte en el terreno de otro, no marques tus paquetes con la misma águila que usas en tu chaqueta. Eso hace que sea muy fácil identificar al intruso. Ah, y como ya te dije, será mejor que esa chica mía no aparezca ni siquiera con una uña partida, o iré a hacerte una visita. Ahora, lárgate de mi oficina y no vuelvas a poner un pie en este club nunca más.
El tío estaba tan impresionado y aterrado que ni siquiera trató de discutir mientras lo empujaban hacia la puerta.
Rehv volvió a estrellar su puño ensangrentado sobre el escritorio para captar la atención de todo el mundo.
Los Moros se detuvieron, al igual que el pobre imbécil. El humano fue el único que echó un vistazo por encima del hombro; en sus ojos se veía un terror auténtico.
—Una última cosa. —Rehv esbozó una sonrisa forzada, mientras escondía sus caninos—. Si Chrissy renuncia, voy a suponer que tú la obligaste y voy a buscarte para que me pagues todo el dinero que voy a perder. —Luego se inclinó hacia delante—. Y recuerda que yo no necesito el dinero, pero soy un sádico y me excito cuando le hago daño a la gente. La próxima vez, me voy a vengar directamente contigo, no me voy a conformar con tu dinero o lo que aparcas a la entrada de tu casa. ¿Las llaves? ¿Trez?
El Moro metió la mano en el bolsillo trasero de los pantalones del tío y sacó un llavero que le lanzó a Rehv.
—Y no te preocupes por enviarme la documentación del coche —dijo Rehv, al tiempo que lo atrapaba—. En el lugar en que va a terminar tu maldito Acura no piden los papeles. Y ahora, adiós.
Mientras la puerta se cerraba detrás del hombre, Rehv miró el llavero. En la etiqueta que colgaba de él decía: Sunny New Paltz.
—¿Qué? —dijo sin levantar la vista.
La voz de Xhex llegó desde la esquina en penumbra de la oficina, donde ella siempre observaba la diversión.
—Si lo vuelve a hacer, quiero encargarme de él —dijo en voz baja.
Rehv se recostó contra la silla. Aunque él dijera que no, si Chrissy volvía a llegar con signos de haber sido golpeada, su jefa de seguridad probablemente organizaría una buena. Xhex no era como sus otros empleados. Xhex no era como nadie más.
Bueno, eso no era enteramente cierto. Ella era como él. Era mitad symphath.
O mitad sociópata, en este caso.
—Tú vigila a la chica —le dijo Rehv—. Si ese hijo de puta vuelve a darle con el anillo de graduación, echaremos a suertes cuál de los dos acaba con él.
—Siempre vigilo a todas tus chicas. —Xhex avanzó hacia la puerta, moviéndose con seguridad y suavidad a la vez. Tenía el cuerpo de un hombre, alta y musculosa, pero no era brusca. A pesar de su corte de pelo estilo Annie Lennox y su cuerpo fornido, no parecía una simple puta hombruna con su uniforme de camiseta negra sin mangas y pantalones de cuero. No, Xhex era letal, pero con la elegancia de un cuchillo: rápida, decisiva, esbelta.
Y como a todos los cuchillos, le sentaba bien la sangre.
—Hoy es el primer martes del mes —dijo antes de abrir la puerta.
Como si él no lo supiera.
—Me voy dentro de media hora —dijo Rehv.
La puerta se abrió y se cerró y, simultáneamente, el estrépito del club entró por un segundo y se desvaneció.
Rehv levantó la palma de la mano. La hemorragia ya estaba cediendo y el agujero desaparecería en unos veinte minutos. A medianoche no quedaría ningún indicio de lo que había ocurrido.
Rehv pensó en el momento en que se había atravesado la mano con el abrecartas. No sentir el cuerpo era una extraña forma de parálisis. Aunque te movías, no reconocías el peso de la ropa sobre tu espalda o si los zapatos estaban demasiado apretados, o si el suelo bajo tus pies era irregular o estaba resbaladizo.
Extrañaba su cuerpo, pero las alternativas eran o bien tomar la dopamina y aguantar los efectos secundarios o bien lidiar con su lado perverso. Y ésa era una lucha combinada que no estaba seguro de poder ganar.
Rehv agarró su bastón y se levantó con cuidado de la silla. Como resultado del estado permanente de anestesia en que vivía, el equilibrio era un problema y la gravedad no era exactamente su amiga, así que el viaje hasta el panel que había en la pared le llevó más tiempo del que debería. Cuando lo alcanzó, apoyó la palma sobre un cuadrado que sobresalía de la pared y un panel del tamaño de una puerta se deslizó hacia un lado, como las puertas de la nave de Star Trek.
La suite oscura que incluía dormitorio y baño que apareció dentro era uno de sus tres apartamentos de soltero y, por alguna razón, era la que tenía mejor ducha. Probablemente debido a que, como sólo tenía unos veintitantos metros cuadrados, todo el lugar se podía volver una sauna con sólo abrir la llave.
Y cuando uno está helado todo el tiempo, ése era un valor agregado realmente importante.
Tras desvestirse y abrir la llave del agua, se afeitó rápidamente mientras esperaba a que el agua se calentara de verdad. Mientras se pasaba la cuchilla por las mejillas, el hombre que lo miraba desde el espejo era el mismo de siempre. Corte de pelo con mechón delantero. Ojos color amatista. Tatuajes en el pecho y los abdominales. Y un pene largo que reposaba, flácido, entre las piernas.
Luego pensó en el lugar al que tenía que ir esa noche; su visión cambió y una niebla roja reemplazó poco a poco todos los colores que veía. Pero Rehv no se sintió sorprendido. La violencia tenía la capacidad de liberar su naturaleza perversa, como un plato de comida frente a alguien que se está muriendo de hambre, y eso que había probado sólo un bocado del plato que tenía en su oficina hacía un momento.
En circunstancias normales, ése sería el momento de tomar más dopamina. Su salvador químico mantenía a raya lo peor de sus instintos symphath y los cambiaba por una sensación de hipotermia, impotencia y entumecimiento. Los efectos secundarios eran un asco, pero uno tenía que hacer lo que tenía que hacer, y mantener una mentira requería una dosis de sacrificio.
Al igual que una dosis de actuación.
Su chantajista también actuaba.
Rehv se llevó la mano a su miembro, como si pudiera protegerlo de lo que iba a tener que hacer más tarde esa noche y probó el agua. Aunque el vapor ya estaba volviendo el aire tan denso como si fuera crema, el agua todavía no estaba lo suficientemente caliente. Nunca lo estaba.
Se restregó los ojos con la mano que tenía libre. Todavía lo veía todo rojo, pero eso era bueno. Era mejor encontrarse con su chantajista en igualdad de condiciones. Maldad contra maldad. Symphath contra symphath.
Rehv se metió debajo del chorro y la sangre comenzó a desaparecer de sus manos. Mientras se pasaba el jabón por la piel seguía sintiéndose sucio, totalmente impuro. Y la sensación iba a ser peor cuando llegara el amanecer.
Sí… él entendía perfectamente por qué sus putas llenaban de vapor los vestidores al final de los turnos. A las putas les encantaba el agua caliente. El jabón y el agua caliente. A veces eso y una esponja era lo único que te ayudaba a sobrevivir a la noche.