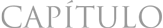
45

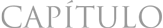
45

En el otro extremo del complejo de la Hermandad, cerca de doce metros bajo tierra, John estaba sentado detrás del escritorio de la oficina del centro de entrenamiento y miraba fijamente el ordenador que tenía enfrente. Sentía que debía estar haciendo algo para ganarse el salario, pero con las clases suspendidas de manera indefinida, no había muchos papeles que organizar.
Le gustaba el papeleo, así que le gustaba su trabajo. Por lo general pasaba el tiempo registrando las calificaciones, actualizando archivos con los informes de lesiones sufridas durante el entrenamiento y manteniendo al día los currículos. Era agradable eso de poner orden en el caos, de tenerlo todo a mano y en su lugar.
Miró su reloj. Blay y Qhuinn estaban practicando en la sala de pesas y estarían ahí durante otra media hora, por lo menos.
Qué hacer… qué hacer…
Siguiendo un impulso, se puso a revisar los archivos del ordenador y encontró una carpeta titulada «Informes sobre incidentes». Al abrirla, buscó el informe que Phury había archivado acerca del ataque a la casa de Lash.
«Por… Dios santo». Habían encontrado los cadáveres de los padres sentados alrededor de la mesa del comedor, después de trasladarlos desde el salón donde los asesinaron. Todo estaba intacto en la casa, excepto un cajón en la habitación de Lash y Phury había hecho una anotación marginal: «¿Efectos personales? Pero ¿de qué valor, considerando que dejaron las joyas?».
John abrió los informes sobre los ataques a las otras casas. La de Qhuinn. La de Blay. Las de otros tres compañeros de entrenamiento. Las de otros aristócratas. Número total de víctimas: veintinueve, contando a los doggen. Y el saqueo había sido abundante.
Evidentemente había sido el ataque más exitoso desde el ataque a la propiedad de la familia de Wrath en el Viejo Continente.
John trató de imaginarse lo que le habrían hecho a Lash para obtener esas direcciones. El tío era una mierda, pero tampoco es que adorara a los restrictores.
Seguramente lo habían torturado. A esas horas debía estar muerto.
Sin tener ningún motivo en particular, John revisó el archivo sobre Lash que había en el ordenador. Phury, o alguien más, ya había llenado el certificado de defunción: «Nombre: Lash, hijo de Ibix, hijo de Ibixes, hijo de Thornsrae. Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1983. Fecha de defunción: aprox. agosto de 2008. Edad en el momento de la muerte: 25. Causa de defunción: sin confirmar; se presume tortura. Ubicación del cuerpo: desconocida, se presume que la Sociedad Restrictiva se deshizo de él. Restos entregados a: pendiente de hallazgo».
El resto del archivo era extenso. Lash había tenido muchos problemas disciplinarios, y no sólo durante el programa de entrenamientos, sino incluso en reuniones de la glymera. Era curioso que hubiese registro de todo eso, teniendo en cuenta lo discreta que solía ser la aristocracia con las imperfecciones, pero, claro, la Hermandad necesitaba tener pleno conocimiento de la historia de todos los estudiantes antes de que pudieran entrar al programa.
También había una copia del certificado de nacimiento de Lash. «Nombre: Lash, hijo de Ibix, hijo de Ibixes, hijo de Thornsrae. Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1983, 1.14 a.m. Madre: Rayelle, hija legítima del soldado Nellshon. Certificado de nacimiento firmado por: Havers, hijo de Havers, M. D. Dado de alta de la clínica: 3 de marzo de 1983».
Era extraño pensar que el tipo hubiese desaparecido.
En ese momento sonó el teléfono y John se sobresaltó. Cuando levantó el auricular, silbó y la voz de V dijo: «En diez minutos en el estudio de Wrath. Reunión. Los tres debéis asistir».
Luego colgó.
Después de un momento de agitación, John corrió hasta la sala de pesas y llamó a Qhuinn y a Blay. Los dos pusieron la misma cara de sorpresa y luego todos salieron corriendo para el despacho de Wrath, aunque sus amigos todavía estaban con las sudaderas de entrenamiento.
En el estudio color azul pálido del rey estaba reunida toda la Hermandad, y llenaban el salón de tal forma que los detalles refinados y delicados de la decoración parecían completamente subyugados: Rhage estaba desenvolviendo un caramelo al lado de la chimenea, de fresa, a juzgar por el papel de color rosa. Vishous y Butch estaban sentados en un sofá antiguo y las frágiles patas del mueble parecían a punto de partirse. Wrath estaba detrás del escritorio. Z se encontraba en el rincón, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada clavada en el centro del salón.
John cerró la puerta y se quedó quieto. Qhuinn y Blay siguieron su ejemplo y los tres se quedaron junto a la puerta.
—Esto es lo que tenemos —dijo Wrath, al tiempo que apoyaba sus botas de combate sobre el escritorio lleno de papeles—. Los cabecillas de cinco de las familias fundadoras están muertos. La mayor parte de lo que queda de la glymera está diseminada por la costa este y en casas de seguridad. Por fin. El número de vidas perdidas llega casi a treinta. Aunque hemos tenido una o dos masacres en toda nuestra historia, es un ataque de una gravedad sin precedentes.
—Deberían haberse movido más rápido —farfulló V—. Pero esos malditos idiotas no prestaron atención.
—Cierto, pero ¿realmente esperábamos algo distinto? Así que eso es lo que tenemos. Debemos esperar algún tipo de respuesta negativa de parte del Consejo de Princeps, probablemente en forma de una proclama en mi contra. Mi apuesta es que van a tratar de organizar una guerra civil. Por supuesto, mientras yo siga respirando nadie más puede ser rey, pero pueden hacer que se me vuelva muy difícil seguir gobernando de manera justa y mantener la unión. —Cuando los Hermanos comenzaron a mascullar todo tipo de obscenidades, Wrath levantó la mano para imponer silencio—. La buena noticia es que tienen ciertos problemas estratégicos, lo cual nos da un poco de tiempo. Los estatutos del Consejo de Princeps establecen que la sede del Consejo deber ser Caldwell y es aquí donde deben tener sus reuniones. Dictaron esa regla hace un par de siglos para asegurarse de que la base de poder nunca se trasladara a otra parte. Y como ninguno de ellos está en la ciudad y, bueno, las conferencias telefónicas no existían en 1790, cuando redactaron los estatutos, no van a poder reunirse para cambiar los estatutos ni elegir a un nuevo leahdyre hasta que vuelvan aquí, al menos por una noche. Y considerando la cantidad de muertes que ha habido, eso va a llevar algún tiempo, pero estamos hablando de semanas, no de meses.
Rhage mordió el caramelo y el crujido resonó por todo el salón.
—¿Tenemos una idea aproximada de los sitios que todavía no han atacado?
Wrath señaló un montón de papeles que había sobre la esquina del escritorio.
—Hice copias para todos.
Rhage se acercó, cogió los papeles y los fue distribuyendo entre los presentes… incluyendo a Qhuinn, John y Blay.
John miró el documento lleno de columnas. Primero había un nombre. Después, una dirección. La tercera columna era un cálculo de la cantidad de personas que habitaban en la casa, incluyendo a los doggen. La cuarta era una estimación aproximada de la riqueza que había en la casa, basada en los impuestos. La última columna decía si la familia había salido de la casa o no y si había habido saqueos o no.
—Quiero que os repartáis la lista de aquellos de los que todavía no hemos tenido noticias —dijo Wrath—. Si todavía queda alguien en alguna de esas casas, quiero que los saquéis de inmediato, aunque sea arrastrándolos de los pelos. John, Qhuinn y tú id con Z. Blay, tú vas a ir con Rhage. ¿Alguna pregunta?
John se sorprendió mirando la horrible silla de color verde aguacate que estaba detrás del escritorio de Wrath. Era la de Tohr.
O, mejor dicho, fue la de Tohr.
Entonces pensó que le habría gustado que Tohr lo viera con la lista en la mano, preparado para salir a defender a la raza.
—Bien —dijo Wrath—. Ahora largaos de aquí e id a hacer lo que necesito que hagáis.
‡ ‡ ‡
En el Otro Lado, en el templo de las escribanas recluidas, Cormia enrolló el pergamino en el que había estado diseñando casas y edificios y lo puso en el suelo, al lado de su taburete. No sabía qué hacer con él. ¿Tal vez quemarlo? En el santuario no había papeleras.
Cuando movió un cuenco de cristal que estaba lleno de agua tomada de la fuente de la Virgen Escribana, pensó en los recipientes con guisantes que Fritz solía llevarle. Ya echaba de menos su pasatiempo. Extrañaba al mayordomo. Echaba de menos…
Al Gran Padre.
Rodeó el cuenco con las manos, comenzó a frotar el cristal, lo cual produjo en la superficie del agua ondas que captaron la luz de las velas. El calor de sus manos y el sutil movimiento crearon un efecto de remolino y del vaivén de las olas comenzó a surgir de repente la visión de la persona que ella quería ver. Una vez que apareció la imagen, Cormia dejó de agitar el agua y permitió que la superficie se aquietara para poder ver y después poder describir lo que había visto.
Era el Gran Padre y llevaba la misma ropa que tenía puesta aquella noche en que se habían encontrado en las escaleras y él la había mirado como si hiciera más de una semana que no la veía. Pero no estaba en la mansión de la Hermandad. Iba corriendo por un pasillo que tenía manchas de sangre y huellas de pisadas negras. Había cuerpos amontonados en el suelo a uno y otro lado del pasillo, los restos de vampiros que estaban vivos hacía sólo unos momentos.
Cormia observó el momento en que el Gran Padre reunió a un pequeño grupo de vampiros aterrorizados y los ayudó a refugiarse en un armario de suministros. Vio la expresión de su rostro cuando le echaba la llave a la puerta, vio el horror, la tristeza y la rabia que reflejaban sus rasgos.
Había luchado para salvarlos, para encontrar la manera de sacarlos de allí y cuidar de ellos.
Cuando la visión se desvaneció, Cormia volvió a rodear el cuenco con las manos. Ahora que sabía lo que había ocurrido, pudo invocarla otra vez y observó de nuevo los actos del Gran Padre. Y luego otra vez.
Era como el cine del otro lado, sólo que esto era real; eran cosas que habían ocurrido en la realidad y no sólo un presente ficticio.
Y luego vio otras cosas, escenas relacionadas con el Gran Padre, la Hermandad y la raza. Ay, el horror de todas esas muertes, todos esos cadáveres en casas lujosas… había demasiados cuerpos para que ella pudiera llevar la cuenta. Una a una, vio las caras de aquellos que habían sido asesinados por los restrictores. Luego vio a los hermanos luchando, pero eran tan pocos que John, Blay y Qhuinn se habían visto forzados a unirse a la guerra de forma prematura.
Si esto sigue así, pensó Cormia, los restrictores van a ganar…
Cormia frunció el ceño y se inclinó más sobre el cuenco.
En la superficie del agua vio a un restrictor rubio, lo cual no era raro… pero éste tenía colmillos.
Entonces se oyó un golpe en la puerta y, cuando se movió, la visión desapareció.
Una voz apagada llegó desde el otro lado de la puerta del templo.
—¿Hermana?
Era Selena, la anterior escribana recluida.
—Ave, hermana mía —gritó Cormia.
—Tus alimentos, hermana mía —dijo la Elegida. Luego se oyó un ruido que indicaba que estaba deslizando la bandeja por la trampilla de la puerta—. Espero que sean de tu agrado.
—Gracias.
—¿Tienes alguna pregunta que hacerme?
—No. Gracias.
—Entonces regresaré más tarde a por la bandeja —dijo y luego la excitación de su voz la hizo subir el tono al menos una octava—. Después de que él llegue.
Cormia inclinó la cabeza y luego cayó en cuenta de que su hermana no podía verla.
—Como desees.
La elegida se marchó, seguramente para prepararse para la llegada del Gran Padre.
Cormia se inclinó de nuevo sobre el escritorio y se quedó mirando el cuenco en lugar de mirar en su interior. Parecía un objeto tan frágil, tan delgado, excepto en la base, donde el cristal era pesado y sólido. El borde del cristal era tan afilado como un cuchillo.
No estaba segura de cuánto tiempo permaneció así. Pero después de un rato se sacudió para salir de su ensoñación y se obligó a volver a poner las manos alrededor del cuenco.
Cuando el Gran Padre volvió a aparecer en la superficie, no se sintió sorprendida…
Pero sí horrorizada.
Estaba tirado en un suelo de mármol, inconsciente, al lado de un inodoro. Cormia estaba a punto de levantarse para hacer cualquier locura, cuando la imagen cambió. Ahora el Gran Padre estaba en una cama, una cama adornada con sábanas color lavanda pálido.
Entonces giró la cabeza, la miró directamente desde el agua y dijo:
—¿Cormia?
Ay, querida Virgen Escribana, aquella voz le provocó ganas de llorar.
—¿Cormia?
Cormia se levantó de un salto. El vampiro estaba en el umbral del templo, vestido de blanco, con el medallón que simbolizaba su posición colgado del cuello.
—En verdad… —comenzó a decir Cormia, pero no pudo seguir. Lo único que quería era salir corriendo a su encuentro y estrecharlo entre sus brazos. Acababa de verlo muerto. Acababa de verlo…
—¿Por qué estás aquí? —preguntó el Gran Padre, mientras miraba la austera habitación—. Absolutamente sola.
—Estoy recluida —contestó Cormia y se aclaró la garganta—. Tal y como le dije que lo haría.
—Entonces, ¿se supone que yo no debería estar aquí?
—Usted es el Gran Padre. Puede ir adonde le plazca.
Mientras el Gran Padre caminaba por la habitación, ella sentía deseos de formularle muchas preguntas, pero sabía que no tenía derecho a hacerle ninguna.
El vampiro la miró.
—¿Nadie más puede entrar aquí?
—No, a menos que una de mis hermanas decida acompañarme como escribana recluida. Aunque la Directrix puede entrar, si yo le concedo licencia.
—¿Por qué es necesaria la reclusión?
—Además de registrar la historia de la raza en general, nosotras… yo veo cosas que la Virgen Escribana desea mantener… en privado. —Cuando Cormia vio que el Gran Padre entornaba sus ojos amarillos, supo enseguida en qué estaba pensando—. Sí, vi lo que usted hizo. En ese baño.
La maldición que el Gran Padre lanzó resonó en el techo inmaculadamente blanco.
—¿Está usted bien? —preguntó ella.
—Sí, estoy bien. —Cruzó los brazos sobre el pecho—. ¿Vas a estar bien aquí? ¿Sola?
—Sí, estaré bien.
El vampiro se quedó mirándola fijamente. Durante largo rato. La aflicción se reflejaba en su rostro de manera palpable, formando profundas arrugas, clara expresión de dolor y pesar.
—Usted no me hizo daño —dijo ella—. Cuando estuvimos juntos, no me lastimó. Sé que piensa que lo hizo, pero no fue así.
—Quisiera… quisiera que las cosas fueran diferentes.
Cormia se rió con tristeza y, siguiendo un impulso, murmuró:
—Usted es el Gran Padre. Cámbielas.
—Excelencia. —La Directrix apareció en el umbral de la puerta y parecía confundida—. ¿Qué está haciendo aquí?
—Visitando a Cormia.
—Ah, pero… —Amalya pareció intimidarse, como si de repente hubiese recordado que el Gran Padre podía ir adonde quisiera y ver a quien quisiera, pues la condición de recluida restringía las visitas a todo el mundo menos a él—. Pero, Su Excelencia. Ah… la Elegida Layla está lista para usted y ya está en su templo.
Cormia bajó la vista hacia el cuenco que tenía frente a ella. Como las Elegidas tenían ciclos de fertilidad muy cortos en este lado, era muy probable que Layla estuviese en su momento ideal o a punto de entrar en él. Sin duda, muy pronto tendría que registrar la noticia de un embarazo.
—Es hora de que se marche —dijo Cormia y miró al Gran Padre.
Él prácticamente la atravesó con la mirada.
—Cormia…
—¡Excelencia! —interrumpió la Directrix.
Con un tono de voz fuerte, el vampiro dijo por encima del hombro:
—Iré cuando me dé la gana y esté listo.
—Ay, por favor, perdóneme, Su Excelencia, no quise…
—Está bien —dijo el Gran Padre con tono de cansancio—. Sólo dile que… en un momento estaré con ella.
La Directrix se marchó rápidamente y cerró la puerta.
Los ojos del Gran Padre volvieron a clavarse en Cormia y luego atravesó la habitación con una expresión solemne en el rostro.
De pronto se arrodilló frente a ella, y Cormia se sobresaltó.
—Su Excelencia, usted no debe…
—Phury. Quiero que me llames Phury. No quiero oírte más eso de «Su Excelencia» o «Gran Padre». A partir de ahora sólo quiero que me llames por mi nombre.
—Pero…
—Sin peros.
Cormia sacudió la cabeza.
—Está bien, pero usted no debería estar de rodillas. Nunca.
—Frente a ti, sólo debería estar de rodillas. —Phury puso sus manos con delicadeza sobre los brazos de Cormia—. Frente a ti… Yo siempre debería inclinarme. —Luego se quedó mirando su rostro y su pelo—. Escucha, Cormia, necesito que sepas algo.
Mientras Cormia lo miraba desde arriba, sus ojos parecían la cosa más maravillosa que hubiese visto en la vida, hipnóticos, del color de los cuarzos citrinos a la luz del fuego.
—¿Qué?
—Te amo.
Cormia sintió que el corazón se le encogía.
—¿Cómo?
—Te amo. —El vampiro sacudió la cabeza y se dejó caer hacia atrás, de manera que quedó sentado sobre las piernas—. Ay, Dios… Soy un imbécil atormentado. Pero yo te amo. Quería que lo supieras porque… bueno, mierda, porque es importante y porque eso significa que no puedo estar con las otras Elegidas. No puedo estar con ellas, Cormia. O tú o nadie.
Cormia sintió que todo su ser empezaba a cantar. Durante una fracción de segundo, su corazón comenzó a volar dentro del pecho, impulsado por la brisa de la felicidad. Esto era lo que ella quería, esta promesa, esta realidad…
Pero su felicidad se extinguió con la misma rapidez con que se encendió.
Cormia pensó en las imágenes de todos aquellos muertos, de los torturados, de aquellos a quienes habían asesinado con saña. Y en el hecho de que ahora sólo quedaban… ¿Cuántos hermanos quedaban combatiendo? Cuatro. Apenas cuatro.
Siglos atrás, los hermanos solían ser más de veinte o treinta.
Cormia miró de reojo el cuenco que tenía frente a ella y luego la pluma que había usado. Era muy posible que en un futuro no muy lejano ya no hubiese historia que escribir.
—Tiene que ir con ella, con Layla —dijo Cormia con una voz tan plana como el pergamino sobre el que iba a escribir—. Y tiene que estar con todas ellas.
—Pero ¿no has oído lo que te he dicho?
—Sí. Lo he oído. Pero esto es más grande que usted y que yo. —Cormia se puso de pie, porque si no se movía, sentía que se iba a volver loca—. Ya no soy una Elegida, y menos en el fondo de mi corazón. Pero he visto lo que está ocurriendo. La raza no va a sobrevivir si las cosas siguen así.
El Gran Padre se restregó los ojos e hizo una mueca.
—Pero te deseo a ti.
—Lo sé.
—Si estoy con las demás, ¿podrás soportarlo? Yo no estoy seguro de poder hacerlo.
—Me temo que… no. Precisamente por esa razón escogí este camino. —Cormia hizo un gesto con el brazo para mostrar la habitación—. Aquí puedo tener paz.
—Y yo puedo venir a verte, ¿no es verdad?
—Usted es el Gran Padre. Puede hacer lo que quiera. —Cormia se detuvo frente a una de las velas y, mientras miraba la llama, preguntó—: ¿Por qué hizo lo que hizo?
—¿Lo de convertirme en Gran Padre? Yo…
—No. Lo de la droga. En el baño. Estuvo a punto de morir. —Al ver que no obtenía respuesta, se volvió a mirarlo—. Quiero saber por qué.
Hubo un largo silencio. Y luego él habló.
—Porque soy un adicto.
—¿Adicto?
—Sí. Soy la prueba viviente de que puedes venir de la aristocracia y tener dinero y posición y acabar convertido en un yonqui. —Los ojos amarillos del vampiro parecían brutalmente serenos—. Y la verdad es que quisiera portarme como un macho honorable y decirte que puedo dejarlo, pero sencillamente no lo sé. Ya he hecho muchas promesas, a mí mismo y a otras personas. Mis palabras… ya no tienen ningún valor, ni siquiera para mí.
Sus palabras…
Cormia pensó en Layla, en las Elegidas que seguían esperando, en cómo toda la raza estaba a la espera. Esperándolo a él. Y el amor y el dolor hicieron que al fin le tuteara.
—Phury… mi querido y adorado Phury, cumple ahora una de tus promesas. Ve y toma a Layla y únete a nosotras. Danos una historia que escribir y a través de la cual podamos vivir y prosperar. Conviértete en la fuerza de la raza, tal y como debe ser. —Al ver que él abría la boca, ella levantó la mano para impedirle hablar—. Tú sabes que eso es lo correcto. Tú sabes que tengo razón.
Después de un momento de tensión, Phury se puso de pie. Estaba pálido y tembloroso, mientras se alisaba la ropa.
—Quiero que sepas… que aunque esté con alguien más, siempre estarás en mi corazón.
Cormia cerró los ojos. Toda la vida le habían enseñado a compartir, pero dejarlo ir con otra hembra era como arrojar algo muy valioso al suelo y pisotearlo hasta convertirlo en polvo.
—Vete en paz —dijo ella con voz suave—. Y regresa del mismo modo. Aunque no pueda estar contigo, nunca rechazaré tu compañía.
‡ ‡ ‡
Phury subió con dificultad la colina que llevaba hasta el templo del Gran Padre, sentía como si tuviera el pie encadenado y envuelto en alambre de espino.
Dios, aparte de la aflicción que sentía en el corazón, su único pie y el tobillo le ardían como si los hubiese metido entre un cubo lleno de ácido sulfúrico. Nunca había pensado que se alegraría de tener sólo una pierna, pero al menos no tenía que experimentar esa sensación en estéreo.
Las puertas que llevaban al templo estaban cerradas y, cuando abrió una hoja, alcanzó a percibir el aroma a hierbas y flores. Una vez dentro, se quedó en el vestíbulo, mientras sentía a Layla en la habitación principal, que estaba al lado. Phury sabía que la iba a encontrar tal y como había encontrado a Cormia: acostada en la cama, con el rostro cubierto por rollos de tela blanca que caían desde el techo y se arremolinaban en el cuello, de manera que sólo quedara a la vista su cuerpo.
Phury se quedó mirando los escalones de mármol blanco que llevaban hasta la pesada cortina que tendría que correr para llegar hasta Layla. Había tres peldaños. Sólo tenía que subir tres escalones y estaría en la habitación abierta.
Entonces dio media vuelta y se sentó en las escaleras.
Tenía una sensación extraña en la cabeza, probablemente porque hacía cerca de doce horas que no se fumaba un porro. Era muy raro… como si de repente pudiera pensar con pasmosa claridad. Por Dios, la verdad es que estaba lúcido. Y el producto de esa lucidez era una nueva voz en su cabeza. Una voz muy diferente de la del hechicero, que le hablaba con claridad.
Era… su propia voz. Hacía tanto tiempo que no la escuchaba que casi no la reconoció.
«Esto está mal».
Phury hizo una mueca de dolor y se frotó la pantorrilla de su pierna de verdad. El ardor parecía estar subiendo desde el tobillo, pero al menos cuando se daba masaje en el músculo parecía mejorar.
«Esto está mal».
Era difícil no estar de acuerdo. Toda su vida había vivido en función de los demás. De su hermano gemelo. De la Hermandad. De la raza. Y todo el asunto del Gran Padre parecía salido del mismo guión. Se había pasado la vida tratando de ser un héroe y ahora no sólo se estaba sacrificando él, sino que estaba sacrificando también a Cormia.
Phury pensó en Cormia metida en aquella habitación, sola con esos cuencos y las plumas y todos esos pergaminos. Luego la vio apretada contra su cuerpo, tibia y viva.
«No», dijo su voz interior, «no voy a hacer esto».
—No lo voy a hacer —dijo, mientras se frotaba los muslos.
—¿Su Excelencia? —la voz de Layla llegó desde el otro lado de la cortina.
Estaba a punto de responderle, cuando el ardor pareció apoderarse súbitamente de todo su cuerpo, devorándolo vivo, consumiendo cada centímetro de su ser. Con brazos temblorosos, apoyó las manos sobre el suelo para no caerse de espaldas, mientras el estómago se le apretaba como si fuese un nudo corredizo.
Un extraño sonido burbujeó en su garganta y comenzó a tener dificultad para respirar.
—¿Su Excelencia? —La voz de Layla sonaba preocupada y parecía estar más cerca.
Pero ya no pudo responderle. Abruptamente todo su cuerpo se transformó en una especie de terrible hoguera, que se sacudía y lo cubría todo de dolor.
«Es el síndrome de abstinencia», pensó Phury. Era el maldito síndrome de abstinencia, pues era la primera vez en cerca de doscientos años que su organismo llevaba tanto tiempo libre de humo rojo.
Phury sabía que tenía dos opciones: desmaterializarse para ir hasta el otro lado, encontrar a otro distribuidor distinto de Rehvenge y seguir conectado a su adicción, o aguantar el maldito dolor.
Y dejar de consumir.
El hechicero apareció en el fondo de su mente, con su siniestra figura recortada contra el paisaje desolado.
«Ay, socio, no puedes hacerlo. Tú sabes que no puedes. ¿Para qué intentarlo, entonces?».
Phury esperó un momento a que se le pasaran las náuseas. Mierda, se sentía como si estuviera a punto de morir. De verdad.
«Lo único que tienes que hacer es regresar al mundo y conseguir lo que necesitas. Podrás sentirte mejor en cuanto enciendas un porro. Eso es todo. Tienes el poder de hacer que esto desaparezca».
Phury estaba temblando tanto que comenzaron a castañetearle los dientes como si fueran cubitos de hielo agitados en un vaso.
«Puedes hacer que esto pase. Lo único que tienes que hacer es encender un porro».
—Ya me mentiste una vez —dijo en voz alta—. Dijiste que podía deshacerme de ti y aún sigues aquí.
«Pero, socio, ¿qué es una pequeña mentira entre amigos?».
Phury pensó en lo que había ocurrido en el baño de la habitación color lavanda y en lo que había hecho allí.
—Lo es todo.
Cuando el hechicero comenzó a rezongar y Phury sintió que su cuerpo se deshacía como si estuviera en una licuadora, se dio cuenta de que lo único que podía hacer era estirar las piernas, acostarse sobre el suelo de mármol del vestíbulo y prepararse para una larga jornada de agonía.
—Mierda —se dijo, al tiempo que se rendía a todas las sensaciones que le producía el síndrome de abstinencia—. Esto va a ser horrible.