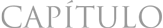
4

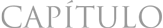
4

Al este, en la mansión de la Hermandad, Cormia estaba en la biblioteca, esperando al Gran Padre y a esa persona con quien él pensaba que ella debía pasar un tiempo. Mientras se paseaba entre el sofá y el sillón de cuero, oía a los hermanos hablando en el vestíbulo y discutiendo algo acerca de una fiesta de la glymera que estaba próxima a celebrarse.
La voz del hermano Rhage retumbó.
—Ese puñado de egocéntricos, elitistas, maricones de mocasines…
—Cuidado con las referencias a los mocasines —intervino el hermano Butch—. Llevo puestos unos.
—… parásitos, hijos de puta cortos de miras…
—Vamos, dinos todo lo que sientes, no te reprimas —dijo alguien.
—… pueden coger su baile de mierda y metérselo por el culo.
El rey se rió en voz baja.
—Suerte que no eres diplomático, Hollywood.
—Ah, tienes que dejarme enviar un mensaje. Mejor aún, dejemos que el emisario sea mi bestia. Haré que destroce el lugar. Les vendría muy bien a esos bastardos, merecen una lección por cómo han tratado a Marissa.
—¿Sabes una cosa? —dijo Butch—. Siempre he pensado que tienes dos dedos de frente. A pesar de lo que dicen todos los demás.
Cormia dejó de pasearse al ver que el Gran Padre aparecía en la puerta de la biblioteca con una copa de oporto en la mano. Iba vestido con lo que normalmente usaba para bajar a la Primera Comida, cuando no estaba dando clases: unos pantalones de corte perfecto, que esa noche eran color crema; una camisa de seda, por lo general negra; y un cinturón negro, cuya hebilla tenía la forma de una H dorada alargada. Sus zapatos de punta cuadrada estaban perfectamente lustrados y llevaban la misma H que el cinturón.
Hermès, según le había oído decir en una comida.
Llevaba el pelo suelto y sus ondas caían sobre los hombros inmensos, algunas por delante y otras por la espalda. Olía a lo que los hermanos llamaban loción para después de afeitar, y también al humo con aroma a café que flotaba en su habitación.
Cormia sabía exactamente a qué olía la habitación del Gran Padre. Había pasado todo un día acostada a su lado en su habitación y todo lo que había ocurrido en esa ocasión era inolvidable.
Aunque no era el momento apropiado para recordar lo que había ocurrido entre ellos en esa cama enorme, cuando estaba dormido. Ya era suficientemente difícil estar en compañía de él con toda una habitación entre los dos y gente afuera en el vestíbulo. Como para pensar en esos momentos en los que él había apretado su cuerpo desnudo contra el de ella…
—¿Te ha gustado la cena? —preguntó Phury, al tiempo que le daba un sorbo a su copa.
—Sí, por supuesto. ¿Y a usted, Excelencia?
El Gran Padre estaba a punto de responder cuando apareció John Matthew detrás de él.
Entonces se volvió hacia el joven y sonrió.
—Hola, John. Me alegra que hayas venido.
John Matthew miró hacia el otro extremo de la biblioteca, donde estaba ella, y levantó la mano a modo de saludo.
Cormia sintió alivio al ver quién era el elegido. Aunque no conocía a John más que a ninguno de los otros, él siempre guardaba silencio durante las comidas. Lo que hacía que su tamaño no resultara tan intimidante como habría resultado si, además, tuviera un vozarrón.
Cormia le hizo una reverencia.
—Su Excelencia.
Mientras se enderezaba, sintió los ojos de John sobre ella y se preguntó qué vería: ¿a una hembra o a una Elegida?
¡Qué extraño pensamiento!
—Bueno, que os divirtáis. —Los brillantes ojos dorados del Gran Padre se posaron sobre ella—. Esta noche estoy de servicio, así que estaré fuera.
Peleando, pensó Cormia y sintió una punzada de temor.
Tenía deseos de correr hacia él y decirle que se cuidara, pero eso estaría fuera de lugar. Ella era sólo su Primera Compañera, para empezar. Además, se suponía que él era la fuerza de la raza y, ciertamente, no necesitaba la preocupación de una pusilánime jovencita.
El Gran Padre le puso una mano sobre el hombro a John Matthew, le hizo un gesto con la cabeza a ella y se marchó.
Cormia se inclinó hacia un lado para verlo subir las escaleras. Se movía con elegancia y agilidad, a pesar de que le faltaba una pierna y usaba prótesis. Era alto, orgulloso y adorable… y ella odiaba la idea de que fueran a pasar varias horas hasta que regresara.
Cuando volvió a mirar a John Matthew, el joven estaba junto al escritorio, sacando una libreta y un bolígrafo. Mientras escribía, sostenía el papel cerca del pecho con sus grandes manos. Parecía mucho más joven de lo que sugería el tamaño de su cuerpo mientras trabajaba juiciosamente en lo que estaba escribiendo.
Cormia lo había visto comunicándose con las manos, en aquellas raras ocasiones en que él tenía algo que decir en la mesa y entonces se le ocurrió que tal vez fuera mudo.
John le mostró la libreta mientras hacía una mueca, como si no estuviera muy contento con lo que había escrito.
«¿Te gusta leer? Esta biblioteca tiene muchos libros buenos».
Cormia levantó la vista para mirarlo a los ojos. Los tenía de un azul muy hermoso.
—¿Qué problema tiene? ¿Por qué no puede hablar? Si me permite la pregunta.
«No tengo ningún problema», escribió. «Hice un voto de silencio».
Ah… entonces recordó. La Elegida Layla había mencionado que él había hecho esa promesa.
—Lo he visto usando las manos para hablar —dijo Cormia.
«Es el lenguaje de signos americano», escribió John.
—Es una elegante manera de comunicarse.
«Es muy útil». John escribió algo más y luego volvió a mostrarle la libreta. «He oído que el Otro Lado es muy diferente. ¿Es verdad que todo es blanco?».
Cormia alzó su túnica, como para dar un ejemplo de cómo era el lugar de donde ella venía.
—Sí. El blanco es todo lo que tenemos. —Luego frunció el ceño—. Más bien, todo lo que necesitamos.
«¿Tienen electricidad?».
—Tenemos velas y hacemos las cosas a mano.
«Parece algo anticuado».
Cormia no sabía qué significado darle a las palabras de John.
—¿Y eso es malo?
John negó con la cabeza.
«Creo que es genial».
Cormia había oído ese término en la mesa del comedor, pero todavía no lo entendía bien.
—Es lo único que conozco —dijo y caminó hacia una de las inmensas puertas con paneles de vidrio—. Bueno, hasta ahora.
Sus rosas estaban tan cerca, pensó.
John silbó y ella miró por encima del hombro hacia la libreta que él le estaba mostrando.
«¿Te gusta vivir aquí?», había escrito. Luego añadió: «Y, por favor, quiero que sepas que puedes ser sincera si no te gusta. No te voy a juzgar».
Cormia jugueteó un poco con su túnica.
—Me siento tan distinta a todos los demás… Me siento perdida en las conversaciones, aunque hablo la misma lengua.
Hubo un largo silencio. Cuando volvió a mirar a John, él estaba escribiendo y su mano se detenía de vez en cuando, como si estuviera eligiendo las palabras. De pronto tachó algo y escribió un poco más. Cuando terminó, le entregó la libreta.
«Sé lo que es eso. Como soy mudo, muchas veces me siento fuera de lugar. Las cosas están mejor desde la transición, pero todavía me sucede. Sin embargo, aquí nadie te juzga. Nos agradas a todos y estamos contentos de que estés en la casa».
Cormia leyó el párrafo dos veces. No estaba segura de cómo responder a la última parte. Se había imaginado que sólo la toleraban porque el Gran Padre la había llevado allí. En cuanto a la primera parte… ¿se sentía fuera de lugar porque era mudo?
—Pero… Su Excelencia, creía que había asumido el voto del silencio. —Al ver que John se sonrojaba, agregó—: Lo siento, es algo que no me incumbe.
John escribió algo y luego le mostró la libreta.
«Nací sin laringe». La siguiente frase estaba tachada, pero ella pudo captar la idea. Había escrito algo como: «Sin embargo, soy un buen guerrero y soy inteligente y todo lo demás».
Cormia entendía la razón del subterfugio. Las Elegidas, al igual que la glymera, valoraban la perfección física como evidencia de una crianza apropiada y la fuerza de los genes de la raza. Muchos podrían haber interpretado su silencio como un defecto, e incluso las Elegidas podían ser crueles con aquellos a quienes consideraban inferiores a ellas.
Cormia estiró la mano y la puso sobre el brazo de John.
—Creo que hay cosas que no hay necesidad de decir para entenderlas. Y es evidente que eres muy fuerte.
John se sonrojó otra vez y bajó la cabeza para esconder la mirada.
Cormia sonrió. Parecía un poco perverso eso de sentirse mejor al ver que él estaba incómodo, pero de alguna manera eso los ponía al mismo nivel.
—¿Cuánto tiempo llevas aquí? —preguntó Cormia.
Una sombra de emoción cruzó por el rostro de John cuando volvió a escribir en la libreta.
«Poco más de ocho meses. Me acogieron porque no tengo familia. Mi padre fue asesinado».
—Siento mucho tu pérdida. Y dime… ¿te has quedado porque te gusta vivir aquí?
Hubo una larga pausa. Luego John comenzó a escribir lentamente. Cuando le mostró la libreta, decía:
«No me gusta ni más ni menos de lo que me gustaría cualquier otra casa».
—Lo que te convierte en un desplazado como yo —murmuró Cormia—. Estamos aquí, pero sin estar aquí.
John asintió con la cabeza y luego sonrió, dejando ver unos brillantes colmillos blancos.
Cormia no pudo dejar de devolver la sonrisa que se reflejaba en aquel apuesto rostro.
En el santuario, todo el mundo era como ella. Pero ¿aquí? Nadie era como ella. Hasta ahora.
«Entonces, ¿tienes alguna pregunta que quieras hacer?», escribió John. «¿Acerca de la casa? ¿De la servidumbre? Phury me ha dicho que seguramente querrías hacerme muchas preguntas».
Preguntas… Ah, claro que podía pensar en unas cuantas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevaba el Gran Padre enamorado de Bella? ¿Alguna vez ella había sentido algo por él? ¿Alguna vez habían dormido juntos?
Sin embargo, los ojos de Cormia se fijaron en los libros.
—No tengo ninguna pregunta en este momento. —Sin ninguna razón en particular, agregó—: Acabo de terminar Las amistades peligrosas, de Choderlos de Laclos.
«Hicieron una película de ese libro. Con Glenn Close y John Malkovich».
—¿Una película? ¿Y quiénes son esas personas?
John escribió durante un rato.
«Sabes lo que es una televisión, ¿verdad? ¿Esa pantalla grande que hay en la sala de billar? Bueno, las películas de cine se ven en una pantalla todavía más grande y a la gente que participa en ellas se les conoce como actores. Ellos fingen ser otras personas. Esos tres son actores. En realidad, todos son actores, ya estén en la tele o en el cine. Bueno, la mayoría».
—Sólo he visto la sala de billar desde afuera. Nunca he entrado. —Cormia sintió una vergüenza curiosa al admitir lo poco que se había aventurado a salir—. ¿La televisión es la caja que brilla y tiene imágenes?
«Esa misma. Te puedo mostrar cómo funciona, si quieres».
—Por favor.
Entonces abandonaron la biblioteca y salieron al mágico vestíbulo multicolor de la mansión; como siempre, Cormia levantó la mirada hacia el techo, que se elevaba tres pisos por encima del suelo de mosaico. La escena que se representaba allí arriba mostraba a unos guerreros montados en grandes corceles, que partían a la guerra. Los colores eran increíblemente vivos, las figuras eran imponentes y fuertes y el fondo era de un azul brillante, matizado con nubes blancas.
Había un guerrero en particular, que tenía una melena con mechones rubios, al que ella miraba con mucha atención cada vez que pasaba por allí. Tenía que asegurarse de que se encontraba bien, aunque eso era ridículo. Las figuras nunca se movían. La lucha siempre estaba a punto de comenzar, nunca se desarrollaba realmente.
A diferencia de la lucha de la Hermandad. A diferencia de la del Gran Padre.
John Matthew la condujo hasta la habitación de color verde oscuro que estaba frente al salón donde se tomaban las comidas. Los hermanos pasaban mucho tiempo allí; Cormia había oído muchas veces su voces saliendo entre suaves estallidos cuya fuente no había podido identificar. John resolvió el misterio, sin embargo. Al pasar por una mesa cubierta con un paño verde, cogió una de las muchas bolas de colores que había sobre la superficie y la echó a rodar. Cuando la bola se estrelló con una de sus compañeras, el golpe seco explicó el sonido.
John se detuvo frente a una lona gris extendida en posición vertical y cogió un pequeño aparato negro. De repente apareció una imagen a todo color y el sonido estalló por todas partes. Cormia dio un salto al sentir que un rugido invadía la habitación y objetos parecidos a balas pasaban a toda velocidad.
John la agarró para tranquilizarla, mientras el estrépito disminuía gradualmente y luego escribió en su libreta: «Lo siento, ya he bajado el volumen. Están retransmitiendo una carrera de la NASCAR.[2] Hay gente en los coches y dan vueltas alrededor de una pista. El que más corre gana».
Cormia se acercó a la imagen y la tocó con un poco de temor. Lo único que sintió fue una superficie lisa, parecida a una tela. Luego miró detrás de la pantalla. Pero sólo estaba la pared.
—Asombroso.
John asintió con la cabeza y le ofreció el aparato delgado, moviéndolo hacia arriba y hacia abajo, como si quisiera animarla a tomarlo. Después de mostrarle el botón que debía pulsar entre la gran cantidad de botones que tenía el aparato, dio un paso atrás. Cormia apuntó la cosa hacia la imagen en movimiento… e hizo cambiar la imagen. Una y otra vez. Parecía haber una serie infinita de imágenes.
—Pero no hay vampiros —murmuró, mientras aparecía otro paisaje soleado—. Esto es sólo para los humanos.
«Pero nosotros también la vemos. Hay vampiros en el cine, sólo que por lo general no son buenos. Ni las películas ni los vampiros».
Cormia se dejó caer lentamente en el sofá, enfrente de la televisión, y John la siguió y se sentó en una silla junto a ella. La infinita variación era fascinante y John fue describiéndole cada «canal» con sus notas. Ella no sabía cuánto tiempo estuvieron ahí sentados, pero él no parecía tener prisa.
Entonces se preguntó qué canales vería el Gran Padre.
Después de un rato, John le enseñó a apagar el aparato. Con la cara colorada por la excitación, miró hacia las puertas de vidrio.
—¿Es seguro salir afuera? —preguntó.
«Claro. Hay una enorme muralla de protección alrededor del complejo, además de las cámaras de seguridad que hay por todas partes. Más aún, estamos aislados por un sistema de sensores. Ningún asesino ha entrado nunca aquí y ninguno lo hará… Ah, y las ardillas y los ciervos son inofensivos».
—Me gustaría salir.
«Te acompañaré con mucho gusto».
John se metió la libreta debajo del brazo y avanzó hacia una de las puertas dobles de cristal. Después de quitar el cerrojo de bronce, abrió una puerta de par en par e hizo un gesto galante con el brazo, invitándola a salir.
El aire tibio que entró por la puerta tenía un olor distinto del que había en la casa. Estaba lleno de fragancias. Era fuerte. Cargado con los aromas del jardín y el calor húmedo.
Cormia se levantó del sofá y se acercó a John. Más allá de la terraza, los hermosos jardines que había observado desde lejos durante tanto tiempo se proyectaban a lo largo de lo que parecía una vasta extensión. Con sus flores de colores y sus árboles en flor, la vista era muy distinta del paisaje monocromático del santuario, pero igual de perfecta, igual de hermosa.
—Es el día de mi nacimiento —dijo de manera espontánea.
John sonrió y aplaudió. Luego escribió: «Debería haberte comprado un regalo».
—¿Un regalo?
«Claro, un regalo. Para ti».
Cormia alzó la cabeza para mirar al cielo. Tenía un color azul oscuro satinado, con luces que titilaban y formaban figuras. Maravilloso, pensó. Sencillamente maravilloso.
—Esto es un regalo.
Salieron de la casa juntos. Las losas de piedra de la terraza estaban frías bajo sus pies descalzos, pero el aire era tibio como el agua de una bañera, y a Cormia le encantó el contraste.
—Ah… —Cormia respiró hondo—. Es encantador…
Mientras giraba una y otra vez, lo miraba todo: la majestuosa montaña de la mansión. Las formas oscuras y mullidas de las copas de los árboles. El césped ondulado. Las flores.
La brisa que soplaba, sobre todo, era tan suave como el aliento y arrastraba una fragancia demasiado fuerte, que ella no podía reconocer. Nunca había olido una fragancia semejante.
John la dejó guiarlo y sus pasos cautelosos los fueron conduciendo hacia las rosas.
Cuando Cormia llegó hasta ellas, alargó la mano y acarició los frágiles pétalos de una rosa madura y tan grande como la palma de su mano. Luego se agachó e inhaló su perfume.
Cuando se enderezó, comenzó a reírse a carcajadas. Sin ningún motivo aparente. Era sólo que… su corazón había cobrado alas súbitamente y estaba volando en su pecho. El letargo que la había mortificado durante el pasado mes parecía disiparse ante una brillante oleada de energía.
Era el día de su nacimiento y ella estaba al aire libre.
Cormia miró a John y lo sorprendió mirándola con una discreta sonrisa en los labios. Él la entendía, pensó. Sabía lo que ella estaba sintiendo.
—Quiero correr.
John le señaló el césped con un movimiento del brazo.
Cormia no se permitió pensar en los peligros de lo desconocido ni en la dignidad con la que se suponía que las Elegidas debían de comportarse. Haciendo a un lado el enorme peso de su apropiada y digna vestimenta, se recogió la túnica y arrancó a correr tan rápido como se lo permitían sus piernas. La hierba elástica amortiguaba sus pasos y su pelo ondeaba detrás de ella mientras el aire le azotaba la cara.
Aunque permanecía con los pies en la tierra, la libertad que sentía en el alma la hacía volar.