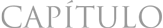
38

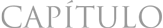
38

Y ella iba a permitírselo.
Mientras se aclaraba la espuma del cabello, Cormia sabía que tan pronto como saliera de esa ducha, iba a terminar debajo del Gran Padre.
Iba a permitir que él la hiciera suya. Y en el proceso, ella se apoderaría a su vez de él.
Ya estaba harta de los casi y los por poco y los somos o no somos. Estaba harta de ese destino retorcido en que los dos estaban atrapados. Harta de hacer lo que le ordenaban.
Ella lo deseaba. Y lo iba a tener.
Al diablo con sus hermanas. Él era suyo.
«Aunque sólo por esta noche», señaló una voz interior.
—Púdrete —le espetó Cormia a la pared de mármol, pero en realidad se lo decía a sus prejuicios.
La hembra cerró el grifo y abrió la puerta. Cuando el flujo de agua se interrumpió, se encaró con el Gran Padre.
Él estaba desnudo. Erecto. Con los colmillos totalmente expuestos.
El rugido que salió de su boca parecía el de un león y mientras el sonido reverberaba contra las paredes de mármol del baño, Cormia se sintió todavía más húmeda entre las piernas.
El Gran Padre se le acercó y ella no opuso resistencia cuando la agarró por la cintura y la levantó del suelo. No lo hizo con suavidad, pero ella tampoco quería que la tratara con suavidad, y para asegurarse de que él lo supiera, le mordió en el hombro cuando salieron a la habitación.
El Gran Padre volvió a rugir y la arrojó sobre la cama. El cuerpo de Cormia rebotó una, dos veces. Entonces se volvió sobre el vientre y comenzó a tratar de huir a cuatro patas, sólo para obligarlo a esforzarse un poco más. No tenía intención de negarse, pero él tendría que perseguirla…
El Gran Padre saltó sobre ella, le agarró las manos y se las sujetó contra la cabeza. Al tiempo que ella trataba de volverse, le separó las piernas con las rodillas y la apretó con sus caderas para impedirle moverse. Su miembro se deslizó entre las piernas de ella y trató de penetrarla, haciendo que ella arqueara el cuerpo.
Entonces él se alejó un poco, apenas lo suficiente para que la mujer pudiera girar los hombros y mirarlo.
Luego le dio un beso largo y profundo. Y ella hizo lo propio, harta de estar atrapada en la tradición sumisa de las Elegidas.
Con un movimiento súbito, el Gran Padre se echó hacia atrás, se movió un poco y…
Cormia gimió cuando él la penetró de un solo golpe. Y luego ya no hubo tiempo para hablar o pensar, ni para perder el tiempo pensando en el dolor que sentía, pues las caderas del Gran Padre se convirtieron en una fuerza que la arrastraba. Se sentía tan bien, todo era tan increíble, ese olor a especias negras, el peso de él sobre ella y la forma en que su pelo cubría la cara de Cormia, mientras los dos jadeaban con la boca entreabierta.
A medida que los embates del Gran Padre se fueron haciendo profundos, Cormia abrió las piernas todavía más, y comenzó a seguir el ritmo con sus propias caderas.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se detuvo a pensar en ellas, pues el ritmo implacable del Gran Padre la fue envolviendo y un nudo de fuego comenzó a apoderarse del lugar donde él estaba entrando y saliendo de ella, hasta que pensó que iba a quemarse viva… y no le pareció que eso fuera nada malo.
Los dos llegaron al orgasmo al mismo tiempo y, en medio de su propio clímax, Cormia alcanzó a verlo por encima del hombro, con la cabeza echada hacia atrás, la mandíbula apretada y los músculos de los brazos destacándose por encima de la piel. Pero luego ya no pudo seguir mirando, pues su propio cuerpo comenzó a apretarse y relajarse, apretarse y relajarse, como si estuviera ordeñándolo lentamente para extraerle su semilla, mientras él gemía y se retorcía.
Y luego todo terminó.
Minutos después, Cormia pensó en las tormentas de verano que a veces azotaban la mansión. Cuando la tormenta cedía, el silencio parecía todavía más denso por la furia que había desatado. Esto era igual. Mientras yacían inmóviles, tratando de recuperar el aliento y estabilizar el ritmo de su corazón, parecía difícil recordar la vívida urgencia que los había empujado hasta ese punto, hasta ese atronador momento de silencio.
Y luego, mientras observaba al Gran Padre, Cormia vio cómo la consternación primero y después el horror se apoderaban de su rostro, reemplazando la urgencia obsesiva por hacerla suya.
¿Y qué esperaba? ¿Que aquella danza de cuerpos le haría renunciar a su estatus de Gran Padre, romper su promesa y declarar que ella era su única y verdadera shellan? ¿Que estuviera feliz de ver que, justo antes de que ella partiera, habían permitido que un impulso apasionado los obligara a hacer algo que deberían haber consumado con reverencia y cautela hacía muchos meses?
—Por favor, salga de mí —dijo Cormia con una voz apenas audible.
‡ ‡ ‡
Phury no podía comprender lo que había hecho y, sin embargo, la prueba estaba ahí. El delgado cuerpo de Cormia yacía debajo de su enorme peso, y ella tenía las mejillas empapadas en lágrimas y marcas en las muñecas.
La había poseído por detrás, quitándole la virginidad como si fuera una perra. La había sujetado y la había obligado a someterse porque él era más fuerte. Y la había penetrado sin ninguna consideración con el dolor que claramente debía haber sentido.
—Por favor, salga de mí —volvió a decir Cormia con tono tembloroso y el hecho de que ella lo pidiera por favor le causó una punzada de dolor. En la medida en que estaba completamente dominada, sólo podía rogarle que se quitara de encima.
Phury se salió de la vagina de Cormia y se bajó de la cama, tambaleándose como un borracho.
Cormia se volvió hacia un lado y se encogió como un ovillo. Su columna vertebral parecía tan frágil, una delicada columna de huesos completamente quebradizos debajo de la piel pálida.
—Lo siento. —Dios, esas palabras resultaban tan vacías.
—Por favor, déjeme sola.
Considerando la forma en que se había impuesto sobre ella para poseerla, Phury sintió que en este momento era importante hacer honor a su petición, aunque lo último que quería hacer ahora era dejarla sola.
Pero de todas maneras fue hasta al baño, se vistió y se dirigió a la puerta.
—Después tenemos que hablar…
—No habrá un después. Voy a solicitar permiso para convertirme en escribana recluida. Así podré llevar el registro de su historia, pero sin ser parte de ella.
—Cormia, no.
Cormia se volvió a mirarlo.
—Ése es mi sitio.
Luego volvió a bajar la cabeza.
—Váyase —dijo—. Por favor.
Phury no tuvo conciencia del momento en que salió de la habitación de Cormia y entró a la suya. Sólo después de un rato se dio cuenta de que estaba en su cuarto, sentado en el borde de la cama, fumándose un porro. En medio del silencio, las manos le temblaban, mientras su corazón resonaba como un tambor roto y golpeaba instintivamente el suelo con el pie.
El hechicero era el amo de su cabeza, de pie con sus vestiduras negras meciéndose al viento, y su figura recortada contra un horizonte gris y desolado. En la palma de la mano sostenía una calavera.
Una calavera de ojos amarillos.
«Te dije que ibas a hacerle daño. Te lo dije».
Phury miró el porro que tenía en la mano con la esperanza de poder ver algo más que ruinas. Pero no pudo. Se había portado como una bestia.
«Te advertí lo que iba a suceder. Y tenía razón. Siempre he tenido razón. Y, por cierto, tu nacimiento no fue el que trajo la maldición. No fue el hecho de que nacieras después de tu gemelo. La maldición eres tú. Así hubiesen nacido cinco niños al mismo tiempo que tú, el resultado final de la vida de todos los que te rodean habría sido el mismo».
Phury se estiró para coger el mando a distancia y encender su equipo de sonido Bose, pero en cuanto las notas de la hermosa ópera de Puccini comenzaron a inundar la habitación, los ojos se le llenaron de lágrimas. La música era tan adorable que el contraste entre la mágica voz de Luciano Pavarotti y el gruñido que había emitido cuando estaba sobre Cormia era absolutamente insoportable.
La había arrojado contra la cama. Le había agarrado los brazos. Y la había montado por detrás…
«La maldición eres tú».
Mientras la voz del hechicero seguía azotándolo, Phury sintió que la hiedra del pasado comenzaba a apoderarse nuevamente de él: todas las cosas en las que había fracasado, todas las cosas buenas que no había logrado hacer, todo el cuidado que había tratado de poner, pero que no había sido suficiente… y ahora había una nueva capa de hojas. La capa de Cormia.
Phury oyó entonces el último aliento angustioso de su padre. Y el crujido del cuerpo de su madre mientras lo devoraban las llamas. Y la rabia de su hermano gemelo porque lo había rescatado.
Y luego oyó la voz de Cormia, lo peor de todo: «Por favor, salga de mí».
Se tapó las orejas con las manos, pero eso no sirvió de nada.
«La maldición eres tú».
Con un gemido, se apretó el cráneo con las manos con tanta fuerza que sus brazos temblaron.
«¿No te gusta oír la verdad?», espetó el hechicero. «¿No te gusta oír mi voz? Tú sabes cómo hacer que desaparezca».
El hechicero arrojó la calavera a la montaña de huesos que tenía a sus pies. «Tú sabes lo que hay que hacer».
Phury comenzó a fumar con desesperación, aterrorizado ante todo lo que daba vueltas en su cabeza.
Pero el porro ni siquiera lograba acallar una parte del odio que sentía por sí mismo ni las voces que lo amedrentaban.
Entonces el hechicero apoyó su bota negra en forma de garra sobre la calavera de ojos amarillos.
«Tú sabes lo que hay que hacer», repitió.