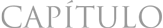
3

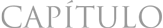
3

En la Sociedad Restrictiva la tradición era que, después de ser inducido, a uno se le conociera sólo por la primera letra del apellido.
El señor D debería haber sido conocido como señor R. De Roberts. Pero la cosa era que la identidad que estaba usando cuando fue reclutado era Delancy. Así que se había convertido en el señor D y se le conocía con ese nombre desde hacía treinta años.
Eso no era problema, claro. Los nombres nunca importaban.
El señor D redujo la velocidad al entrar en una curva de la carretera 22, pero bajar a tercera en realidad no le sirvió de mucho. El Ford Focus parecía tener noventa años. También olía a naftalina y a cuero reseco.
Caldwell, la despensa de Nueva York, era una extensión de cerca de ochenta kilómetros de campos sembrados de maíz y pastos; y mientras él lo atravesaba a trompicones, se sorprendió pensando en las horquillas para airear heno. A su primer muerto lo había matado con una de esas horquillas. Allá en Texas, cuando tenía catorce años. Se trataba de su primo, el Gran Tommy.
El señor D se había sentido muy orgulloso de sí mismo por haber salido impune de ese crimen. El hecho de ser pequeño y tener un aspecto inocente y desvalido había sido el truco para salirse con la suya. El Gran Tommy era un matón de manos tan grandes como jamones y alma mezquina, así que cuando el señor D llegó corriendo a casa de su madre, gritando y con la cara hinchada y llena de moretones, todo el mundo creyó que su primo había tenido un ataque de ira y se merecía lo que le había sucedido. ¡Ya! El señor D había seguido al Gran Tommy hasta el granero y lo había irritado lo suficiente como para lograr que le rompiera el labio y le pusiera el ojo negro que necesitaba para alegar que sólo se había defendido. Luego agarró la horquilla que había puesto de antemano en una de las cuadras y se puso a trabajar.
Sólo quería saber qué se sentía al matar a un ser humano. Los gatos, las zarigüeyas y los mapaches que atrapaba y torturaba le parecían interesantes, pero no eran seres humanos.
La tarea fue más difícil de lo que había pensado. En las películas, las horquillas atravesaban a la gente como un cuchillo de mantequilla, pero eso no era cierto. Los dientes de la cosa se enredaron de tal manera en las costillas del Gran Tommy que el señor D tuvo que apoyar el pie en la cadera de su primo para poder hacer palanca y sacar la horquilla del cuerpo. El segundo golpe lo dirigió al estómago, pero la horquilla se volvió a atascar. Probablemente con la columna vertebral. Y otra vez tuvo que hacer palanca. Cuando el Gran Tommy dejó de aullar como un cerdo herido, el señor D estaba jadeando y respirando con tanta dificultad que parecía que no había suficiente aire dulce y lleno de polvo en el granero.
Pero no estuvo tan mal, después de todo. El señor D realmente disfrutó viendo las cambiantes expresiones del rostro de su primo. Primero la rabia, que hizo que el señor D recibiera el golpe que necesitaba para alegar legítima defensa. Luego la incredulidad. Al final el horror. Mientras el Gran Tommy escupía sangre y luchaba por respirar, sus ojos estuvieron a punto de salírsele de las órbitas de puro miedo, el tipo de miedo que las madres siempre quieren que sus hijos le tengan a Dios. El señor D, el enano de la familia, el pequeñito, se sintió como si midiera más de dos metros.
Fue la primera vez que saboreó el poder y quería hacerlo otra vez, pero luego vino la policía y hubo muchos rumores en el pueblo y entonces se vio obligado a portarse bien. Pasaron un par de años antes de que volviera a hacer algo parecido. Trabajar en una planta de procesamiento de carne mejoró su habilidad con los cuchillos y, cuando estuvo listo, volvió a usar el mismo truco que utilizó con Gran Tommy: una pelea a la salida de una taberna, con un tipo gigante. El señor D enfureció al bastardo y luego lo llevó a un rincón oscuro. Un destornillador fue el instrumento con el que hizo el trabajo.
Pero en ese caso hubo más complicaciones que con el Gran Tommy. Después de que el señor D comenzara a atacarlo, ya no pudo detenerse. Y era más difícil alegar defensa propia cuando el cadáver del otro tenía siete puñaladas y había sido arrastrado detrás de un coche y desmembrado como una máquina inservible.
Después de meter al muerto en unas bolsas, el señor D llevó a su amiguito a dar un paseo y se dirigió hacia el norte. Utilizó el mismísimo Ford de su víctima para hacer el viaje y cuando el cuerpo comenzó a oler mal, encontró lo más parecido a una colina que había en la zona rural de Misisipi, puso el coche marcha atrás en el borde de la pendiente y lo empujó desde el parachoques delantero. El automóvil, con su cargamento hediondo, descendió a trompicones y acabó estrellándose contra un árbol. La explosión fue todo un espectáculo.
Después hizo autoestop hasta Tennessee y allí se quedó un tiempo, haciendo trabajos varios a cambio de alojamiento y alimentación. Mató a dos hombres más antes de seguir hacia Carolina del Norte, donde casi lo atrapan con las manos en la masa.
Sus víctimas siempre eran rufianes grandes y fornidos. Y así fue como llegó a convertirse en restrictor. Se propuso atacar a un miembro de la Sociedad Restrictiva y a punto estuvo de matarlo, a pesar del tamaño del otro; el restrictor se quedó tan impresionado que invitó al señor D a unirse a la causa e irse a cazar vampiros.
Parecía un buen trato. Después de superar la etapa de entrenamiento.
Pasada la inducción, el señor D fue destinado a Connecticut, donde estuvo mucho tiempo hasta que se mudó a Caldie, donde llevaba dos años. Y ahora el señor X, el jefe de los restrictores, había decidido apretar un poco las riendas a la Sociedad.
En treinta años, el señor D nunca había sido convocado por el Omega.
Pero hacía cerca de dos horas que eso había cambiado.
La llamada había llegado en la forma de un sueño, cuando estaba durmiendo, y ciertamente no necesitó recordar los buenos modales que había tratado de enseñarle su madre para confirmar enseguida su asistencia. Pero no podía dejar de preguntarse si iba a sobrevivir a esa noche.
Las cosas no iban muy bien en la Sociedad Restrictiva últimamente, justo desde que el anunciado Destructor había metido su caballo en el establo.
Según lo que el señor D había oído, el Destructor era un policía humano con sangre de vampiro en sus venas, al cual el Omega había tratado de manipular, con muy malos resultados. Y, claro, la Hermandad de la Daga Negra acogió al tío y lo puso a trabajar para ellos. Porque no eran tontos.
Resulta que cuando el Destructor mataba a un restrictor, no sólo quitaba de circulación a un asesino. Si el Destructor te atrapaba, tomaba la parte del Omega que había dentro de ti y la absorbía. Y en lugar del paraíso eterno que te prometían cuando te unías a la Sociedad, terminabas atrapado dentro de ese hombre. Y con cada restrictor que destruía, se perdía para siempre un fragmento del Omega.
Antes, cuando peleabas contra los hermanos, lo peor que podía suceder era que te fueras al paraíso. Pero ¿ahora? La mayoría de las veces quedabas medio muerto y el Destructor podía venir e inhalarte hasta convertirte en cenizas, robándote la eternidad que te habías ganado.
Así que las cosas habían estado muy tensas últimamente. El Omega estaba más violento que de costumbre, los asesinos estaban de los nervios por tener que andar siempre alerta, con la sospecha de tener detrás al Destructor, y la afiliación de nuevos miembros era más baja que nunca, porque todos estaban tan preocupados por salvar su pellejo que no tenían ni tiempo ni ganas de buscar sangre nueva.
Y había habido mucho movimiento entre los jefes de los restrictores. Aunque eso siempre había sido igual.
El señor D giró a la derecha para tomar la carretera rural 149 y siguió poco más de cinco kilómetros hasta la siguiente carretera local, cuya señal indicadora estaba en el suelo, probablemente debido al golpe de un bate de béisbol propinado por algún gamberro. La sinuosa carretera no era más que un sendero lleno de baches, de modo que tuvo que reducir la velocidad para evitar que sus tripas terminaran revueltas: el coche tenía la misma suspensión que una tostadora, es decir, ninguna.
Una de las peores cosas de la Sociedad Restrictiva era que te daban unos coches que eran una mierda.
Bass Pond… Estaba buscando una entrada que se llamaba Bass… Ahí estaba. Entonces el señor D giró el volante, pisó el freno con fuerza y apenas tuvo tiempo de meterse por la entrada.
Como no había alumbrado público, siguió de largo sin ver el terreno por completo descuidado y lleno de maleza que estaba buscando y tuvo que parar y dar marcha atrás. La granja estaba en peor estado que el Focus; no era más que una ratonera con el techo roto y paredes que apenas se sostenían en pie, cubiertas de hiedra venenosa.
Tras aparcar en el camino, porque no había entrada para coches, el señor D se bajó del automóvil y se colocó su sombrero de vaquero. La casa le recordó su propia casa de la infancia, con la tela alquitranada que se asomaba por los rincones, las ventanas torcidas y el típico jardín lleno de maleza propio de las casas pobres. Era difícil creer que no estuvieran esperándolo su madre, siempre en casa, y su acabado padre agricultor.
Sus padres debían haber muerto hacía algún tiempo, pensó, mientras se acercaba. Él era el menor de siete hijos y los dos eran fumadores.
La puerta ya casi no tenía arpillera y el marco estaba oxidado. Cuando el señor D la abrió, chirrió como un cerdo atrapado, como el Gran Tommy, como la puerta de arpillera de su casa de infancia. Al golpear en la segunda puerta no obtuvo respuesta, así que se quitó el sombrero de vaquero e irrumpió en la casa, empujando la puerta con la cadera y el hombro para romper la cerradura.
Dentro olía a humo de cigarrillo, a moho y a muerte. Los primeros dos olores eran viejos. Pero el olor de la muerte era reciente, ese tipo de olor fresco y jugoso que te hace desear salir a matar algo para poder unirte a la fiesta.
Y también había otro olor. El olor dulzón que flotaba en el aire le confirmó que el Omega había estado allí recientemente. Él o tal vez otro asesino.
Con el sombrero en la mano, el señor D atravesó las habitaciones, que estaban en penumbra, y fue hasta la cocina, al fondo. Ahí era donde estaban los cuerpos, tumbados bocabajo. Era imposible saber el sexo de ninguno de los dos, pues habían sido decapitados y ninguno llevaba falda, pero los charcos de sangre que había en el lugar donde debían haber estado sus cabezas se habían mezclado, como si estuvieran cogidos de las manos.
En realidad era una imagen tierna.
El señor D miró hacia el otro lado de la habitación, hacia la mancha negra que había en la pared, entre el refrigerador viejo y la endeble mesa de formica. Era la mancha de una explosión y significaba que un colega había salido de la circulación de una manera muy fea a manos del Omega. Era evidente que el Señor acababa de despedir a otro jefe de restrictores.
El señor D pasó por encima de los cuerpos y abrió el refrigerador. Los restrictores no comían, pero tenía curiosidad por ver qué había dentro. Um. Más recuerdos. Había un paquete de mortadela Oscar Mayer abierto y ya casi se estaba acabando la mayonesa.
Aunque en realidad los ocupantes de la casa ya no tenían que preocuparse más por hacer sándwiches.
Cerró el frigorífico y se recostó contra él…
De repente la temperatura de la casa descendió al menos veinte grados, como si alguien hubiese encendido el aire acondicionado y hubiese llevado el botón del termostato hasta la línea que dice: «Congelación total». Luego siguió un viento que arrasó la quieta noche de verano y fue tomando tanta fuerza que la granja comenzó a aullar.
El Omega.
El señor D se puso alerta cuando la puerta se abrió de par en par. Lo que entró por el corredor fue una niebla oscura como la tinta, fluida y transparente, que fue avanzando por el suelo de madera. Se condensó frente al señor D y tomó la forma de un hombre.
—Señor —dijo el señor D, al tiempo que se inclinaba y su sangre negra se agitaba entre las venas impulsada por el sentimiento de temor y amor.
La voz del Omega llegó desde lejos; tenía una cadencia electrónica, llena de electricidad estática.
—Te nombro jefe de los restrictores.
El señor D se quedó sin aire. Era el mayor honor posible, la posición más alta en la Sociedad Restrictiva. Nunca había soñado con escalar a tales alturas, tal vez incluso pudiera permanecer algún tiempo en el cargo.
—Graci…
El Omega volvió a convertirse en niebla y envolvió el cuerpo del señor D como si fuera una capa de alquitrán. Mientras el dolor se apoderaba de cada hueso de su cuerpo, el señor D sintió que le daban la vuelta y le empujaban la cabeza contra la mesa, al tiempo que el sombrero salía volando de sus manos.
El Omega tomó el control y sucedieron cosas que el señor D nunca habría permitido.
Pero en la Sociedad se perdía el derecho a decir que no. Sólo se decía sí una vez y ya estabas dentro. Y se perdía el control sobre todo lo que venía después.
Cuando parecía que habían transcurrido siglos enteros, el Omega salió del cuerpo del señor D y se vistió, con una túnica blanca que lo cubrió de la cabeza a los pies. Con una elegancia casi femenina, el malvado se arregló las solapas; parecía que sus garras hubiesen desaparecido.
O tal vez sólo se habían gastado después de todos los arañazos y desgarrones que le había infligido a D.
Débil y ensangrentado, el señor D se dejó caer sobre la mesa. Quería vestirse, pero ya no quedaba mucho de su ropa.
—Los acontecimientos han llegado a un punto culminante —sentenció el Omega—. La incubación ha terminado. Es hora de abrir el capullo.
—Sí, señor. —¿Acaso existía otra respuesta posible?—. ¿Cómo puedo servirte?
—Tu misión es traerme a este macho. —El Omega extendió la mano con la palma hacia arriba y apareció una imagen que quedó flotando en el aire.
El señor D estudió el rostro, mientras los nervios activaban su cerebro. No había duda de que necesitaba más información aparte de esta borrosa fotografía.
—¿Dónde puedo encontrarlo?
—Nació aquí y vive entre los vampiros en Caldwell. —La voz del Omega parecía salida de una película de ciencia-ficción y resonaba con un eco que resultaba espeluznante—. Acaba de pasar la transición hace unos meses. Ellos creen que es uno de los suyos.
Bueno, eso reducía las posibilidades.
—Puedes hacer lo que quieras a los demás —dijo el Omega—. Pero este macho debe ser capturado vivo. Si alguien lo mata, tú serás el responsable ante mí.
El Omega se inclinó hacia un lado y puso la palma junto a la marca negra de la explosión, sobre el papel de la pared que todavía quedaba en pie. La imagen del civil quedó grabada sobre el viejo papel de flores amarillas.
El Omega ladeó la cabeza y observó la imagen. Luego, con una mano delicada y elegante, acarició el rostro.
—Es muy especial. Encuéntralo. Tráelo aquí. Hazlo pronto.
No había necesidad de añadir qué sucedería si no lo hacía.
Mientras que el malvado desaparecía, el señor D se inclinó y recogió su sombrero de vaquero. Por fortuna no lo habían aplastado, ni siquiera estaba manchado.
Luego se frotó los ojos y pensó en el lío en que estaba metido. Tenía que encontrar a un vampiro en Caldwell. Iba a ser como buscar una aguja en un pajar.
Entonces tomó un cuchillo que había sobre la mesa y recortó con él la imagen que había quedado impresa en el papel de la pared. Mientras lo arrancaba con cuidado, estudió el rostro.
A los vampiros les gustaba vivir en la clandestinidad por dos razones: no querían que los humanos se relacionaran con su raza y sabían que los restrictores estaban tras ellos. Sin embargo, hacían apariciones públicas, en especial los machos que acababan de pasar la transición. Agresivos e impacientes, a los jóvenes les gustaba frecuentar las zonas más sórdidas del centro de Caldwell, porque ahí había humanos con los cuales podían tener sexo y peleas en las cuales participar, y todo tipo de cosas divertidas que esnifar, beber y fumar.
El centro. Reuniría un escuadrón y se dirigiría a los bares del centro. Aunque no encontraran al macho enseguida, la comunidad de vampiros no era muy grande. Debía de haber otros civiles que conocieran a su objetivo; y una de las especialidades del señor D era recopilar información.
Al diablo con el suero de la verdad. Él sólo necesitaba un buen martillo y un trozo de cadena para convertirse en una máquina excelente para hacer hablar a quien se le pusiera por delante.
El señor D arrastró escaleras arriba su cuerpo dolorido y exhausto y se duchó en el asqueroso baño de los difuntos dueños de la casa. Cuando terminó, se puso un mono de trabajo y una camisa que, naturalmente, le quedaban demasiado grandes. Después de enrollarse las mangas de la camisa y cortarle siete centímetros a las piernas del pantalón del mono, se peinó el pelo blanco sobre el cráneo. Y antes de salir de la habitación, se puso un poco de Old Spice que encontró en la cómoda del dueño de casa. Era más alcohol que loción, como si la botella llevara mucho tiempo allí, pero al señor D le gustaba arreglarse bien.
De vuelta en el primer piso, pasó por la cocina y arrancó del todo el trozo de papel con la cara del vampiro que tenía que buscar. Devoró los rasgos y se sorprendió al darse cuenta de que comenzaba a sentirse muy excitado, como un verdadero sabueso, a pesar de que todavía le dolía todo el cuerpo.
La cacería había comenzado y ya sabía a quién iba a reclutar. Había un grupo de cinco restrictores con los que había trabajado de vez en cuando a lo largo de los dos años pasados. Eran buenos tíos. Bueno, tal vez la palabra «buenos» no era la más adecuada. Pero se entendía bien con ellos y ahora que era el jefe de los restrictores, les podría dar órdenes.
Camino a la puerta, se acomodó el sombrero en la cabeza y se bajó un poco el ala al pasar frente a los cadáveres.
—Nos vemos.
‡ ‡ ‡
Qhuinn entró al estudio de su padre de mal humor, estaba seguro de que no iba a conseguir nada, pero había que intentarlo.
«Allá vamos».
Tan pronto entró al estudio, su padre dejó caer a un lado el Wall Street Journal para poder llevarse los nudillos a la boca y tocarse luego la garganta. Hecho esto, balbuceó una frase rápida en Lengua Antigua y volvió a concentrarse en el periódico.
—¿Me necesitas para la fiesta de gala? —dijo Qhuinn.
—¿Acaso no te lo ha dicho uno de los doggen?
—No.
—Les dije que te informaran.
—Entonces, eso significa que no. —Al igual que la primera pregunta, la intención de este comentario no era más que fastidiar.
—No entiendo por qué no te informaron. —Su padre descruzó y volvió a cruzar las piernas; la raya del pantalón permanecía tan perfecto como el borde de su copa de jerez—. En realidad me gustaría tener que decir las cosas una sola vez. No creo que sea mucho…
—No me lo vas a decir directamente, ¿verdad?
—No te lo voy a… pedir. Me refiero a que el trabajo de un sirviente es bastante obvio. Su propósito es servir; y en realidad no me gusta tener que repetir las órdenes cada dos por tres.
Su padre movió el pie que tenía suspendido en el aire. Los mocasines de flecos eran, como siempre, Cole Haan, caros, mas no llamativos; sólo un toque aristocrático.
Qhuinn bajó la vista hacia sus New Rocks. Las suelas tenían cinco centímetros de espesor en la planta del pie y siete en el talón. El cuero negro subía hasta la base de las pantorrillas y estaba cruzado por los cordones y tres pares de hebillas cromadas de primera.
Antes, cuando todavía recibía su paga, antes de que la transición dejara su defecto al descubierto, había ahorrado durante meses para comprarse esas botas de combate de puro matón y se las había comprado en cuanto pudo después de la transición. Eran el premio que se había dado a sí mismo por sobrevivir al cambio, pues sabía que no debía esperar nada de sus padres.
A su elegante padre casi se le salieron los ojos de las órbitas cuando Qhuinn las usó por primera vez durante la Primera Comida.
—Hay algo más —dijo su padre.
—No. Seré bueno y desapareceré. No te preocupes.
Dios sabía que eso era lo que siempre había hecho en otras reuniones oficiales, pero ¿a quién querían engañar? La glymera era perfectamente consciente de su existencia y de su pequeño «problema». Y esos esnobs estirados eran como los elefantes: nunca olvidaban nada.
—A propósito, tu primo Lash tiene un nuevo empleo —murmuró su padre—. En la clínica de Havers. Lash sueña con convertirse en médico y está haciendo prácticas después de las clases. —El periódico se dobló de repente y el rostro de su padre apareció por un segundo… lo que resultó ser un golpe duro, pues Qhuinn alcanzó a ver el anhelo en los ojos de su progenitor—. Lash es un verdadero motivo de orgullo para su padre. Un digno sucesor de la reputación de la familia.
Qhuinn miró la mano izquierda de su padre. En el dedo índice llevaba un sólido anillo de oro que ostentaba el escudo de la familia y cubría todo el espacio debajo del nudillo.
Todos los vampiros jóvenes de la aristocracia recibían uno después de pasar por la transición, y los dos mejores amigos de Qhuinn tenían cada uno el suyo. Blay lo usaba todo el tiempo, excepto para combatir o ir al centro, y John Matthew también había recibido uno, aunque no lo usaba. Y ellos no eran los únicos que tenían esos vistosos adornos. En las clases de entrenamiento a las que asistían en el complejo de la Hermandad, cada uno de los estudiantes que iba y pasaba la transición aparecía con un anillo de sello en el dedo.
El escudo familiar grabado en diez onzas de oro: cinco mil dólares.
El hecho de recibirlo de tu padre cuando te convertías en un vampiro de verdad era todo un acontecimiento, no tenía precio.
Qhuinn había pasado por la transición hacía cinco meses. Pero había dejado de esperar que le dieran su anillo hacía cuatro meses, tres semanas, seis días y dos horas.
Más o menos.
Dios, a pesar de los problemas entre su padre y él, nunca pensó que le negarían el anillo. Pero ¡sorpresa! Era otra manera de hacer que sintiera que no pertenecía al redil.
Se oyó otra sacudida del periódico, pero esta vez parecía una muestra de impaciencia, como si su padre estuviera espantando una mosca de su hamburguesa. Aunque, claro, su padre nunca comía hamburguesas, porque eso era demasiado vulgar.
—Voy a tener que hablar con ese doggen —dijo su padre.
Qhuinn cerró la puerta al salir y cuando dio media vuelta para enfilar el pasillo, estuvo a punto de chocar con una doggen que salía de la biblioteca contigua. La criada uniformada dio un salto, se besó los nudillos y se tocó las venas que pasaban por su garganta.
Mientras que la mujer huía, murmurando la misma frase que había balbuceado su padre, Qhuinn se paró frente a un espejo antiguo que colgaba de la pared cubierta de seda. A pesar de las ondas que se habían formado en el espejo de plomo y de las manchas oscuras, su imagen se reflejaba a la perfección en el espejo, evidenciando su problema.
Su madre tenía los ojos grises. Su padre tenía los ojos grises. Su hermano y su hermana tenían los ojos grises.
Pero Qhuinn tenía un ojo azul y el otro verde.
Había ojos azules y verdes en su linaje, claro. Pero nadie tenía uno de cada color, y todos sabían que la imperfección no es propia de los dioses. La aristocracia se negaba a lidiar con los defectos y los padres de Qhuinn no sólo estaban firmemente arraigados en la glymera, debido a que los dos provenían de dos de las seis familias fundadoras, sino que su padre había sido incluso leahdyre del Consejo de Princeps.
Todo el mundo tenía la esperanza de que la transición ayudara a curar el problema y cualquiera de los dos colores habría sido aceptable. Pero nada de eso. Qhuinn había salido de la transición con un cuerpo grande, un par de colmillos, un fuerte deseo sexual… y un ojo azul y el otro verde.
¡Qué noche! Fue la primera y única vez en que su padre perdió el control. La primera y única vez en que Qhuinn recibió un golpe. Y desde entonces, nadie de la familia o la servidumbre quería mirarlo a los ojos.
Ni siquiera se molestó en despedirse de su madre. O de su hermano o su hermana mayores.
Desde el nacimiento lo habían marginado en la familia, lo habían apartado, marcado por algún tipo de daño genético. De acuerdo con el sistema de valores de la raza, lo único que salvaba su lastimosa existencia era el hecho de que hubiese dos jóvenes sanos y normales en la familia y que el macho mayor, su hermano, fuera considerado apto para procrear.
Qhuinn siempre pensó que sus padres deberían haberse detenido en el segundo hijo, ya que tratar de tener tres hijos sanos era una apuesta demasiado alta. Sin embargo, no podía cambiar la mano que el destino le había dado. Y tampoco podía evitar desear que las cosas hubieran sido diferentes.
No podía evitar que le doliera.
Aunque la fiesta de gala consistía sólo en un puñado de tíos estirados, ataviados con vestidos elegantes y trajes de pingüino, él quería estar con su familia durante el gran baile del fin del verano de la glymera. Quería estar hombro con hombro con su hermano y que lo tuvieran en cuenta por lo menos una vez en la vida. Quería vestirse como todo el mundo y usar su anillo de oro; y tal vez bailar con algunas de las vampiresas solteras y de alcurnia. En medio del resplandor de la aristocracia, quería ser reconocido como un ciudadano, como uno de ellos, como un vampiro cabal, no como una vergüenza genética.
«Pero eso no va a suceder», se dijo. Para la glymera, él era menos que un animal, menos apto para el sexo que un perro.
«Lo único que me falta es la correa», pensó, mientras se desmaterializaba para ir a casa de Blay.