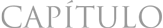
1

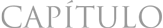
1

El hechicero había regresado.
Phury cerró los ojos y dejó caer la cabeza contra el cabecero de la cama. Ah, demonios, ¿qué le estaba diciendo ahora? El hechicero nunca se había marchado.
«Socio, a veces me desesperas», dijo la voz ronca en su cabeza, arrastrando las palabras. «De verdad, me desesperas. Después de todo lo que hemos vivido juntos…».
Todo lo que habían vivido juntos… ¿acaso no era cierto?
El hechicero era la causa de su apremiante necesidad de fumar humo rojo; siempre en su cabeza, siempre martilleando sobre lo que no había hecho, sobre lo que debería haber hecho, sobre lo que podría haber hecho mejor.
Debería. Tendría. Podría.
¡Qué bonito sonsonete! La realidad era que uno de los sirvientes de Sauron, del Señor de los Anillos, lo arrastraba hacia el humo rojo con tanta efectividad como si lo tuviera atado, como si fuera un animal y lo metiera en el maletero de un coche.
«En realidad, socio, tú serías el parachoques».
Exacto.
En la imaginación de Phury, el hechicero se presentaba bajo la forma de uno de los sirvientes de Sauron, de pie, en medio de un paisaje gris, lleno de huesos y calaveras; y con su elegante acento británico el bastardo se aseguraba de que Phury nunca olvidara sus errores. Así que la insistente retahíla le hacía encenderse un porro tras otro para evitar ir hasta el armario en que guardaba sus armas y tragarse el cañón de una de las de calibre 40.
«Tú no lo salvaste. No los salvaste. Tú atrajiste la maldición que les cayó encima a todos. La culpa es tuya… tú tienes la culpa».
Phury estiró la mano para alcanzar otro porro y lo encendió con su mechero de oro.
Él era evidentemente un lobo solitario.
El gemelo que nació el segundo. El gemelo malvado.
Al nacer tres minutos después de Zsadist, el nacimiento de Phury atrajo a la familia la maldición de la falta de equilibrio. El hecho de tener dos hijos nobles, vivos y respirando, era un exceso de buena fortuna y, claro, el equilibro terminó por imponerse: pocos meses después, su gemelo fue raptado y vendido como esclavo y sufrió durante un siglo todo tipo de vejaciones.
Gracias a la maldad de la mujer que era su dueña, Zsadist quedó con cicatrices en la cara, la espalda, las muñecas y el cuello. Y tenía todavía más cicatrices en el alma.
Phury abrió los ojos. El haber rescatado el cuerpo físico de su gemelo no había sido suficiente; había sido necesario el milagro de Bella para resucitar el alma de Z y ahora ella estaba en peligro. Si la perdían…
«Entonces todo volvería a su lugar y el equilibrio permanecería intacto para la nueva generación», dijo el hechicero. «En realidad tú no crees que tu gemelo pueda obtener la bendición de tener un hijo, ¿verdad? Tú tendrás muchos hijos, pero él no tendrá ninguno. Ésas son las reglas del equilibrio. Ah, y también me voy a llevar a su shellan. Ya te lo había dicho, ¿recuerdas?».
Phury cogió el control remoto y puso a todo volumen la música. Che gelida manina tronó en la habitación.
Pero no funcionó. Al hechicero le gustaba Puccini. El sirviente de Sauron comenzó a bailar alrededor del campo lleno de esqueletos: sus botas aplastaban lo que había debajo, sus pesados brazos se mecían con elegancia y su túnica negra y rasgada se agitaba como la crin de un semental que sacude la cabeza. El hechicero bailaba y se reía contra un inmenso horizonte gris y desolado.
Estaba absolutamente jodido.
Sin necesidad de mirar, Phury estiró la mano hasta la mesita de noche para coger la bolsa de humo rojo y el papel de liar. No necesitó medir la distancia. Estaba perfectamente entrenado.
Mientras el hechicero cantaba al ritmo de La Bohème, Phury enrolló dos porros grandes para poder encender el uno con el otro y se los fumó al tiempo que preparaba otros refuerzos. Lo que salía de sus labios cuando exhalaba olía a café y a chocolate, pero con tal de acallar al hechicero habría sido capaz de fumar cualquier cosa.
Demonios, estaba llegando al punto en que fumarse todo un basurero le parecería perfecto, si eso le brindaba un poco de paz.
«No puedo creer que ya no aprecies nuestra relación», dijo el hechicero.
Phury se concentró en el dibujo que tenía sobre las piernas, en el cual había estado trabajando durante la última media hora. Después de hacer una rápida evaluación, mojó la punta de la pluma en el tintero de plata que tenía apoyado contra la cadera. El pozo de tinta se parecía a la sangre de sus enemigos, con su brillo denso y aceitoso. Pero en el papel dejaba un rastro marrón de tonos rojizos, no negro.
Phury nunca habría usado tinta negra para pintar a alguien que amaba. Eso atraía la mala suerte.
Además, la tinta sepia tenía exactamente el mismo tono de los rayos del pelo color caoba de Bella. Así que la tinta coincidía con el tema del dibujo.
Phury sombreó con cuidado la curva de la nariz perfecta de Bella y los finos trazos de la pluma se fueron cruzando hasta obtener la densidad correcta.
Dibujar con tinta se parecía mucho a la vida: un error y todo acababa estropeándose.
¡Maldición! El ojo de Bella no le hacía justicia al modelo.
Doblando el antebrazo para no tocar con la muñeca la tinta fresca que acababa de aplicar, Phury trató de arreglar lo que no estaba bien, de moldear el párpado inferior para que la curva tuviera un mejor trazo. Sus líneas iban marcando bellamente la hoja de papel. Pero el ojo todavía no estaba bien.
No, no estaba bien y él debería saberlo, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que había pasado dibujándola durante los últimos ocho meses.
El hechicero se detuvo en medio de un pliegue y observó que ese gusto por los dibujos con tinta era un asco. Dibujar a la shellan embarazada de su propio gemelo. ¡Por favor!
«Sólo un absoluto y maldito bastardo se obsesionaría con una mujer que ya tiene dueño, precisamente su hermano gemelo. Y sin embargo tú lo has hecho. Debes sentirte muy orgulloso de ti mismo, socio».
Sí, el hechicero siempre había tenido acento británico por alguna razón.
Phury le dio otra calada al porro y ladeó la cabeza para ver si un cambio de perspectiva ayudaba. No. Todavía no estaba bien. Y, en realidad, el pelo tampoco estaba bien. Por alguna razón había dibujado el largo cabello oscuro de Bella recogido en un moño, con algunos mechones diminutos haciéndole cosquillas en las mejillas. Aunque ella siempre lo llevaba suelto.
A pesar de todo, estaba adorable, y el resto del rostro le había quedado como siempre que la dibujaba: su hermosa mirada se dirigía a la derecha, con las pestañas delineadas, y los ojos mostraban una mezcla de ternura y devoción.
Zsadist siempre se sentaba a la derecha de ella durante las comidas. De manera que le quedara libre la mano con la que peleaba.
Phury nunca la pintaba con los ojos fijos en él. Lo cual tenía sentido. En la vida real, él nunca atraía la mirada de Bella. Ella estaba enamorada de su gemelo y él nunca cambiaría ese hecho, aunque la echaba tanto de menos…
El dibujo mostraba a Bella desde la parte superior del moño hasta el comienzo de los hombros. Phury nunca dibujaba su barriga de embarazada. Nunca se pintaba a las mujeres embarazadas del torso para abajo. Porque, de nuevo, eso atraía la mala suerte. Y también era un recordatorio de su mayor temor.
Era común que las madres murieran en el parto.
Phury pasó los dedos por la cara del dibujo, sin tocar la nariz, donde la tinta todavía estaba fresca. Ella era adorable, incluso con ese ojo que no se veía bien y el pelo, que estaba arreglado de manera distinta, y los labios, que eran menos carnosos.
Ese dibujo estaba terminado. Hora de comenzar otro.
Entonces movió la mano hacia la base del dibujo y comenzó a pintar un primer bucle de hiedra, que subía por la curva del hombro. Primero una hoja, luego un tallo que se elevaba hacia arriba… ahora más hojas que se enredaban y se volvían más densas, mientras cubrían el cuello y subían hacia la barbilla, bordeando la boca y desenrollándose sobre las mejillas.
A medida que la mano iba y volvía del tintero, la hiedra iba cubriendo la imagen de Bella, al tiempo que ocultaba los trazos de la pluma de Phury, y con ellos su corazón y el pecado en que vivía.
Lo más difícil era cubrir la nariz. Eso siempre era lo último que hacía y, cuando ya no lo podía evitar por más tiempo, sentía que los pulmones le ardían, como si fuera él el que ya no pudiese respirar.
Cuando la hiedra cubrió toda la imagen, arrugó la hoja y la arrojó a la papelera de bronce que estaba al otro lado de la habitación.
¿En qué mes estaban… agosto? Sí, agosto. Lo que significaba que… Bella todavía tenía todo un año de embarazo por delante, suponiendo que lograra soportarlo. Como muchas vampiresas, ya le habían ordenado completo reposo, debido al miedo a que el niño naciera prematuramente.
Phury apagó la colilla del porro y estiró la mano para buscar uno de los otros dos que acababa de liarse. Y recordó que ya se los había fumado.
Entonces estiró la pierna buena, puso a un lado el caballete de mesa que tenía sobre el regazo y volvió a agarrar su kit de supervivencia: una bolsita de plástico llena de humo rojo, un delgado paquete de papelillos para liar cigarros y su macizo encendedor de oro. En un segundo se lió un nuevo porro y, mientras le daba la primera calada, evaluó el estado de sus reservas.
Mierda, estaban bajas. Muy bajas.
En ese momento las persianas de acero que cubrían las ventanas comenzaron a subir y eso le calmó. Por fin había caído la noche, con toda su oscura gloria, y su llegada le brindaba la libertad para huir de la mansión de la Hermandad… y la posibilidad de visitar a su proveedor, Rehvenge.
Mientras bajaba de la cama la pierna amputada hasta la rodilla, se estiró para agarrar la prótesis, la ajustó debajo de la rodilla derecha y se puso de pie. Estaba lo suficientemente aturdido como para sentir que el aire que lo rodeaba era una especie de densa bruma que tenía que atravesar y que la ventana hacia la cual se dirigía estaba a muchos kilómetros de distancia. Pero eso estaba bien. Phury encontró alivio en ese estado de confusión que tan conocido le resultaba y en la sensación de flotar mientras caminaba desnudo a través de la habitación.
El jardín tenía un aspecto resplandeciente allá abajo, iluminado por la luz que se proyectaba hacia fuera desde las puertas francesas de la biblioteca.
Así era como debía estar siempre la parte trasera de una casa, pensó. Con todas las flores abiertas y lozanas, los árboles frutales cargados de peras y manzanas, los senderos limpios y el seto podado.
Esto no se parecía a la vista de la parte trasera del lugar en el que él había crecido. En absoluto.
Justo debajo de su ventana, las rosas estaban en plena floración; y sus corolas gruesas y llenas de colores se erguían con orgullo sobre el tallo espinoso. Las rosas le hicieron pensar en otra mujer.
Mientras le daba otra calada al porro, pensó en la imagen de esa mujer, a la que sí debería estar dibujando… la mujer a la que, de acuerdo con la ley y la tradición, debería estar haciéndole muchas más cosas aparte de dibujarla.
La Elegida Cormia. Su Primera Compañera.
De un total de cuarenta.
¡Por Dios! ¿Cómo demonios había terminado convertido en el Gran Padre de las Elegidas?
«Te lo dije», respondió el hechicero. «Tendrás infinidad de hijos, todos los cuales tendrán el dudoso placer de tener que admirar a un padre cuyo único mérito ha sido decepcionar a todos los que lo rodean».
De acuerdo, aunque el maldito hechicero podía ser muy desagradable, ese punto era difícil de rebatir. Phury no se había apareado con Cormia, tal como le exigía el ritual. No había regresado al Otro Lado a ver a la Directrix. Y tampoco había conocido a las otras treinta y nueve hembras con las que se suponía que debía aparearse para fecundarlas.
Phury dio una calada más profunda al porro, mientras el peso de esos importantes detalles aterrizaba en su cabeza como si fueran rocas ardientes lanzadas por el hechicero.
Y el hechicero tenía excelente puntería. Aunque, claro, también tenía mucha práctica.
«Bueno, socio, la verdad es que eres un blanco fácil. Eso es todo».
Al menos Cormia no se estaba quejando por su negligencia en el cumplimiento de sus deberes. Ella no quería ser la Primera Compañera, la habían obligado: el día del ritual tuvieron que atarla a la cama ceremonial, con las piernas abiertas para que él la usara como a un animal, mientras ella temblaba de terror.
En el instante en que la vio, Phury adoptó de manera automática la actitud con que lo habían programado originalmente: la del salvador absoluto. Así que la había llevado allí, a la mansión de la Hermandad de la Daga Negra, y la había instalado en la habitación que estaba junto a la suya. Independientemente de lo que mandara la tradición, nunca obligaría a ninguna hembra a estar con él; y entonces pensó que si tenían un poco de tiempo y espacio para conocerse, todo sería más fácil.
Sí… no. Cormia se mantenía completamente cerrada a él, mientras que él luchaba diariamente por tratar de no estallar. Después de transcurridos cinco meses, no estaban más cerca el uno del otro ni más cerca de la cama. Cormia rara vez hablaba y sólo aparecía durante las comidas. Si salía de su habitación era sólo para ir a la biblioteca a buscar libros.
Vestida con su larga túnica blanca, parecía más una sombra con olor a jazmín que un ser de carne y hueso.
Pero la vergonzosa realidad era que Phury se sentía muy bien con el estado actual de la situación. Cuando tomó el lugar de Vishous como Gran Padre creía que realmente comprendía el compromiso sexual que estaba asumiendo, pero la realidad era mucho más terrible que la idea abstracta. Cuarenta hembras. Cuarenta.
Cuatro-cero.
Debía haber estado fuera de sus cabales cuando tomó el lugar de V. Dios sabía que su único intento de tratar de perder la virginidad había estado lejos de ser una fiesta… y eso que había sido con una profesional. Aunque tal vez intentarlo con una prostituta había sido parte del problema.
Pero ¿a quién rayos más podía acudir? Era un célibe de doscientos años que no tenía idea de lo que tenía que hacer. ¿Cómo se suponía que debía hacerlo? ¿Debía saltarle encima a la adorable y frágil Cormia, penetrarla y eyacular dentro de ella para irse luego corriendo al santuario de las Elegidas y hacer como Bill Paxton en Big Love?[1]
¿Qué demonios estaba pensando?
Phury agarró el porro con los labios y abrió la ventana. Mientras el denso perfume nocturno del verano invadía su habitación, volvió a fijar su atención en las rosas. El otro día había visto a Cormia con una rosa, una rosa que evidentemente había tomado del ramo que Fritz siempre mantenía en la salita de estar del segundo piso. Ella estaba de pie junto al florero, sosteniendo una rosa color lavanda pálido entre sus largos dedos, con la cabeza inclinada hacia la flor y la nariz encima de la espesa corola de pétalos. Llevaba, como siempre, el pelo rubio recogido en la cabeza en un moño, del cual se habían escapado unos cuantos mechones que caían hacia delante con delicadeza y se curvaban de manera natural. Igual que los pétalos de una rosa.
Cuando ella descubrió que él la estaba mirando, se sobresaltó, devolvió la rosa a su sitio y se marchó rápidamente a su habitación, donde cerró la puerta sin hacer ruido.
Phury sabía que no podía mantenerla allí para siempre, lejos de todo lo que ella conocía y de todo lo que era. Y también sabía que tenían que completar la ceremonia sexual. Ése era el trato que había hecho y ése era el papel que, según sus propias palabras, ella estaba dispuesta a cumplir, independientemente de lo asustada que estuviera al comienzo.
Luego levantó la vista hacia la cómoda, donde reposaba un pesado medallón de oro, que tenía grabada una leyenda en la versión arcaica de la Lengua Antigua. Era el símbolo del Gran Padre: no sólo la llave para abrir todos los edificios del Otro Lado, sino la tarjeta de presentación del macho que estaba a cargo de las Elegidas.
La fuerza de la raza, como era conocido el Gran Padre.
El medallón había vuelto a sonar esa tarde, tal y como lo había hecho otras veces. Cada vez que la Directrix quería verlo, la maldita cosa comenzaba a vibrar y, en teoría, se suponía que él debía desplazarse hasta lo que debería haber sido su casa, el Santuario. Pero él había hecho caso omiso de la llamada. Así como había ignorado las otras dos convocatorias.
Phury no quería oír lo que ya sabía: habían pasado cinco meses y él seguía sin sellar el pacto que había hecho durante la ceremonia del Gran Padre. Demasiado tiempo.
Entonces pensó en Cormia, encerrada en esa habitación de huéspedes contigua a la suya, totalmente aislada. Sin hablar con nadie. Lejos de sus hermanas. Phury había tratado de hablar con ella, pero la ponía demasiado nerviosa. Era comprensible.
No entendía cómo Cormia podía pasar las horas sin volverse loca. Necesitaba una amiga. Todo el mundo necesitaba amigos.
«Pero no todo el mundo los merece», señaló el hechicero.
Phury dio media vuelta y se dirigió a la ducha. De pronto se detuvo. El dibujo que había arrugado y arrojado a la papelera había comenzado a abrirse y, en medio de las arrugas, Phury vio el manto de hiedra que había agregado. Por una fracción de segundo recordó lo que había debajo, recordó el cabello recogido y los delicados mechones que caían sobre una mejilla suave. Mechones que tenían la misma curvatura de los pétalos de una rosa.
Después de sacudir la cabeza, siguió hacia el baño. Cormia era adorable, pero…
«Desearla sería apropiado», dijo el hechicero terminando la frase. «Razón por la cual no seguirás ese camino ni en un millón de años. Porque eso podría arruinar tu perfecto récord de logros. Ah, perdona, quería decir tu perfecto récord de cagadas, socio».
Phury subió el volumen a Puccini y se metió en la ducha.