
La forma elegante de actuar



El sexto día, Auri despertó y su nombre se desplegó como una flor en su corazón.
Foxen también lo sintió, y casi produjo un estallido de luz cuando ella lo avivó. Era un día de encerar. Un día para hacer cosas.
Eso hizo reír a Auri antes incluso de que se hubiera levantado de la cama. El día había llegado demasiado tarde, pero a ella no le importaba. Tenía el jabón más perfecto que había tenido jamás. Además, hacer las cosas a tu propio tiempo te confería dignidad.
Pero ese pensamiento la serenó un tanto. Él iría a visitarla, y eso no podía esperar. Pronto él estaría allí. Al día siguiente. Y Auri todavía no tenía nada bueno que compartir. Aún no había encontrado el regalo perfecto.
Había tres caminos para salir de Manto… Pero no.
Se lavó la cara, las manos y los pies. Se cepilló el pelo hasta que este formó una nube dorada. Bebió un poco y se puso su vestido favorito. No se entretuvo. Aquel iba a ser un día muy ajetreado.
Primero tenía que ocuparse de la disposición de su jabón, nuevo y perfecto. Había hecho siete pastillas. Una estaba a salvo en Manto, junto a su vasija. Una era con la que se había lavado el día anterior en Retintín. Las cuatro más grandes se las llevó a Obrador para que se curtieran. La más pequeña y dulce la guardó en el fondo de su arcón de cedro para no volver a quedarse sin nunca más. Había aprendido bien la lección, desde luego.
Se quedó quieta, con una mano dentro todavía del arcón de cedro. ¿Le gustaría a él una pastilla de jabón de besar? Era muy bonito. Seguro que nunca había visto nada parecido…
Pero no. Auri se sonrojó antes incluso de haber acabado de pensarlo. Habría sido muy indecoroso. Además, no era adecuado para él. Los misterios tal vez encajaran, pero él ya tenía mucho de roble. Y de sauce, y desde luego no era del tipo de la flor de selas.
Cerró la tapa de su arcón de dulce madera de cedro, pero al levantarse, notó que la habitación resplandecía y se inclinaba. Tambaleándose, dio dos pasos y se sentó en la cama para no caerse al suelo. Sintió surgir el miedo. ¿Estaba pasando? ¿Sería aquello…?
No. Aquello era algo más simple: volvía a tener el estómago vacío como un tambor. Se le había olvidado ocuparse de sí misma.
Así que cuando dejó de darle vueltas todo, se dirigió a Guardamangel. Pero se le antojó tener compañía, y se llevó al presuntuoso Fulcro. Él había visto muy poco de la Subrealidad. Y a pesar de que pesaba muchísimo, realmente era lo menos que ella podía hacer para agradecerle su ayuda.
Las ollas eran, prácticamente, los únicos frutos que podía ofrecerle Guardamangel. Pero solo prácticamente. Auri cogió un cazo de peltre y lo llenó de agua fresca. Encendió la lámpara anímica con la penúltima cerilla. Entonces se subió a la encimera y estiró los brazos para coger su tarro. Los guisantes secos rodaron en su interior, tintineando, juguetones, al chocar contra el cristal.
Abrió el cierre de brida y vertió los guisantes en la palma de su manita ahuecada hasta que la llenaron. Tenía las manos muy pequeñas; no había muchos guisantes. Pero eran la mitad de los que tenía. Los metió en el cazo, y los guisantes hicieron un ruidito al hundirse en el agua que se estaba calentando. Entonces, tras un momento de vacilación, Auri se encogió de hombros y vertió también la otra mitad en el cazo.
Dejó el tarro vacío en la encimera y miró alrededor. La luz parpadeante del quemador y el resplandor azul verdoso de Foxen revelaban la desnudez de los anaqueles. Auri suspiró y ahuyentó ese pensamiento. Ese día habría sopa. Al día siguiente iría él de visita. Y después…
Bueno, después lo haría lo mejor que pudiera. Era la única forma de hacerlo. No deseabas cosas para ti mismo. Eso te empequeñecía. Eso te mantenía a salvo. Eso significaba que podías moverte ágilmente por el mundo sin molestar a todos los carros de manzanas con que te cruzaras. Y si tenías cuidado, si formabas parte de las cosas correctamente, entonces podías ayudar. Arreglabas lo que se había roto. Prestabas atención a las cosas que encontrabas torcidas. Y confiabas en que el mundo, a cambio, te ofreciera la oportunidad de comer. Era la única forma elegante de actuar. Todo lo demás era orgullo y vanidad.
¿Y si al día siguiente compartía con él el panal? Era la cosa más dulce que podías imaginar. Y él tenía muy poca dulzura en la vida. Esa era la verdad.
Pensó en eso mientras las burbujas hacían danzar a sus guisantes por el cazo. Auri le acarició la descarada cara a Fulcro, distraída, y al cabo de largo rato reflexionando, decidió que sí, que el panal podía funcionar si no se presentaba nada más.
Removió un poco la sopa y añadió sal. Lamentó que la mantequilla estuviera llena de cuchillos. Un poco de grasa habría mejorado mucho aquella sopa. Un poco de grasa le habría venido de perlas.

Después de tomarse aquella sopa deliciosa, Auri regresó a Manto. Como iba con Fulcro, no podía pasar por Brincos ni por Venerante. De modo que tomó el camino más largo y pasó por Recolecta.
Con la tripa caliente y, además, con un invitado, se tomó su tiempo y recorrió los túneles de paredes de piedra rectas y bien encajadas. Cuando estaba llegando a Dudón, con el pesado Fulcro en brazos, percibió un débil crujido bajo los pies y se paró.
Miró hacia abajo y vio hojas esparcidas por el suelo. No tenía ningún sentido encontrar hojas allí. En Recolecta no soplaba viento. No corría agua. Miró alrededor, pero no vio ni rastro de excrementos de pájaro. Olfateó el aire, pero no olía ni a almizcle ni a orines.
Sin embargo, tampoco percibió ninguna amenaza. Nada formaba nudos por allí. No había nada torcido ni incorrecto. Pero tampoco era nada. Era media cosa. Un misterio.
Intrigada, Auri dejó a Fulcro en el suelo, con cuidado, y levantó una hoja. Le resultaba vagamente familiar. Se puso a buscar y encontró un puñado de ellas esparcidas cerca de una puerta abierta. Las recogió, y entonces, cuando las tuvo todas juntas en una mano, lo entendió.
Emocionada, se llevó a Fulcro a Manto. Antes de irse, lo besó en la cara y lo dejó cómodamente instalado en su repisa, con el hueco hacia abajo, por supuesto. Entonces fue rápidamente a Puerto y levantó el cuenco de plata. Acercó la hoja que llevaba en la mano a las hojas entrelazadas, grabadas alrededor del borde. Eran iguales.
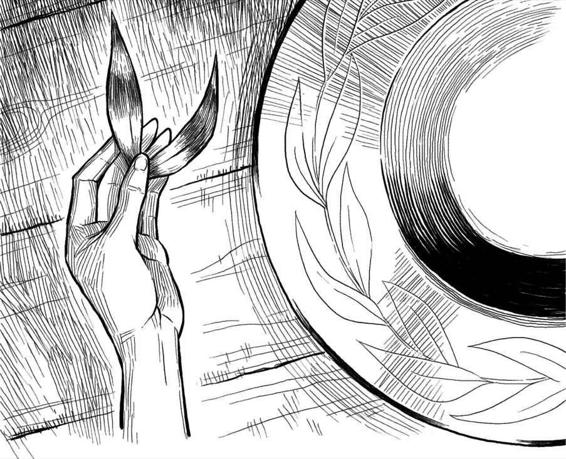
Sacudió la cabeza; no estaba segura de qué podían presagiar. Sin embargo, solo había una forma de averiguarlo. Auri levantó el cuenco de plata y, presurosa, regresó a Recolecta. Atravesó el portal donde había encontrado el montoncito de hojas. Pasó por encima de un alud de piedras. Esquivó una viga caída.
No sabía si había estado alguna vez en aquella parte de Recolecta, pero encontrar el camino era lo más fácil que podías imaginar. Aquí y allá, una hoja o dos marcarían el suelo, como migas de pan.
Por fin llegó al fondo de un hueco estrecho que ascendía en línea recta. ¿Una antigua chimenea de épocas anteriores? ¿Un túnel de huida? ¿Un pozo?
Era estrecho y empinado, pero Auri era muy menuda. Y, pese a cargar con el cuenco de plata, trepó por él ágil como una ardilla. En lo alto encontró un tablón de madera, ya parcialmente torcido. Lo apartó sin dificultad y salió a la habitación de un sótano.
La habitación, con multitud de estantes, estaba llena de polvo; era evidente que no se utilizaba para nada. Había toneles amontonados en los rincones. Estantes donde se apretujaban paquetes, barriles y cajas. Entre el olor a polvo, Auri percibió un tufillo a calle, sudor y hierba. Miró alrededor y vio una ventana en lo alto de la pared, y debajo, en el suelo, cristales rotos.
Era un lugar ordenado, exceptuando las hojas esparcidas por el suelo que habían entrado con alguna tormenta olvidada. Había sacos de harina de maíz y de cebada. Manzanas de invierno. Paquetes de papel encerado llenos de higos y dátiles.
Auri se paseó por la habitación con las manos detrás de la espalda. Caminaba ligera como una bailarina sobre un tambor. Barriles de melaza. Tarros de fresas en conserva. Unas calabazas habían rodado de su saco de arpillera junto a la puerta. Volvió a meterlas en su sitio con la punta del pie y cerró el saco tirando con fuerza de la cuerda.
Se agachó para observar de cerca uno de los estantes más bajos. Una hoja había ido a parar encima de una pequeña vasija de arcilla. Con movimientos cautelosos, levantó la hoja, apartó la vasija y puso el cuenco de plata en su sitio. Dejó la hoja dentro del cuenco.
Se permitió echar una única y nostálgica ojeada por la habitación, solo eso. Entonces volvió sobre sus pasos. Hasta que no hubo llegado al oscuro y conocido Recolecta no volvió a respirar tranquila. Entonces, impaciente, sacudió el polvo de su nuevo tesoro. Si había que dar crédito al dibujo, la vasija contenía aceitunas. Eran adorables.

Las aceitunas se fueron a Guardamangel. Estaban un poco solas en su anaquel, pero estar solas era mucho mejor que no ser nada salvo eco vacío, sal y mantequilla llena de cuchillos. Muchísimo mejor.
A continuación comprobó cómo estaban las cosas en Puerto. El frasco de color azul hielo no se sentía del todo cómodo. Se había acurrucado en el anaquel inferior, el de más hacia la izquierda, en la pared de levante. Auri lo acarició e hizo todo lo posible para tranquilizarlo. A él le gustaban las botellas. ¿Y si aquel frasco era un regalo adecuado?
Lo cogió y le dio vueltas en las manos. Pero no. Ese frasco no. Grave. Grabado. No estaba nombrado para nadie más.
Pero ¿y otra botella? Eso sí parecía indicado. No del todo, pero casi.
Pensó en el tocador de Tumbrel. El día anterior le había parecido ordenado y auténtico. Pero entonces ella iba ligeramente andrajosa; no estaba en su mejor momento. Tal vez hubiera alguna botella mezclada entre las otras. Algo erróneo, perdido o fuera de lugar.
Al menos, era un sitio por donde empezar. Así que Auri recogió el tibio y dulce peso de Fulcro y lo envolvió con sus brazos. Y como él todavía no los había visto, tomó el camino que pasaba por Caraván, Masallá y Lucente, ligeramente más largo, antes de dirigirse a Galeras.
Paró a descansar en Redondel, su salita circular, nueva y perfecta. Fulcro se instaló como un rey en la butaca de terciopelo mientras que Auri se tumbó en el diván y dejó que sus brazos se recuperaran del dulce dolor que le había provocado transportarlo.
Pero tenía demasiado trabajo y no podía entretenerse. Así que volvió a recoger la pesada rueda y subió lentamente por la escalera sin nombre, tomándose su tiempo para que Fulcro tuviera ocasión de admirar la extraña y sugerente coquetería del lugar. Y como los dos eran buena gente, ambos ignoraron la tímida puerta que había en el rellano.
Entró en Tumbrel. Se metió por la pared y vio que la habitación estaba tal como ella la recordaba. No del todo auténtica, como Redondel. Pero no había nada descaradamente torcido. Nada soslayado, ni perdido, ni escandalosamente erróneo. Ahora que el tocador estaba arreglado, Tumbrel parecía dispuesto a sumirse en un largo y tibio sueño de invierno.
Aun así, Auri había llegado hasta allí, así que abrió el ropero y escudriñó su interior. Tocó el orinal. También inspeccionó el armario, y, educada, saludó con la cabeza a la escoba y el cubo que había allí.
Fijó la vista en el tocador, donde había unas cuantas botellas muy bonitas. Hubo una que le llamó especialmente la atención. Era pequeña y pálida. Centelleante, como el ópalo. Perfecta, con un cierre muy astuto. No hizo falta que la abriera para ver que dentro había aliento. Era preciosa.
Levantó a Fulcro por encima de su cabeza y trató de mirar por el centro del agujero redondo de su centro. Confiaba en descubrir algo que hasta entonces no hubiera visto. Algo suelto o enredado. Unos hilos de los que Auri pudiera tirar para soltar algo. Pero no. Tanto si lo miraba de frente como de lado, el tocador estaba muy bien puesto en su sitio.
Una botella destellante llena de aliento podía ser un obsequio magnífico. Pero no. Cogerla habría sido tan estúpido y grosero como arrancarse un diente para poder hacer con él un abalorio y ensartarlo en un hilo.
Dio un suspiro y se marchó. Pasó por la pared y bajó por la escalera sin nombre. Quizá pudiera ir a cazar a Lina, era un sitio tranquilo, y debía de…
Fue entonces. Cuando bajaba, una piedra traviesa se movió bajo la planta de su pie. Cuando Auri salía, pensativa, de Tumbrel y bajaba por la escalera sin nombre, un peldaño de piedra se ladeó y la empujó hacia delante. Se tambaleó.
Auri lanzó un grito; Fulcro se sobresaltó y dio un brinco hacia atrás. Giró, se cayó de sus brazos y se alejó de la nube de cabello dorado de Auri. Pese a lo pesado que era, casi parecía que flotara en lugar de caer; entonces dio un giro, se volcó y golpeó el séptimo escalón. Lo golpeó tan fuerte que rajó la piedra y rebotó; saltó por los aires y volvió a girar; cayó plano contra el suelo y se hizo añicos en el rellano.
El ruido que produjo fue como el lamento de una campana rota. Un sonido como el de un arpa moribunda. Los pedazos, relucientes, se esparcieron por el suelo al golpear la piedra.
Auri logró mantenerse en pie. No se cayó, pero el corazón se le heló en el pecho. Se sentó en un escalón. Estaba demasiado conmocionada para andar. Tenía el corazón frío y blanco como la tiza.
Lo notaba, como si todavía lo tuviera en las manos. Veía las marcas que sus afilados bordes le habían grabado en la piel. Se levantó y, arrastrando los pies, rígida, bajó la escalera. Daba pasos torpes y tambaleantes, pues otros peldaños intentaban hacerla tropezar; caminaba como esos ancianos enajenados que no paran de contar una y otra vez un chiste sin gracia.
Auri lo sabía. Debería haber tenido más cuidado con el mundo. Ella conocía la naturaleza de las cosas. Sabía que si no pisabas siempre ligero como un pájaro, el mundo se derrumbaba para aplastarte. Como un castillo de naipes. Como una botella contra la piedra. Como una muñeca fuertemente agarrada por una mano con el aliento cálido y con olor a deseo y a vino…
Tiesa como un palo, Auri se quedó al pie de la escalera. Cabizbaja y rodeada de su flotante cabellera soleada. Aquello era lo peor de lo peor. No se atrevía a mirar más allá de sus pies manchados de polvo.
Pero no podía hacer nada más. Alzó la mirada y miró con los ojos entrecerrados. Escudriñó. Y entonces vio los pedazos y el corazón le dio un vuelco en el pecho. No. No se había hecho añicos, sino que se había roto. Fulcro se había roto.
Poco a poco, la cara de Auri se rompió también. Se rompió para componer una sonrisa tan amplia que se diría que se había comido la luna. ¡Sí, sí! Fulcro se había roto, pero no era incorrecto que se hubiera roto. Los huevos se rompen. Los caballos se rompen. Las olas rompen. ¡Claro que se había roto! ¿De qué otra forma podía alguien tan centrado en la certeza soltar sus respuestas al mundo? Había cosas que, simplemente, eran demasiado auténticas para quedarse.
Fulcro se había partido en tres trozos. Tres piezas de bordes irregulares, con tres dientes cada una. Ya no era un alfiler clavado en el corazón de las cosas. Se había convertido en tres treses.
Entonces la sonrisa de Auri se hizo aún más amplia. ¡Oh! ¡Claro! Lo que andaba buscando no era una cosa. No era de extrañar que sus búsquedas no hubieran servido de nada. No era de extrañar que todo estuviera incorrectamente ladeado. Eran tres cosas. Él iba a traer tres, y por tanto, ella debía hacer lo mismo. Tres treses perfectos serían su regalo para él.
Auri arrugó la frente, se volvió y miró hacia lo alto de la escalera. El engranaje había golpeado el séptimo escalón. Fulcro lo había destrozado flagrantemente. Así pues, no eran siete. Otra cosa en la que Auri se había equivocado. Él no iba a ir al séptimo día. Iba a ir ese día.
En otro momento, esa revelación la habría desbaratado por completo. La habría hecho girar sobre sí misma, furiosamente, y habría dejado de ser auténtica. La habría torcido y enredado y le habría arrebatado toda esperanza. Pero no ese día. No con la verdad tan dulcemente expuesta ante ella. No con todo, de pronto, tan claro y evidente. Tres cosas eran fáciles si sabías cómo.
Auri se sentía tan abrumada que tardó varios minutos en darse cuenta de dónde estaba. O mejor dicho, se dio cuenta de que la escalera sabía, por fin, dónde estaba. Sabía qué era. Dónde le correspondía estar. Tenía un nombre. Estaba en Nuevemente.