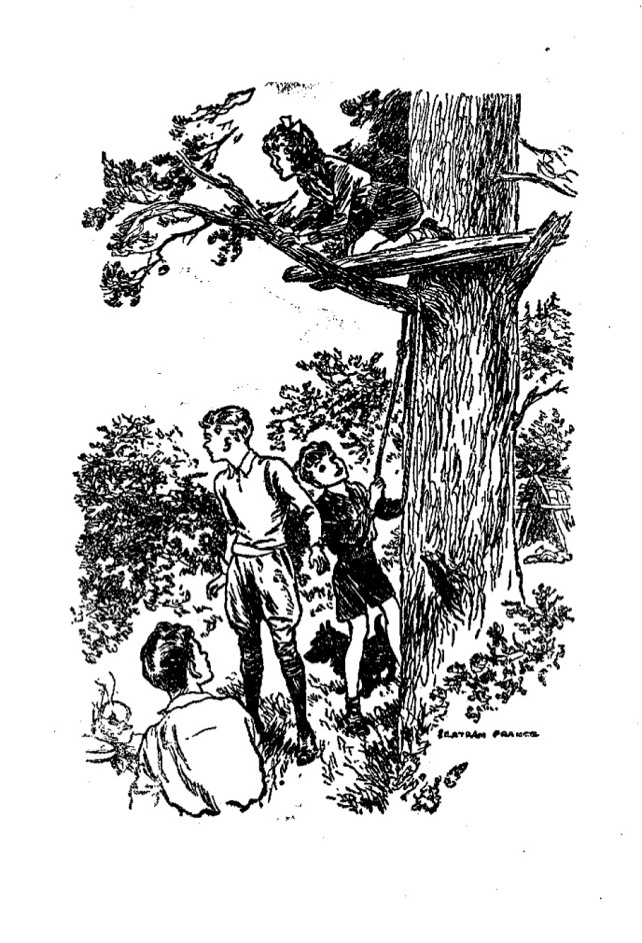
EL CLUB DEL PINO SOLITARIO
Tres días después de la llegada de Peter a la finca de Siete Verjas, sus amigos avanzaban lentamente por el sendero que llevaba al campamento del Pino Solitario y lamentaban su ausencia, pues les habría complacido que hubiera estado ella allí, para asistir a la primera junta que celebraba el Club desde las pasadas vacaciones navideñas.
En primer término marchaba David Morton, a quien faltaban pocos meses para cumplir los dieciséis años. Iba vestido con jersey y pantalones de montar, y llevaba sobre un hombro una pesada mochila. Con aire ensimismado, caminaba apresuradamente, sin prestar atención al constante chachareo de sus dos hermanos menores, los mellizos Richard y Mary, los cuales se esforzaban por acomodarse a su paso y no quedarse atrás.
La semejanza de los dos pequeños era realmente extraordinaria, a lo que contribuía, asimismo, su idéntico atuendo, compuesto en aquella ocasión por azules pantalones cortos, camisas amarillas, calcetines grises y cómodas cazadoras de ante marrón. Y tal vez fuesen los rizados cabellos de la vivaracha Mary lo que hacía que ésta pareciese un poco más alta que su hermano gemelo. A la zaga de los tres chicos seguía, con rítmico y ligero trotecillo, el cuarto componente del grupo: un perrito negro, de raza escocesa, llamado «Macbeth», cuyo encendido afecto hacia Mary sólo tenía parigual con el que ésta profesaba a Richard, a quien todos llamaban por su diminutivo: Dickie.
Al tiempo que David saltaba sobre un arroyuelo, dijo el pequeño:
—No creo que te interese conocer nuestra opinión sobre este asunto.
—¡Claro que no le interesa! —le apoyó su hermana—. ¡Naturalmente! Como que no es más que un malvado egoísta. Por eso ha escondido la carta y no nos la quiere enseñar.
—¡Eso es lo que pasa, Mary! Y un desconsiderado para con los demás, y un… ¡David! ¿Por qué no acortas un poco el paso? ¿No sabes que ni Mary ni yo podemos atravesar este impetuoso torrente sin contar con una… con una piragua o con algo por el estilo?
—Yo sé lo que le ocurre, Dickie: tiene vergüenza de que leamos lo que le dice Peter.
—¡De sobra lo sé yo también! Cree que ella es amiga suya, nada más…
—Exactamente, Dickie: su encantadora amiguita; eso es lo que él se cree.
Cambió entonces Mary el tono de su voz, para decirle a su hermano mayor, con suplicante y meloso acento:
—¡Oh, querido David! Por el amor del Cielo… Déjanos leer ahora la carta de Peter. Estamos muy cansados, David querido; rendidos y con la lengua fuera, por haber venido a tanta velocidad.
—Es lo único que te pedimos —continuó Dickie—; nada más que la insignificancia de leer una carta. Ya ves que no es ninguna barbaridad, como por ejemplo, tener que repartir tu ración de dulce. Nada más que leer una cartita, para saber cuándo viene Peter.
—Una tontería —añadió Mary—. ¿Verdad que sí, querido Dickie?
—¡Por supuesto! Y el que hace tonterías es que es tonto y…
Se volvió en esto el aludido, e hizo notar, en tono severo:
—Si no hablases tanto, Dickie, recordarías tus obligaciones. Ahora tendrás que volver al arroyo para llenar la olla de agua. Luego iréis los dos a buscar broza seca para encender el fuego. No os costará mucho encontrarla en esta época del año. Debe de haber bastante, en el bosque. ¡Ah! Y antes de que os vayáis, quiero deciros de una vez por todas que no pienso leer esta carta hasta que Tom se haya reunido con nosotros en el campamento. Veo que hoy andáis muy latosos, de modo que daos prisa. Id a buscar agua y ramas secas, y en seguida abriremos el campamento. Y de todas formas: ¿por qué estáis tan impacientes? ¿Verdad que nunca os ha importado mucho la opinión de Peter? ¿A qué se debe ese súbito interés?
Sin contestarle, Mary miró a su hermano gemelo, sonriendo luego ambos, antes de marcharse juntos al cercano arroyo. Soltó entonces David una alegre carcajada; pero tuvo la consideración de aguardarles allí, para recorrer seguidamente el último y más empinado trecho de su camino.
El campamento del Pino Solitario, al que Mary y Dickie habían descubierto en el verano anterior, era un calvero de regulares proporciones, cubierto por verde césped, y oculto por un seto natural de aliagas y zarza. Hallábase situado en una ladera del valle de Witchend, y en su mismo centro crecía un gigantesco y solitario pino, desde cuyas ramas, incluso desde las más bajas, podía contemplarse un dilatado panorama, que incluía por una parte la finca de Witchend y la granja de Ingles, más allá del denso boscaje, al paso que por otra se veía perfectamente la ondulada silueta de las montañas.
No tardó en arder allí un alegre fuego. A continuación, Mary empezó a vaciar la mochila, y Dickie trepó al puesto de vigía, instalado en una baja rama del solitario pino: pero al parecer, Tom había descubierto la manera de volverse invisible, pues la atenta y despierta mirada del vigilante no logró descubrirle cuando se acercaba. El único que advirtió su presencia fue «Macbeth», el cual ladeó la cabeza, en actitud de escucha, y emitió un leve gemido, al percibir el lastimero grito de un avefría. Era ésta la contraseña adoptada por los miembros del Club; y el propio Tom se había encargado de enseñársela a todos en el pasado verano.
Apartó David su vista del fuego, al tiempo que e\ perrito lanzaba un ladrido y agitaba su cola, en signo de reconocimiento. Y Dickie se deslizó al suelo, para correr al encuentro de su amigo y decirle, segundos después:
—Sígueme, Tom. No te preocupes si no recuerdas el camino. Sígueme y verás…
Aunque tenía Tom Ingles casi la misma edad que David, el cual había nacido pocas semanas antes que él, era algo más bajo y de menor complexión. Oriundo de los barrios populares londinenses, seguía añorando el bullicioso ambiente de la gran capital. Y a pesar de que agradecía a sus tíos por haberle acogido en su casa, con motivo de los ataques aéreos que se sucedían sobre Londres, no por ello dejaba de considerar a la vida campesina como ineficaz sustitutivo de los cines y de los atractivos escaparates de los grandes almacenes. El padre de Tom luchaba con el Octavo Ejército. Y su madre y su hermano menor habían ido a alojarse en casa de unos parientes del sur de Inglaterra. Por ello, la amistad que unía al muchacho con los Morton y con Peter era el más grato acontecimiento que le había ocurrido en su vida de refugiado. Y aunque algunas veces simulaba estar convencido de que el club «era cosa para chicos», no podía negar que se sentía muy satisfecho de pertenecer al mismo, como lo reveló su sonriente expresión, al entrar en el calvero y saludar a sus amigos:
—¡Hola, David! ¡Hola, Mary! ¿Qué tal andan las cosas? ¿Oísteis mi llamada? ¿Tenéis noticias de Peter? He venido en cuanto se me ofreció una oportunidad; pero mi tío anda siempre buscándome faenas, y…
Se interrumpió entonces, para mirar al perrito, y decirle:
—¡Hola, «Macbeth»! Perdona que no te haya saludado antes.
Se sentaron todos en torno a la lumbre. Y David corrigió la posición de la olla sobre las dos piedras, antes de sacar la carta de Peter.
—Ha llegado esta mañana —informó—; pero pensé que convendría leerla cuando estuviéramos reunidos.
Al concluir la lectura del corto mensaje, los cuatro chicos comenzaron a hablar animadamente.
—Pobre Peter… —murmuró David—. ¡Qué lástima que tenga que ir a pasar sus vacaciones a un sitio que no le agrada!
—Yo tengo una solución para ese problema —anunció el pequeño Dickie—: ¡ir a rescatarla! ¡Antes de que sea demasiado tarde! ¡Seguro que se siente aterrorizada, al verse tan cerca de esos montes diabólicos y misteriosos…!
Y Tom cambió de postura, al tiempo de indicar:
—Dice que me aviséis a mí… ¿A qué podrá referirse?
—A que estemos todos preparados para ir a buscarla —supuso Mary—. Y también dice que va a mandarnos otro mensaje. ¿Comprendes ahora, David, por qué nos empeñábamos en que nos mostraras esa carta? Sabíamos que necesitaría nuestra ayuda, ¿verdad que sí, Dickie?
A lo que el interrogado, impresionado como seguía sintiéndose por la acción de una película americana que había visto recientemente, contestó con torcida mueca:
—¡Seguramente! ¡Por descontado, chavala! No se te escapa un detalle, ¿eh?
Sonrió entonces David. Y al paso que vertía el saquito de té en el agua hirviente de la olla, volvió a comentar:
—Mal asunto para Peter. No sé si deberíamos hacer lo posible por ir a verla. ¿Qué opinas tú, Tom? Por mi parte, no creo que los gemelos pudieran recorrer en bicicleta todo el trayecto desde aquí a los Stiperstones. Sus delicadas piernecitas se resentirían con el esfuerzo. Y además, si tenemos en cuenta su poca sensatez para…
Una vez concluida aquella racha de irónicos comentarios, observó Tom Ingles:
—Creo que no podría acompañaros durante esta semana; pero más adelante… En cambio, si vosotros pudieseis ir allí… Supongo que la pobre Peter debe de sentirse aburridísima, sin contar con…
—¡Escucha, David! —interrumpió entonces Dickie—. Esa casa de las Siete Verjas… ¿no es la que está junto a la Silla del Diablo? ¡Qué atrocidad! ¡Tenemos que ir a rescatar a Peter sin pérdida de tiempo, tal como dije antes!
A continuación, los cuatro chicos dieron comienzo a su merienda de bocadillos y pastas, al terminar los cuales, Tom sacó unas patatas de un bolsillo y las puso a asar sobre los rescoldos; pero no fue aquélla una reunión muy alegre. Y en verdad que no tuvo ni la más mínima semejanza con las comidas al aire libre que habían celebrado en el pasado verano; ni siquiera con los dos o tres apresurados piscolabis que disfrutaron junto a la lumbre durante las vacaciones navideñas, cuando la cerca natural de zarzas y aliagas había representado muy débil protección contra el cierzo, cuando la escarcha crujía bajo sus pies, en el camino de ida y regreso a la finca de Witchend, por entre las húmedas matas de brezos y arándano, y cuando el día era tan corto que podía considerárselo prácticamente terminado alrededor de las cinco de la tarde.
Al tiempo de servir el té, dijo David, con acento de profunda convicción:
—Por supuesto que deberíamos ir todos a ver a Peter. a fin de infundirle alientos, aunque sólo fuera por unas pocas horas; pero hay que tener en cuenta que los gemelos no podrían resistir un viaje de ida y vuelta a esa hacienda en un mismo día. Y además, mamá no nos permitiría realizar semejante expedición, a menos que nos hubieran invitado.
—¡Oh! —exclamó Dickie—. En ese caso, todo está arreglado. Porque en cierta forma, Peter nos invita en su carta. ¿No nos dice, acaso…?
—Y si no lo dice claramente —apuntó su hermanita—, nos invitaremos nosotros por nuestra cuenta. ¡Ya está! Yo voy a…
—Calla —atajóla David—. No seáis insensatos. De sobra sabéis que la invitación a que me refiero debe provenir de su tía, y no de ella. Sólo entonces podremos pedir permiso a mamá para realizar ese viaje.
—¿Sí? En ese caso, no digas que no somos Dickie y yo los que tenemos las ideas más geniales. Montemos en nuestras «bicis», y vayamos a pedirle a la tía de Peter que nos invite. Es muy fácil…
—¡Todo lo que nosotros proponemos es siempre muy fácil! —coincidió su hermano gemelo—. Si nos hicieran caso cada vez que…
Pero David le detuvo con un gesto, al par que se volvía hacia Tom, para decirle:
—Este asunto presenta muy extraños aspectos. Recordarás lo que te conté acerca de la visita que nos hizo el padre de Peter, ¿verdad? «Mister» Sterling vino a vernos hace poco, vestido con sus mejores ropas, para avisarnos que iba a pasar unos días en Birmingham. No pudo comprender entonces por qué no querría dejar a su hija con nosotros, durante su ausencia. Y no le explicó a mamá el motivo de tal decisión, cuando ella se lo preguntó; pero lo que más me sorprendió fue su comportamiento, ceremonioso por demás; ¡como que se quitó el sombrero tres o cuatro veces, entre la puerta de la casa y la verja, en el momento de despedirse! En fin. No veo que podamos hacer nada para resolver esta cuestión… hasta que hayamos recibido la carta que Peter promete enviarnos. Y ahora, antes de firmar el libro del club y de limpiar todos estos cacharros, sería conveniente montar un servicio de vigía.
Y mirando a su hermana le indicó:
—Mary, súbete a la atalaya y observa los alrededores.
No sin cierta renuencia, la pequeña puso un pie en la cuerda que a modo de estribo pendía de la más baja rama del pino y se izó a la plataforma de tablas. Y Dickie tumbó a «Macbeth» en el suelo y lo puso de espaldas, para hacerle cosquillas en el pecho, al par que murmuraba:
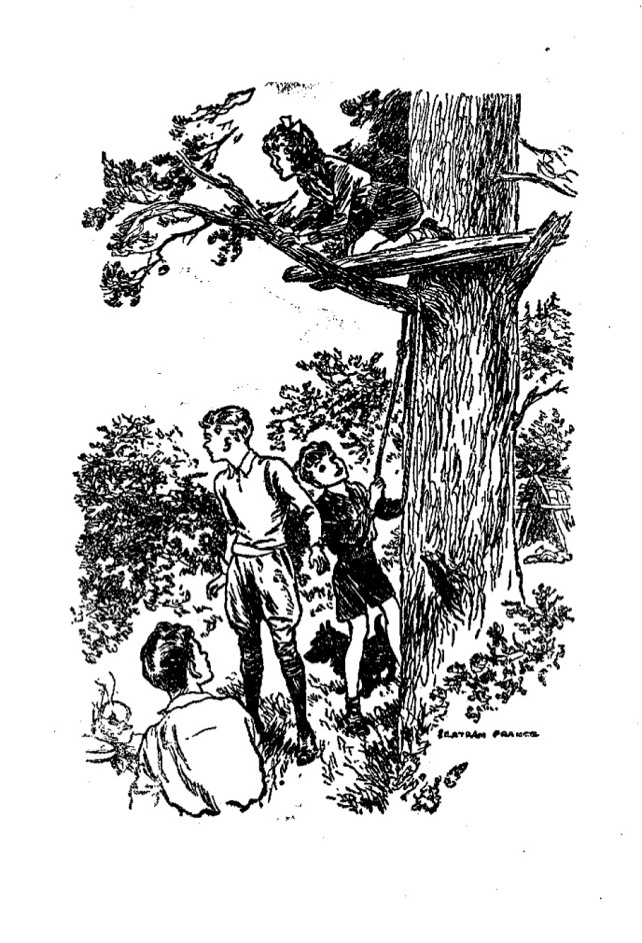
—Creo que deberíamos dejar la limpieza de la vajilla para mañana. A no ser que David prefiera llevarla a Witchend en su mochila, para que la friegue la vieja Agnes. Antes de que David hubiera podido replicarle, oyóse la excitada exclamación que profirió Mary, desde lo alto del mirador:
—¡Eh, Dickie! ¡Sube aquí en seguida! ¡De prisa! Veo que se acerca un bulto por el camino… Un objeto misterioso. No es ningún coche… ni tampoco es uno de los carros de «mister» Ingles. Al menos, no creo que lo sea. Acabo de verlo ahora mismo, cuando se apartaba de la carretera de Onnybrook, para entrar en el camino de Witch… ¡No, David! ¡Tú no! ¡He dicho que suba Dickie!
Su hermano mayor se encogió de hombros, y ayudó al pequeño a trepar a la plataforma, desde donde Mary le llamó al cabo de un minuto:
—Sube ahora, David. Es mejor que lo veas tú… Y que también suba Tom. Al principio me pareció… algo así como la carroza de las hadas; con esos colores tan brillantes.
Una vez que los dos mayores se hubieron instalado en el mirador, Tom dejó escapar un silbidito de asombro, antes de exclamar:
—¡Rábanos fritos! ¡Y viene hacia aquí!… Desde luego que viene en esta dirección; porque no hay ningún otro sitio a donde…
—A menos que vaya a la casa de Witchend —supuso David.
Y siguió con la vista fija en aquel vistoso carromato, cuyos policromos costados lucían alegremente al sol de la tarde.
—¡Fijaos, fijaos! —gritó entonces Dickie—. ¡Tiene una chimenea! ¡Y está saliendo humo…!
—Se ha detenido en la finca de Ingles —dijo David—. ¡Quédate quieto, Dickie, y déjame ver…!
—¿Es que no puedes verlo desde aquí? Fíjate en la mujer; la que iba sentada en el pescante. Acaba de saltar al suelo y está entrando en la casa. Lleva un paquete en las manos… y tiene la cabeza envuelta en un trapo colorado. ¿Será una hada, por casualidad? Bajemos, Mary. Tenemos que ir a ver quién es esa mujer. Y tú también, David. Acompáñanos hasta allí.
Pero David no demostró que se hallaba dispuesto a seguir tal sugerencia, por lo que su hermano continuó apremiándole:
—¿No has oído? Vayamos allí en seguida; antes de que se marchen.
—No se marcharán tan pronto, Dickie. Acaban de llegar. Y además, no sueñes con apartarte de aquí sin haber firmado el libro; y mucho menos, sino haber fregado los cacharros. Si Peter estuviera aquí, coincidiría plenamente conmigo.
Entonces los dos mellizos se miraron con aire de mutuo entendimiento, y luego dijo Mary con dócil y convencida entonación:
—Está bien, David; como tú dispongas. Ahora mismo bajaremos a limpiar esos cubiertos y esos platos, y a continuación, iremos a ver la carroza de las hadas.
Tras haber concedido su aprobación al proyecto, David bajó con sus hermanos del mirador, en el que se quedó Tom, encargado de proseguir la vigilancia y comunicar informes. Segundos después, informaba el vigía:
—La mujer del pañuelo a la cabeza se ha acercado a la puerta trasera y está hablando con mi tía… Y mi tía la invita a pasar… Tal vez piense ofrecerle una taza de té… Ahora veo también a una chica. Se ha bajado de la carroza y está jugando con la verja, abriéndola y cerrándola. Como la sorprenda mi tío, se llevará una buena regañina.
Pero se interrumpió de repente, al oír gritar a David:
—¡Eh, volved aquí, vosotros dos! ¿Habéis oído? ¡Venid a terminar vuestra tarea! Y una angelical vocecita respondió desde el otro lado del seto de aliagas:
—Hasta luego, querido David. Que te diviertas mucho.
—Hasta luego, Tom —añadió otra voz no menos dulce.
—Que seáis buenos chicos y dejéis bien limpios los cacharros. Vamos, «Macbeth», vente con nosotros.
Luego, cuando las voces de los gemelos iban alejándose por la ladera de la colina, Tom Ingles salió de su estupefacción, para preguntarle a su amigo:
—Te la jugaron esos dos, ¿eh, David?
—¡Los descarados bandidos! —masculló el interrogado—. Debería haber sospechado lo que se proponían, cuando Mary accedió tan dócilmente a limpiar los cacharros. ¡Tonto de mí! Ya lo ves. Siempre se ponen de acuerdo para hacer estas pillerías, sin necesidad de hablarse. ¡Ese par de diablos!
—¿Y cómo se las arreglaron para marcharse sin que tú los vieras?
—¡Oh! Aprovecharon un momento en que yo me había vuelto de espaldas, para escabullirse por ese pasadizo que hay entre las aliagas; porque saben que es un sitio muy estrecho y que yo no puedo seguirlos por ahí. En fin. ¡Qué le vamos a hacer! La próxima vez andaré más prevenido. ¿Has visto alguna otra cosa de interés, Tom? ¿Has notado algo de nuevo?
—Pues… parece que mi tía está comprando lo que esa mujer le ofrece… Algo que ha sacado de un paquete… ¡Allá van! ¡Allá van tus dos hermanitos! ¡Acaban de saltar por encima del arroyo! Con rápido movimiento, David trepó a la plataforma y miró en la dirección señalada por su amigo.
Y en efecto: allí, por el sendero que bordeaba la margen izquierda de la corriente, iban corriendo los dos gemelos. Al cabo de un rato, al llegar a la cerca que limitaba el jardín de la finca de Witchend, Dickie subió a dicha tapia y ayudó a su hermana a acomodarse a su lado, antes de silbar estridentemente, para llamar a «Macbeth», el cual estaba saltando entre las matas, como una pelota, detrás de un conejo. Desde la puerta de la casa, la madre de los chicos agitó un brazo, en ademán de saludo, al par que les gritaba:
—¿Por qué habéis regresado tan pronto? ¿Qué estáis haciendo ahí?
—¡Por favor, mamá! —le respondió Dickie—. No nos preguntes eso.
—Y tampoco nos preguntes adónde vamos a ir —añadió su hermana—. Porque Dickie y yo pensamos disfrutar de una nueva aventura.
Comprensiva y razonable era la señora Morton, por lo que en seguida renunció a interrogar a sus dos hijos menores, lo que no obstó para que sonriese, divertida, al verlos correr apresuradamente hacia la verja que cerraba el camino de acceso a la finca. Una vez junto a dicha puerta, indicó el pequeño:
—No perdamos tiempo, Mary. Si nos damos prisa, llegaremos allí en un santiamén, antes de que se marchen. ¡Dios bendito! Me gustaría ver cómo es por dentro. Y querría saber qué es lo que vende esa mujer, y si tiene poderes mágicos o… o esas cosas con las que se hacen encantamientos…
—Patas de rana y otra clase de artificios, ¿no es así acaso?
—No; eso no lo hacen más que las brujas.
—¡Pues tal vez sea una bruja! ¿No has visto el pañuelo de colores que llevaba en la cabeza?
Echaron a correr los dos gemelos por el camino, y antes de que hubieran alcanzado el primer recodo se detuvieron bruscamente, al ver aparecer el colorido carromato, pintado de rojo y amarillo, y arrastrado por un caballo cuyo aspecto se les antojó extrañamente solemne. Desde el pescante, la gitana les dirigió una amigable sonrisa, al par que llevaba ambas manos al nudo del pañuelo rojo con que sujetaba sus oscuros cabellos. Junto a ella, una niña de seria expresión le miraba con aire impasible. Y las notas de una canción, entonada con fuerte voz de barítono, indicaba la presencia de un hombre, al que los pequeños no pudieron ver.
—¡Dios bendito! —exclamó Dickie, con acento de interés—. Me pregunto si no llevarán ahí alguna foca amaestrada. Pero su hermana, en lugar de responderle, se dirigió a la gitana, para saludarla cortésmente:
—Muy buenas tardes. Este camino termina cerca de aquí, ¿sabe usted? No tiene salida. A lo que el pequeño agregó, con no menos cortesía:
—Y perdone que nos metamos en lo que no nos importa.
Soltó la mujer una alegre carcajada, al tiempo que tiraba de las riendas para parar el carro. Y el hombre que estaba cantando interrumpió su canción y preguntó, desde el interior del vehículo:
—¿Qué ocurre?
Nada contestó la gitana, la cual se inclinó hacia delante y observó:
—Este camino llevaba hace algún tiempo a la finca de Witchend. ¿Está cortado ahora?
—No, no lo está —repuso Mary, excitadísima—. ¿Es que… es que vienen ustedes a visitarnos?
—¿A vernos especialmente a nosotros? —añadió su hermano.
Pero antes de que la interrogada hubiera podido responderles, un hombre con aspecto de zíngaro salió de la parte posterior del carromato y se quedó observando a los gemelos tal como éstos se hallaban acostumbrados a que los contemplasen, lo que hizo que la pequeña le dijera:
—Sí, señor; somos mellizos. Yo soy Mary Morton, y éste es mi hermano Dickie.
—Y por eso somos tan parecidos —añadió el chico—. ¿Y ustedes? ¿De verdad vienen a visitarnos?
—Así es —asintió el gitano—. Yo me llamo Reuben. Y si se nos permite el paso, querríamos llegar hasta la finca de Witchend. Tengo que entregarle una carta a «mister» David Morton. ¿Sabéis si está allí?
En tono indeciso, le contestó Dickie.
—Pues… no se encuentra allí, precisamente; pero como es nuestro hermano, nosotros le llevaremos esa carta.
Pero Reuben movió la cabeza en sentido negativo, a la par que mostraba su blanquísima dentadura en una amable sonrisa y disentía:
—Lo lamento, chicos. Es un mensaje de una dama… y debo entregárselo en propia mano. Además, también llevo una carta para la señora Morton. ¿Podemos seguir hasta vuestra casa?
Con indignada actitud, inquirió el pequeño:
—¿Quiere usted decir que no piensa darnos la carta que trae para David? ¿No piensa dárnosla a nosotros?… ¿Ni a Mary ni a mí? A lo que su hermana agregó pensativamente:
—Lo que yo querría saber es cómo ha llegado a su poder la carta que trae para David. ¿Quién es esa dama… y quién es usted?
—Venid con nosotros —dijo entonces la gitana—; acompañadnos hasta la casa y os enteraréis de todo. Subid aquí, al pescante, con Fenella y conmigo, y coged las riendas. Os gustará conducir un carro de gitanos. Dadme las manos. Yo os ayudaré a montar.
Una vez que los dos gemelos se hubieron acomodado en el asiento del carromato, la seria Fenella se echó a un costado y entregó las riendas a Dickie, el cual le dio una de las mismas a Mary. Y Reuben tomó al caballo por la cabezada, al par que emitía un chasquido con la lengua, para proseguir la marcha por el camino.
Acercó entonces Mary sus labios al oído de su hermano, para susurrar:
—Oye, Dickie; supongo que habrás adivinado quién es la dama que le ha escrito a David esa carta, ¿verdad? Es el mensaje de Peter, Dickie; no lo dudes. Ella dijo que mandaría otro mensaje, ¿recuerdas?
—Tienes razón —repuso el chico—; no se me había ocurrido… por el momento, claro está; porque estaba a punto de pensar en esa posibilidad… Y no tires tanto de tu rienda, si no quieres que nos vayamos contra ese seto.
A todo esto, el rumor de las ruedas del carromato, unido a la canción que entonaba el gitano, y a unas voces que conocía bastante bien, había suscitado la curiosidad de la señora Morton, la cual se asomó a la puerta de la casa y avanzó hasta la verja, en el momento en que el citado vehículo aparecía por el primer recodo; pero si los gemelos esperaban que su madre diese muestras de sorpresa o consternación, lo cierto es que debieron de llevarse un chasco, pues hacía mucho tiempo que aquélla había dejado de asombrarse por cualquier cosa que ellos hicieran, o por la gente en cuya compañía pudiese encontrarles. Y así, limitóse a decirles:
—¡Hola! ¿Ya estáis de vuelta otra vez?
Se sintió Dickie intensamente decepcionado. Y no era para menos. He aquí que su madre parecía no conceder importancia al hecho de verles montados en un llamativo carromato de gitanos, cuyo propietario marchaba a pie, junto al caballo que lo arrastraba. En tono de obvio desconcierto, contestó:
—Sí, mamá; ya estamos de regreso. ¿Es que no te sorprendes? Hemos realizado un viaje larguísimo. Y ahora estábamos pensando que podríamos ser muy bien los conductores de una diligencia; de las que iban por el camino de York… o de las que aparecen en las películas del Oeste, cargadas con sacas de dinero…
Avanzó entonces Reuben unos pasos, y se quitó su sombrero de anchas alas, para saludar a la señora Morton.
—Traigo un mensaje para usted. Una carta que viene del otro lado de los montes maléficos. Y también tengo otra carta para «mister» David Morton.
Y su esposa, que en el ínterin había ayudado a los gemelos a bajar del pescante, narró lo relativo a su encuentro con los pequeños, minutos atrás, y añadió:
—Hemos venido desde muy lejos, señora. Y si usted no tuviera inconveniente, acamparíamos aquí por esta noche, para marcharnos a primera hora de la mañana. Tal vez necesite usted algunos canastos… ¿Quiere que le enseñe los que traemos…?
—¿Acampar aquí? —exclamó Mary con entusiasmada entonación—. ¿Aquí, en Witchend? ¡Oh, mamá! ¡Diles que sí! ¡Por favor…! ¡Déjalos que enciendan una hoguera y canten a su alrededor…! Con divertida expresión, manifestó Reuben:
—No pensamos molestarlos con canciones ni alborotos; pero sí nos gustaría quedarnos a pasar la noche junto a esta casa. Háganos usted: ese favor, señora, y mañana por la mañana tendrá frente a su puerta un buen montón de leña cortada… y un regalo de Miranda, mi mujer.
Y la señora Morton pasó su mirada a la pequeña Fenella, la cual le sonrió tímidamente, induciéndola a acceder a la petición.
—De acuerdo —dijo—. Pasen ustedes. Abran la verja, y entren con su carro en el patio. Y la carta para mí…
El gitano le entregó el citado mensaje, así como el que iba dirigido a David. Y al ver este último, la señor Morton esbozó una sonrisa y declaró:
—Adivino quién se lo manda, Dickie… ve a buscar a David, y dile que tengo una carta para él. Una carta muy importante. Y avísale también a Tom, si está en el campamento… ¡No, Mary! ¡Tú no! ¡Tú te quedarás aquí, conmigo!
Con evidente desencanto, la pequeña siguió con la vista a su hermana, al alejarse éste por el sendero, mientras su madre abría el sobre dirigido a su nombre y empezaba a leer la carta. Y Reuben llevó el carro hasta un rincón de la explanada que había frente a la casa, para desenganchar allí al caballo y soltarlo en la ladera del monte. Invitó entonces Miranda a Mary a que subiese al carromato por la puerta de atrás, con objeto de que echara un vistazo a su interior; pero cuando la niña iba a poner un pie en el estribo, oyóse un jubiloso grito procedente del sendero que conducía al campamento, y acto seguido, Dickie anunció alegremente:
—¡Aquí están! ¡Los encontré a mitad de camino, cuando venían hacia aquí! ¡De prisa, David! ¡Corre a recoger tu carta! Mary y yo sabemos quién la manda, de modo que es mejor que la leas cuanto antes y nos digas lo que dice.
Poco después, cuando David se hubo retirado junto a la cancela, para enterarse del contenido de aquella misiva, Tom miró con aire desconfiado a los gitanos, y murmuró para sí:
«Esta gente no anda tramando nada bueno; ¡como si lo viera! Seguro que mi tío los habrá despedido con cajas destempladas».
Y al cabo de un momento se acercó a David para preguntarle:
—¿Qué es lo que sucede? ¿A qué se debe tanta bullanga? ¿Y esa carta…?
—Es otro mensaje de Peter —repuso su amigo—; pero… que me zurzan si lo entiendo. Llama a los gemelos, y vayamos a un sitio donde nadie pueda oírnos; porque la verdad es que esto tiene pinta de ser un mensaje que concierne al Club.
Una vez que los dos pequeños se hubieron encaramado a la barra más alta de la verja, desde donde podían ver la familiar imagen del Pino Solitario que aparecía dibujada en el sobre, su hermano desplegó la hoja de papel que tenía en su mano y empezó a leer el texto: un verdadero galimatías, sin fecha ni firma…
«Platillos volantes todos nuevos fritos los pájaros tontos miembros del trompetín club llegaron ayer venid comiendo maíz a las tres siete ocho noventa verjas con ratones para bailar y pasar calamidades catastróficas una vaca resfriada semana que viene todo el lápiz está mordisqueado y arreglado y luego pedid melones chafados permiso concedido a vuestra tía sobrina mamá cuñada tartamuda para brincar y venir nadando como en la despensa bicicleta sin ruedas preferible un paraguas que sepa cantar traigáis cuarenta palmeras a cuestas con Sally Oliver Chirr como la abominable bestia salvaje y de pelo corto carga con la gran suerte de sorpresa debemos comer para antes después todos los ratones ahora hablan francés no bailan rumbas ocurre a veces nada y tampoco pero el avestruz se afeita diariamente espera el tranvía importante caso de misterio y a Peter dice que
P. D. si sí venid con gatos al cine de día luego el siguiente maletín verde del pájaro turista recibo buen regalo de mi embajador esta tortuga escribe carta a Filipinas Reuben estornudó ayer os deseo suerte indicará lección aprendida mejor para mí camino vecinal encharcado traed pimientos en sacos de harina de guisantes quiero dormir y roncar y comerme el equipo quirúrgico del campamento».
Los cuatro chicos se miraron con expresión horrorizada, antes de que Tom exclamase:
—¡Rábanos fritos con cebolla picada…! ¡Pobre muchacha! Debe de haber perdido la chaveta. ¡Menuda carta! Pero si… ¡si no tiene ni pie ni cabeza!
—Una estupidez —comentó Mary—; eso es lo que yo creo. ¿Por qué habrá escrito este enredijo, David? Tú que eres su amigo más predilecto, deberías saberlo.
Y su hermano gemelo, rabioso porque ninguno de los presentes había reparado en el porrazo que acababa de propinarse al descender de la verja, prorrumpió en ruidosas muestras de indignación:
—¡Pedazos de estúpidos y egoístas y, y… y soberbios, también! ¡Eso es lo que sois! ¡Estáis convencidos de que lo sabéis todo, pero no es así! ¡Y ni siquiera os habéis dado cuenta de que me he caído de la verja y he estado a punto de matarme! ¡Sois todos unos…! Todos menos Mary, como es natural; porque tú, Mary… tú sí sentirás que me haya caído, ¿verdad?
Asintió la interrogada con un gesto, al tiempo de deslizarse al suelo, para susurrar unas palabras al oído de Dickie, antes de que los dos echaran a correr hacia el carro de los gitanos. Y David se rascó la coronilla con aire abatido, en tanto murmuraba:
—Que me den cien palos si entiendo lo que significa esto. Por supuesto que es una idiotez; pero no me explico por qué nos la habrá enviado Peter; porque la carta la ha escrito ella. De eso sí que no cabe duda. No sé qué puede haberse propuesto esa chica.
Sin contestarle. Tom recogió la citada misiva y la examinó concentradamente por espacio de un minuto. Luego opinó:
—Supongo que está escrita en cifra; pero nosotros no tenemos ningún código secreto, ¿verdad que no? Pensamos hacer uno, ¿recuerdas? Quedamos de acuerdo en que nos convendría… pero no llegamos a hacer nada en concreto. Y si ella… ¡Eh! ¿Qué les ocurre a tus hermanitos? Fíjate; están riéndose como si supieran algo. ¡Eh, vosotros! ¡Dickie! ¡Venid aquí!
Con expresión de fingida indiferencia, los dos gemelos se aproximaron a la verja. Y Dickie alzó la barbilla, al par que informaba:
—La verdad es que Mary y yo estamos enterados de todo lo referente a esa carta. Vosotros no la comprendéis; pero nosotros sí. Por eso pensamos que Peter debe de habérnosla mandado a nosotros; especialmente a Mary y a mí. Y que se equivocó al escribir en el sobre el nombre del destinatario.
—Desde luego que sí —concordó Mary—. Y es una lástima que no nos toméis en serio, porque siempre que dejáis de hacernos caso os metéis en cada atolladero que… ya, ya. ¿Qué hacemos, Dickie? ¿Se lo decimos… o los dejamos que se arreglen como puedan?
Advirtió su hermano gemelo la furibunda expresión de Tom. Y mirando a David, consintió en explicarle:
—Peter y yo hicimos un código secreto durante las vacaciones de Navidad. Fue una tarde de lluvia, en que tú y Tom os marchasteis a dar una vuelta por ahí… y nosotros, Mary y yo, nos quedamos en casa, porque estábamos resfriados. Creo que nos olvidamos de decírtelo entonces, porque tú…
—¡Abrevia!
—Está bien, está bien, David. No te enfades. Ahora te lo estoy diciendo, ¿no es cierto? Pues bien: lo único que tienes que hacer es leer cada tercera palabra de ese mensaje, ¿entiendes? Una y dos no valen, tercera sí; una y dos no valen, tercera sí. Saca lápiz y papel, y yo te las dictaré. Hizo David lo que su hermano le indicaba, con lo que el intrincado texto de la carta quedó reducido al siguiente mensaje:
«Todos los miembros club venid a Siete Verjas para pasar una semana. Todo está arreglado. Pedid permiso vuestra mamá para venir en bicicleta. Preferible que traigáis a “Sally” como bestia de carga. Gran sorpresa para todos. Ahora no ocurre nada; pero se espera importante misterio. Peter.
P. D.—Venid al día siguiente del recibo de esta carta. Reuben os indicará mejor camino. Traed sacos de dormir y equipo campamento».
Al terminar de escribir las anteriores líneas, David se dio una palmada en la frente y exclamó:
—¡Cielo divinísimo! ¿Te das cuenta. Tom? ¿Verdad que esta Peter es un portento? ¡Qué estupenda aventura, si pudiéramos llevarla a cabo! Dice que le pidamos permiso a mamá, de modo que deberíamos ir a ver si también ha recibido ella algún mensaje.
Por descontado que el mensaje recibido por la señora Morton era tan importante como el que los chicos acababan de descifrar, puesto que su destinatario se negó a comentarlo hasta que los gemelos se hubieron tranquilizado.
—Ya estamos quietos, mamá —dijo entonces Dickie—. ¿Qué es lo que te dicen en esa carta?
—Algo que os interesará muchísimos. La tía de Peter, Caroline Sterling, os invita a pasar unos días en su casa.
—¿En Siete Verjas?
—Efectivamente. No explica demasiadas cosas; pero yo considero una heroicidad el invitaros a todos vosotros… y no veo por qué no hemos de aceptar su invitación. Y ahora, ¿podéis decirme qué es lo que os escribe Peter? Porque esa carta era de ella, ¿verdad?
Entonces David le refirió lo que su amiga les comunicaba, y a continuación, él y los demás empezaron a discutir lo relativo a los sacos-petate y a los útiles de campamento; hasta que su madre intervino en el debate, para obligarles a prometer, si bien a regañadientes, que no acamparían al aire libre mientras no mejorase el tiempo.
—Al menos —añadió la señora Morton—, que los gemelos duerman a cubierto. Por su parte, Tom no podía ofrecer una expresión más triste.
—Temo que mi tío no me permita acompañarles. No sé si podrá arreglarse sin mí, por un par de días; pero de todos modos… volveré mañana y les diré lo que ha resuelto. Me alegro de que Peter parezca más animada que lo que parecía cuando escribió la primera carta. Y me gustaría saber qué puede haber sucedido.
Minutos después, la señora Morton, ayudada por la vieja Agnes, ama de llaves de Witchend, empezaba a preparar lo concerniente al equipaje de sus hijos, mientras David y Tom se acercaban a los gitanos, para preguntarles cómo se había verificado su conocimiento con Peter.
Con breves y gráficas expresiones, Reuben explicó a los chicos las incidencias del salvamento de Fenella por la intrépida muchacha, así como su imprevisto encuentro en el pueblo de Barton Beach, al día siguiente, que fue cuando ella les había pedido que llevaran las dos cartas a Witchend. Luego, y en tanto echaba leña a la hornilla del carromato, comentó el gitano:
—¡Muy buena chica, «miss» Petronella! Una excelente persona, que será amiga nuestra por toda la vida. ¡Siempre recordaremos su buena acción!
Cuando Tom se hubo marchado de la casa, David se apresuró a relatar a su madre la historia de la proeza realizada por Peter; pero lo único que dijo la señora Morton fue:
—No me extraña. Es lo que podría esperarse de ella en un caso semejante. Que Dios la bendiga.
Esa misma noche, después de la cena y de las protestas emitidas por Dickie y Mary, que no querían acostarse tan pronto, David volvió a entablar conversación con la familia Reuben, el cual le dijo que subiera al carromato, donde le invitó a tomar un poco de té en una descascarada taza, mientras le explicaba el camino más corto para llegar a la finca de Siete Verjas.
—Es preferible pasar por la cima del monte —recomendó—. Hay un buen atajo que lleva hasta allá arriba. Rodead primero el Mynd, por la carretera de Onnybrook, y marchad directamente a los Stiperstones. Cuando lleguéis a la falda, subid hasta Ja Silla del Diablo. Allí encontraréis el comienzo de un hondo barranco que se llama Cañada Negra, y en el que hay un sendero que os llevará hasta la finca de Siete Verjas.
Quiso saber luego David algunos detalles acerca de los Stiperstones y de la mencionada finca; pero ninguno de los gitanos pareció muy dispuesto a charlar sobre ese tema. Y Reuben se encogió de hombros, al paso que indicaba:
—Es una comarca bastante extraña, «mister» Morton. Una región salvaje y desconocida, tal como le dije a su amiga. Según me han informado, la parte de los Stiperstones que cae hacia Barton Beach es muy agreste y… y está llena de galerías de minas; pozos abandonados desde hace muchos años. Tengan cuidado cuando anden por esos parajes, pues hay gran cantidad de rocas sueltas, que podrían derrumbarse imprevistamente… y tampoco faltan agujeros ocultos por los matorrales. Sobre todo, cuidado con sus hermanos, porque esos dos pequeños…
Unos golpes que sonaron entonces en la puerta del carro atrajeron la atención de todos sus ocupantes, los cuales oyeron seguidamente una voz de ansioso acento:
—¡David! ¿Estás ahí? ¡Déjame pasar!
Abrió el gitano la puerta y pudo ver, al pie de los peldaños de la corta escalerilla, los alterados semblantes de los dos gemelos. Éstos se hallaban intensamente pálidos. Y puesto que sólo llevaban sus pijamas, no era extraño que estuvieran temblando y que sus dientes castañeteasen, a causa del frío.
—¿Qué ocurre? —inquirió David, fruncido el entrecejo.
A lo que Mary repuso, al tiempo que entraba en el carro y se acercaba a la estufa:
—¡Oh, no vayas a regañarnos ahora! Cierra la puerta y deja que nos calentemos un poco. Tenemos que contarte un caso terrible…
—¡Terribilísimo! —añadió Dickie, sin dejar de estremecerse—. ¡La peor noticia que podrías imaginarte! Creo que se trata de… de la fatalidad.
—Eso es lo que pasa —siguió diciendo Mary—: que nos persigue la fatalidad. Y si no fuera porque…
—Un momento —la atajó David—. ¿Cómo habéis venido aquí? ¿Y mamá?
—¡Oh! Está en la cocina, con Agnes, y no nos ha visto salir. Y nosotros queremos que vayas ahora a verla y le digas que deje de empaquetar cosas para la expedición y…
—… y de preparar bocadillos y otras menudencias —agregó Dickie—, como dice Agnes.
Tanto David como los gitanos se quedaron mirando a los dos pequeños con aire de neto asombro, antes de que el primero exclamase:
—¡Pero bueno! ¿Qué porras estáis diciendo? ¿Queréis dejar de comportaros como idiotas? ¡Marchaos a la cama inmediatamente!
En tono de profundo pesar, murmuró entonces Mary:
—David… ¡no podemos ir a Siete Verjas! Por lo menos… yo no podré acompañaros. Y no sé lo que pensará Dickie; pero no creo que tampoco quiera acompañaros él; a no ser que… en fin; creo que más le convendría no ir allí.
Y el aludido pareció sentirse un tanto desconcertado por la anterior afirmación; lo que no obstó para que coincidiese con la misma, al indicar:
—Desde luego que no iremos ninguno de los dos. De pronto, los ojos de Mary se anegaron de lágrimas, al tiempo de balbucir su dueña, entrecortadamente:
—¡Es por «Macbeth», David! ¡Nadie ha pensado en él! Ten… ten en cuenta que no tiene bicicleta… y que no podría recorrer esa enorme distancia, corriendo al lado de nosotros con sus patitas tan cortas. Es muy chiquitín, David; bien lo sabes tú. Y… y nadie se acuerda del pobrecito, como no sea yo. Y como él… como él no puede ir… yo tampoco voy… y tampoco irá Dickie, y… y es mejor que le digas a mamá que te vas a ir tú solo…
Un convulsivo sollozo interrumpió a la pequeña, la cual extendió una mano hacia Dickie, en espera de que éste le dejara un pañuelo; pero como el chico no llevaba ninguno encima, tuvo que ser David quien le prestara el suyo. Y la chica continuó balbuceando, en tanto enjugaba sus llorosos ojos:
—Pobrecito… Tan chiquitín y tan…
Explicó entonces David a los gitanos lo que motivaba aquella extraña escena. Y Reuben profirió una carcajada, antes de decirle algo a su mujer, en voz baja. Tras haber asentido en silencio, Miranda recogió un canasto a medio confeccionar y se lo mostró a la acongojada Mary, al par que le decía:
—Fíjate, mi «chai»: tu perrito podrá acompañaros mañana sin ninguna dificultad. Esta noche, mientras tú estés durmiendo, terminaremos de tejer esta cesta, para que metas en ella a ese animalito y lo lleves en el portaequipajes de tu bicicleta. ¿Contenta? Mañana por la mañana estará terminado.
Tan sorprendidos quedaron los dos gemelos por aquella muestra de generosidad, que apenas si atinaron a balbucear unas palabras de agradecimiento, antes de despedirse y salir del carruaje.
Clara y serena estaba la noche, al atravesar los chicos la silente explanada. A su izquierda se elevaban las cónicas siluetas de los árboles del bosque; y frente a ellos, por encima de la oscura forma de la casa, la cima del Long Mynd destacaba, sinuosa, sobre el luminoso fondo del cielo estrellado. Se oía el suave murmullo del vecino arroyo, cuyas frías aguas discurrían plácidamente a un lado de la finca, tras haber recorrido la nemorosa ladera, procedentes de las tollas de la cumbre.
Al tiempo de abrir la puerta, para hacer pasar a sus hermanos, David se detuvo un instante, en actitud de escucha, al llegar a sus oídos el lejano aullido de un zorro. Luego entró en el vestíbulo y fue en busca de su madre, para agradecerle el ameno esparcimiento que al día siguiente, y merced a su bondad y comprensión, habrían de disfrutar.