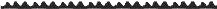A Lupita le gustaba sembrar.
Tocar la tierra. Caminar descalza sobre ella. Regarla. Olerla. No había nada que se comparara con la sensación que le producía el olor de la tierra mojada. Le gustaba recorrer el campo al amanecer y descubrir qué tanto habían crecido sus plantas durante la noche. A veces le gustaba recorrer los sembradíos por las noches y aguzar el oído para escuchar el sonido que hacían las plantas mientras crecían. Ella sostenía que en el silencio incluso se podía escuchar el sonido de la cáscara de la semillas al romperse para dar paso a una nueva planta. Eso nadie se lo creía y por eso hacía años que no lo comentaba. La familia de su mamá provenía del campo y durante su niñez acostumbró pasar las vacaciones en casa de sus parientes lo cual le permitió participar en las labores de siembra. Por causas ajenas a su voluntad, se había convertido en una citadina pero si le dieran a elegir, definitivamente optaría por la vida en el campo.
Con estos antecedentes, no le había costado nada de trabajo adaptarse a la vida dentro de una comunidad indígena instalada en lo alto de la sierra de Guerrero. O al menos ése era el lugar al que le dijeron que la habían llevado. Ignoraba la ubicación exacta del sitio en el que se encontraba pero no le preocupaba en lo más mínimo. Recordaba haber pasado horas dentro de un automóvil conducido por el taciturno “salvador” que la recogió de la calle pero que casi no le dirigió la palabra durante el trayecto. A duras penas le confesó que se llamaba Tenoch y eso fue todo. Lupita no pudo dejar de observar que llevaba expansores en las orejas y un bezote en el labio inferior, igualito al hombre que ella misma había descrito ante las autoridades para que realizaran un retrato hablado. ¿Era una simple coincidencia? ¿O Lupita se había convertido en un imán para este tipo de personajes? El malestar que experimentaba era mucho mayor que el de su curiosidad, así que optó por guardar silencio, recostarse en la parte trasera del automóvil y cerrar los ojos. La vibración del carro le indicó que primero transitaron por una autopista y luego por un camino de terracería. Ese último tramo no se lo deseaba ni a su peor enemigo. El dolor de su pierna y de sus costillas se acrecentaba con cada traqueteo del carro. Finalmente había llegado ya de madrugada a ese lugar. Tenoch apagó el motor, descendió del automóvil, abrió la puerta trasera y le ofreció su brazo a Lupita para ayudarla a bajar. Lupita le preguntó:
—¿En dónde estamos?
—En un lugar seguro.
Fue toda la respuesta que obtuvo y para Lupita era más que suficiente. Trató de observar su entorno pero una densa niebla impedía la vista a más de dos metros. Los ladridos de los perros alertaron a los habitantes del lugar de la presencia de los recién llegados. Del interior de una de las chozas salió una mujer indígena y se acercó a ellos con un sarape en la mano. Cubrió a Lupita con la cobija y gentilmente la condujo hasta el interior de otra de las chozas en donde un camastro la esperaba. Al poco rato otra mujer entró y le ofreció a Lupita una taza de té. Lupita lo bebió, se recostó y de inmediato se durmió. Por la madrugada, el frío la despertó. Al tratar de cubrirse el camastro crujió y de inmediato escuchó una voz femenina que le preguntó:
—¿Tiene frío?
—Sí.
—‘Orita le calentamos un cafecito pa’ que entre en calor…
Lupita supo entonces que no había dormido sola, que dentro de la misma habitación había al menos otra mujer. La oscuridad no le permitía saber si había alguien más. Cuando la luz del amanecer se filtró por las rendijas de los tablones de madera con los que estaba construida la choza, Lupita comprobó que había compartido el mismo espacio con tres mujeres que a esa hora comenzaron a alistarse para el trabajo diario. Una de ellas comenzó a moler maíz para hacer las tortillas. Otra prendió el fuego y preparó café para todas. La última salió a buscar huevos para el desayuno.
Desde el día de su llegada, Lupita no paró de recibir atenciones y cuidados de esas mujeres que le ofrecían todo lo que poseían sin el menor reparo. En ningún momento se sintió “extranjera”. El olor que despedían las tortillas recién hechas le despertó el apetito. Comió con deleite un huevo revuelto y un par de tortillas que acompañó con un café. Días más tarde se enteraría de que le dieron huevos como una consideración a su estado de salud pero que no siempre podían darse el lujo de desayunar de esa manera.
La comunidad en donde Lupita se había instalado estaba integrada por mujeres y niños. Tenoch, el hombre que la había llevado a ese lugar, había desaparecido al día siguiente de su llegada y no lo había vuelto a ver. Las mujeres estaban perfectamente organizadas y trabajaban intensamente. Lupita un día se animó a preguntarles por los hombres y ellas le explicaron que no había hombres porque se habían ido de mojados o trabajaban para los narcos. Debido a ello, la mayoría de los habitantes estaba integrada por mujeres, algunos ancianos y niños. Lupita insistió:
—¿Y los que trabajan para los narcos dónde están?
—¡Sepa! Aquí no los queremos porque nos ponen en peligro.
Las mujeres le narraron a Lupita que un día, cansadas de vivir en la zozobra, hablaron con los abuelos que integraban el concejo de ancianos y entre todos decidieron que en la comunidad no se aceptaban sicarios, traficantes de droga o borrachos y el que incurriera en estas prácticas que tanto afectaban la vida de la comunidad quedaría automáticamente expulsado de la misma.
—¿Y se fueron así como así?
—No, claro que no. Tuvimos que dar una buena pelea pero apoyó la policía comunitaria de la casa de justicia del Paraíso.
—¿Y qué tal funciona esa policía oiga?
—Ah pus re’ bien, todos ellos son indígenas como nosotros y quieren lo mismo que nosotros. Naiden de ellos cobra por su trabajo y arriesgan su vida para defendernos de los abusos del gobierno, de los federales, del ejército o de los narcos. Ellos nos han enseñado a organizarnos con nuestros recursos y a defender lo nuestro. Igual que como ellos lo hicieron hace ya como dieciocho años. Ellos también estaban hartos de que en sus pueblos hubiera tanta muerte y que los narcos fueran los que fueran los meros mandamases y se organizaron pa’ defenderse y pus muchos viejitos que tenían armas del tiempo de la revolución se las dieron para que mataran a los narcos y pus los mataron…
—Así como así…
—Pus sí, ¿si no cómo? Muerto el perro se acaba la rabia.
—Lo que pasa es que hay muchos perros rabiosos por ahí y están bien organizados.
—Sí, claro, y no se crea, los sicarios a veces quieren venir y meternos miedo para que sigamos sembrando droga pero cuando los vemos venir pus pedimos ayuda y de inmediato nos llegan a apoyar los compañeros.
—Para matarlos a todos, me imagino.
—Así mesmo.
—Está un poco duro, ¿no cree?
—Está pior lo que ellos hacen, mire señito, los narcos que mutilan, que torturan, que asesinan, ya no son parte de nosotros, ya no pertenecen a ninguna familia ni a ninguna comunidad, actúan contra todos, ya no sirven para nadita, en cambio cuando uno entierra a un narco, le permite de nuevo ser parte de nosotros, se convierte en polvo, en alimento, volvemos a ser hermanos. Su cuerpo disuelto en la tierra trabaja para sostener de nuevo la vida, no para destruirla.
 ALCOHOLISMO EN EL MÉXICO ANTIGUO
ALCOHOLISMO EN EL MÉXICO ANTIGUO 
Antes de la llegada de los españoles a tierras mexicanas el alcoholismo no era un problema de salud entre la población indígena. Su consumo estaba estrictamente reglamentado. La ingestión del pulque, bebida fermentada que se obtiene del aguamiel del maguey, sólo era permitida a las personas de más de cincuenta y dos años, a los miembros de la elite en actos ceremoniales y a la gente común durante las fiestas. La embriaguez pública era castigada con severidad. Si un borracho salía a la calle a exhibirse se arriesgaba a morir a garrotazos. Dentro de la cosmogonía de los pueblos prehispánicos, donde toda vida tiene un propósito, el borracho merecía morir porque había entregado su voluntad a un dios equivocado, lo cual se convertía en un gran impedimento para que pudiera cumplir con su designio. Se permitía beber sin restricciones sólo a aquellos cuya vida activa había terminado y ya no eran una carga para la sociedad ni perjudicaban el correcto funcionamiento del orden cósmico.
En el primer discurso gubernamental ante sus pueblos se referían a esta bebida como “el principio de todo mal y perdición, porque el octli (pulque) es como una tempestad infernal que trae consigo todos los males juntos. De la borrachera proceden los hurtos, los robos, latrocinios y la violencia… el borracho nunca tiene sosiego ni en paz ni en quietud. Ni de su boca salen palabras pacíficas ni templadas. El borracho es destrucción de la paz pública”.
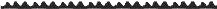
Lupita guardó silencio ante las palabras que acababa de escuchar. Nunca nadie le había dicho algo parecido. Ese concepto sobre la vida y la muerte obligaba a la reflexión. Se preguntó qué es lo que haría Carmela si supiera que ella era una alcohólica que no pensaba en nadie más que en ella misma bajo los influjos del alcohol. Después de unos segundos preguntó:
—El que me trajo, ¿es parte de la policía comunitaria?
—¿Tenoch? ¡No, cómo cree! Ése es nuestro chamán, es quien nos sana y protege pero el alma.
—¿Y dónde está?
—Pus en la capital… ahí tiene un gran trabajo que hacer, y nosotros aquí, así que compermisito, tenemos que irnos al campo.
—Sí, sí, vayan… Oigan ¿y cómo se comunican entre ustedes para pedir ayuda? Es que mi celular ya no tiene pila y quiero hacer una llamada.
—No, pus va a tener que esperar al chamán o a su mamacita que también es chamana. Ellos van a venir a un bautizo como en quince días y ellos sí tienen celular.
Lupita se quedó reflexionando sobre la conversación que había sostenido con esa mujer indígena. Tenía noticia de la buena labor que realiza la policía comunitaria de Guerrero. Sabía que llevaban años tratando de que las autoridades reconocieran su derecho a resguardar la propia seguridad dentro de sus comunidades y de administrar la justicia de acuerdo con sus tradiciones, pero nunca había escuchado testimonios de primera mano. Definitivamente la actuación de los cuerpos policiacos conocidos por Lupita dejaba mucho que desear. La mayor parte de las veces brindaban protección a los delincuentes y a los políticos deshonestos y en muy raras ocasiones se ocupaban de la ciudadanía. Lupita deseó ser parte de una policía comunitaria. Brindar sus servicio y arriesgar su vida por una causa mejor. Era como si al dejar su uniforme de mujer policía en su casa, hubiera dejado de lado la parte negativa de su trabajo y estuviera retomando el verdadero propósito que la llevó a querer ser parte de la corporación policiaca.
Le dieron ganas de confesar ante esas mujeres que ella era una mujer policía y que si lo deseaban podía brindarles protección dentro de la comunidad. Le dieron ganas de corresponder a la amabilidad y generosidad que estaba recibiendo por medio de su trabajo pero no era el momento. En las condiciones en las que se encontraba no podía defender ni a una hormiga. Primero tenía que recuperar su condición física y sanar la parte más sensible y muy dañada de su ser. Por otro lado le agradaba vivir en el anonimato. Esas mujeres no sabían nada de ella, no la juzgaban, no la rechazaban. No sabían nada de su pasado y por lo mismo no tenían nada que recriminarle. Ante ellas era una simple mujer que necesitaba ayuda y ellas se la prodigaban a manos llenas. Lo sorprendente es que lo hicieran sin descuidar en ningún momento sus obligaciones. Funcionaban bajo la forma de organización comunitaria llamada tequio, en la cual todos los integrantes de una comunidad contribuían al bienestar de los otros por medio de su trabajo. Esta forma de colaboración era realmente buena. Nadie esperaba nada a cambio de su trabajo más allá de la satisfacción que les proporcionaba elevar la calidad de vida de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad. Esa misma estructura era la que sostenía a las policías comunitarias en buen funcionamiento. Todo lo contrario al ambiente político y laboral en el que ella se desenvolvía, donde nadie colaboraba de manera gratuita con nadie ni daba un pan que no costara una torta. En la capital del país, era obvio que una enorme descomposición social había permeado a los partidos políticos, a las oficinas gubernamentales, a los órganos de gobierno. En cambio, en el lugar en que se encontraba, lejos de la llamada “civilización”, lo único que veía desde que abría los ojos hasta que los cerraba era la contundente belleza de una sierra que por las noches se dejaba cubrir por la niebla para desnudarse por completo en las mañanas. Era un espectáculo matutino de tal belleza que conmovía a Lupita hasta las lágrimas. Consideraba un privilegio poder presenciar desde su camastro el momento mágico en el que la bruma se despejaba y las montañas aparecían ante su vista.
La naturaleza y las muestras de generosidad de esas mujeres indígenas lograron que finalmente el alma de Lupita fuese capaz de concebir un poder superior. Una energía suprema que organizaba el movimiento de los astros, que regulaba los ecosistemas y que, entre otras muchas cosas, armonizaba los ciclos de la luna con los de las mujeres.
Lupita inevitablemente fue sanando día con día al mismo tiempo que sus huesos fracturados. Cuando su pierna estuvo lo suficientemente fuerte como para sostenerla, gustaba de salir por las noches alumbrada por la luz de la luna a recorrer los campos. A pesar del horario, se ponía un sombrero sobre la cabeza pues su abuela le había dicho que la luz de la luna era igual de poderosa que la del sol y que había que tomar sus precauciones antes de exponerse a ella. Le gustaba saber que de la oscuridad de la tierra brotaba la vida. Que aunque a simple vista uno no vea lo que sucede en su interior, hay semillas que germinan, que se abren, que crecen, que serán parte de nosotros. Que hay cosas que no se ven pero que existen.
Y que así como los diputados y senadores aprovechando la oscuridad de las madrugadas habían aprobado reformas energéticas al vapor, habían llegando a acuerdos infames, cobardes e ignominiosos con tal del entregar a empresas extranjeras los recursos naturales del país, Lupita descubrió que había otro México en donde se estaban sembrando nuevas semillas, que aún no se veían pero que pronto darían fruto y de ellas surgirían otras ideas, otras organizaciones, otra hermandad.
Conforme los días fueron pasando, Lupita fue dejando de lado su necesidad de hablar por teléfono con Celia o con el comandante Martínez. No tenía caso insistir. A su celular se le había terminado la pila y ella no tenía manera de cargarlo. Punto. Así que se resignó y vivió a plenitud la experiencia de aislamiento que la vida le regalaba. Uno de los beneficios que obtuvo fue el de calmar su ansia consumista. En las grandes ciudades aunque uno no quiera entra en la dinámica de comprar lo nuevo. El último celular. El último iPad. El último reproductor de sonido. El último reproductor de películas. El último horno de microondas. Más se tarda uno en adquirir esos productos que en que pasen de moda pues ya surgieron unos nuevos modelos que es preciso comprar y desechar los viejos. Ante la imposibilidad de conseguir los nuevos aparatos uno vive en medio de una permanente insatisfacción. Ahora se daba cuenta de que en verdad valía madres tener o no tener el nuevo celular.
En su encierro involuntario, Lupita aprendió a gozar con las novedades que la naturaleza ofrecía pero que no tenía obligación de comprar. El último atardecer. Los nuevos brotes de los árboles. La primera gota de rocío. Todo era novedoso. Todo cambiaba día con día. Todo se transformaba pero de manera gratuita y al alcance de todos.
Después de veintiún días de “limpieza emocional”, de no leer los periódicos; de no enterarse de los atracos de los gobernantes en turno, de no presenciar muertos ni descabezados, Lupita logró sentirse parte de un espíritu que todo lo abarca, que todo lo renueva. Y así como la niebla desaparecía por las mañanas entre las altas montañas, la densa capa de tristeza que cubría el corazón de Lupita comenzó a disiparse.
 ALCOHOLISMO EN EL MÉXICO ANTIGUO
ALCOHOLISMO EN EL MÉXICO ANTIGUO