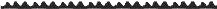A Lupita le gustaba la soledad y el silencio.
Le llevó años aceptarlo pero en verdad le gustaba estar sola con sus pensamientos. El día en que ingresó a la prisión para enfrentar los cargos por el asesinato de su hijo, el mundo de sonidos que le era familiar quedó atrás de las rejas. Sintió como si una densa neblina de miedo silencioso invadiera sus oídos. Era un miedo que calaba hasta el tuétano. Un miedo que provocaba comezón en la uretra. Un miedo que oprimía el pecho. Ahora que Celia la internó en el Centro de Rehabilitación sintió exactamente lo mismo. El sonido seco que la puerta de su habitación hizo cuando se cerró anunciaba la llegada del silencio. Por experiencia propia sabía que cuando las voces de los padres, las risas de los hijos, los susurros de amor son silenciados por los muros de las prisiones, de los hospitales o de los centros de rehabilitación, los oídos de inmediato buscan en el aire nuevas vibraciones y empiezan a sintonizar con nuevos sonidos. En la quietud se descubre que el silencio no es silencioso. Que el sonido, como vibración, viaja, vuela, cruza paredes, se cuela entre las rejas, se expande como el latido de un corazón, como un pulso siempre constante y presente.
A Lupita le llevó muchos años de encierro descubrir que uno escucha mejor cuando está en silencio y que está mucho más acompañado en la soledad. Uno nunca está tan solo como cree. Aun cuando lo único que nos acompañe sean nuestros propios pensamientos pues ¿qué es el pensamiento sino el recuerdo de la interacción que se ha tenido con otros? En el silencio Lupita se reencontraba con los personajes más importantes de su vida. Con cuidado tomaba las hebras sueltas de su alma y las entretejía con las de sus seres queridos de manera que no se soltaran de nuevo. Conectaba con un pulso olvidado. Con un ritmo primigenio. Fue en la prisión que Lupita escuchó por primera vez su corazón. En sus noches de insomnio llegó incluso a contar cuántos latidos había entre la noche y el día y experimentando así el paso del tiempo en su persona.
Ahora nuevamente requería de tiempo para ella. De quietud. De silencio. Para recobrar a la Lupita que era. A la Lupita que ya ni ella misma recordaba. A veces se sentía como una maleta olvidada en un aeropuerto. Una maleta llena de sorpresas que nadie puede ver a simple vista. Una maleta que guarda en su interior toda una historia de vida pero que pasará desapercibida si no encuentra a su dueño para que abra el candado que mantiene oculto todo lo que guarda. Ella era la maleta y el dueño. Tenía que ponerlos en contacto para que pudiera resurgir de la oscuridad. Respirar. Respirar. Respirar.
¡Cómo le dolía respirar! El médico que la recibió y le mandó hacer unas radiografías confirmó que efectivamente tenía una costilla rota. Lo peor del caso era que ahí no había nada que hacer. Sólo vendarla y esperar a que soldara. El caso de su fémur fracturado era diferente. Le habían puesto un yeso en la pierna que la obligaba al reposo. Las fracturas de su alma requerían de otro tiempo y de otro medicamento para sanar. Lupita lo sabía y estaba decidida a todo con tal de instalarse nuevamente en la sobriedad. La recapitulación, la reestructuración, requería de paz y el valium que le estaban administrando le invitaba al reposo y al silencio.
A la que le gustaría tener unos cinco minutos de descanso era a Celia. En cuanto llenó la hoja de ingreso de su querida amiga y la dejó en manos de los doctores, se despidió de Lupita y corrió a su casa a darse un baño. Inmediatamente después se dirigió a la casa de la vecina que iba a interpretar a María. Después de maquillarla a ella tuvo que maquillar a Poncio Pilatos y a varios extras más. Aprovechó sólo un breve intermedio que tuvo entre el arreglo a María y Poncio Pilatos para llamar por teléfono al comandante Martínez e informarle que Lupita no estaba desaparecida ni era una prófuga de la justicia, sino que estaba internada en una clínica de rehabilitación y que le urgía hablar con él.
Después corrió a casa de Judas y en el trayecto se fue enterando de que existía una gran conmoción en uno de los barrios de la delegación. El vecino que iba a representar a Judas y que había aguardado trece años en la lista de espera para participar en la obra, había aparecido asesinado en una de las cuevas del Cerro de la Estrella. Independientemente de la gravedad del caso, el suplente que tenía que interpretar el papel no se sentía capacitado para hacerlo. Carlos, el Judas asesinado, había asistido durante todo un año a sesiones de psicoanálisis con la intención de que le ayudaran a afirmar su autoestima. Durante la representación de la Pasión, la gente acostumbra agredir verbalmente a Judas. Se le gritan cosas espantosas cuando se encuentran con él en la calle y hay que tener una gran fortaleza interna y una buena preparación actoral para diferenciar entre el personaje y el intérprete.
Celia se impactó con la noticia. El Judas asesinado era el mismo hombre que estaba al lado de Lupita en la cueva de donde su hijo y ella la recogieron. Celia no se percató de nada porque se concentró en auxiliar a su amiga y no le prestó atención al cadáver que yacía a su lado. Celia conocía al Judas. Un día antes le había hecho una prueba de maquillaje y después lo había acompañado a un ensayo general donde un grupo de vecinos lo esperaba para comprobar que el arnés que lo iba a sostener por los aires después de que se “ahorcara” en el árbol, funcionara correctamente, sobre todo si se tomaba en cuenta que iba a permanecer colgado por varias horas en esa posición. Celia por su parte, quería probar que el maquillaje que iba a aplicar en su rostro aguantara el calor del sol. Ahora tenían que repetir la prueba con don Neto, el recién asignado suplente, quien la esperaba para ser maquillado por ella. Realmente estaba nervioso. Tenía unos kilitos más que el anterior Judas y rogaba porque el arnés lo sostuviera. Nunca antes en la historia de la representación de la Pasión se había dado un caso parecido. Todos estaban sorprendidos y nerviosos. Celia más que nadie; sin embargo, su profesionalismo se impuso y cumplió con su labor puntualmente. Moría por hablar con el comandante Martínez pero quería hacerlo en persona. La información que tenía para compartir con él era muy delicada. Mientras tanto, entre la aplicación de sombras y el rímel, entre pestañas y uñas postizas, Celia no desaprovechó un solo instante del día para realizar su propia investigación. Se enteró de que la “Mami” se recuperaba en el hospital. Que el “Ostión” la había ido a visitar y que el licenciado Domínguez le había enviado un ramo de flores fenomenal deseándole una pronta recuperación. También le contaron que la “Mami” supuestamente había llegado a un acuerdo con el licenciado Larreaga en el que ella y su gente se retirarían del Jardín Cuitláhuac a cambio de que les construyeran una gran plaza donde pudieran vender sus productos. Obviamente la persona que supervisaría el reparto de puestos dentro de la plaza sería la mismísima “Mami”. El terreno ideal para la construcción del proyecto hacía tiempo que estaba en pugna pues había un grupo de tradición que se adjudicaba la posesión del mismo. Dicho grupo había apoyado mucho al delegado cuando sólo era un candidato. Le contaron que Conchita Ugalde, la principal lideresa, le había organizado un desayuno durante el cual habló en nombre de los pueblos originarios y le dijo textualmente al delegado: “Le ofrecemos nuestra palabra y nuestro compromiso. Le pedimos a cambio que no nos traicione. Estas tierras son sagradas para mi gente. Permítanos darles el uso que les dieron nuestros antepasados para la transmisión de nuestras tradiciones. Eso es todo lo que le pedimos”. El delegado, con lágrimas en los ojos, le dijo que sí, que por supuesto que respetaría y haría respetar esas tierras. Sin embargo, según lo que Celia escuchó más se había tardado en secarse las lágrimas que en traicionar a esa gente. Con gran diligencia expropió el terreno de cuatro hectáreas que los guardianes de tradición ocupaban y se lo ofreció a la “Mami”, a quien, por cierto, le debía su triunfo en las elecciones. Sin su ayuda de ninguna manera habría podido ganar, aún sumando los votos de los guardianes de tradición. La “Mami” tenía bajo la nómina a muchos más que ellos. Poniendo las cosas en la balanza, el apoyo de la “Mami” pesaba más que el de los guardianes, así que sin pensarlo mucho, el delegado les comunicó a los guardianes de tradición que tenían que desalojar el terreno de sus ancestros. Obviamente los guardianes se enojaron mucho y se rehusaron a abandonar el terreno. Una noche aproximadamente cien personas pertenecientes a un grupo de choque intentaron desalojarlos a la fuerza y ellos se defendieron a punta de piedras, palos y algunos balazos. Los granaderos de la policía capitalina tuvieron que rodear el predio para asegurar el orden.
Toda esa información le fue proporcionada a Celia por don Lupe, el lavacoches que trabajaba para la delegación. Desde la banqueta donde enjabonaba coches, escuchaba todo tipo de conversaciones y presenciaba el movimiento de todos los miembros de la administración. Don Lupe iba a interpretar a Dimas y requería que Celia le ayudara con la colocación de una peluca. Estaba muy orgulloso porque ese año por fin se le iba a cumplir su deseo de participar en la celebración de la Pasión. Cuando Celia le estaba ajustando la peluca vio que don Lupe tenía una herida en la mano y le preguntó:
—¿Qué le pasó en la mano?
—Se me enterró una astilla.
—Pues parece que fue bien grande, oiga.
—Sí señito, y fíjese que no sé ni de dónde salió. Yo acababa de lavar el coche del delegado y tenía mi cubeta y mi jerga al ladito de donde lo mataron.
El instinto detectivesco de Celia dio señales de alarma.
—Y luego, cuando pasó el susto, pues enjuagué mi jerga y al exprimirla fue que se me clavó la astilla.
—¿Y era de cristal?
—¡Sí! ¿Cómo lo supo?
—Pues así nomás… oiga y ¿no revisó dentro de la cubeta para ver si había otra astilla?
—No señito, la mera verdad que no se me ocurrió, tiré el agua por la coladera y me fui a curarme porque sangraba mucho de mi dedo. No sabe lo difícil que fue sacar la astilla. Mi mujer me ayudó y hasta le tuvimos que pedir su lupa a la vecina porque se partía en cuanto la tratábamos de sacar.
Celia sentía que había dado con una pista importantísima y se moría de ganas de comunicárselo a Lupita pero tendría que esperar hasta el día siguiente. Lo que Celia nunca descubrió fue que durante todo el día había sido vigilada por gente del licenciado Gómez.
Lupita, en la cama del Centro de Rehabilitación, ignorante de todo lo que estaba pasando, trataba de descansar y familiarizarse con los nuevos sonidos que la rodeaban y que, por inesperados, a veces la sobresaltaban. Aún no se acostumbraba a escuchar los sonidos en la cocina, las pláticas de las enfermeras, el abrir y cerrar de puertas. De la nada, y sin que viniera al caso, comenzó a reproducir dentro de su cabeza la “Canción mixteca”. No sabía la causa pero esa canción la conmovía hasta las lágrimas. Una inmensa tristeza se apoderaba de ella y no había borrachera en que no la cantara a voz en cuello:
Qué lejos estoy del suelo donde he nacido,
inmensa nostalgia invade mi pensamiento.
Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento
quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
¡Oh, tierra del sol!, suspiro por verte
ahora que lejos me encuentro sin luz, sin amor.
Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento
quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento…
Sólo de pensar en la canción a Lupita, como siempre, se le humedecieron los ojos. ¡Qué nostalgia le producía pensar en la tierra del sol! De visitar ese lugar paradisiaco en donde nada se necesita. A Lupita le gustaría llegar ahí sin necesidad de morir. Sería genial dar con la manera de entrar y salir de su cuerpo a voluntad sin perder la conciencia.
 PLANTAS ALUCINÓGENAS EN EL MUNDO PREHISPÁNICO
PLANTAS ALUCINÓGENAS EN EL MUNDO PREHISPÁNICO 
El uso de las plantas sagradas fue extenso dentro de los rituales practicados por los indios mesoamericanos. La tradición indígena mexicana en plantas psicotrópicas es muy antigua. Por medio de ellas se buscaba reestablecer una conexión con el Dios que habitaba dentro de uno mismo mediante un estado de trance. De ahí que se les llame enteógenas. Eran utilizadas por chamanes con el objetivo de curar enfermedades o para profundizar en sus prácticas adivinatorias. A algunas de estas plantas se les conoce como “medicina”. Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia general de las cosas de la Nueva España, identificó diversas plantas psicotrópicas. Algunas de ellas aún se utilizan por diversos grupos étnicos. Entre las más conocidas se encuentra el peyote. Otras plantas de características psicoactivas, consideradas sagradas y medicinales, son las flores del tabaco (Nicotiana tabacum), la flor del cacao (Quararibea funebris) el toloache (Datura ferox), el ololiuhqui (Turbina corymbosa) y ciertos hongos denominados teonanácatl. Todas ellas provocan diferentes reacciones: alucinógenas, inductoras de trance o delirógenas. La presencia de los chamanes dentro de los rituales garantizaba que los participantes pudieran “viajar” a otras realidades y regresar a su cuerpo sanos y salvos. La experiencia del viaje les permitía reflexionar sobre las causas de su enfermedad y de cómo recuperar la salud, les brindaba bienestar y sobre todo les proporcionaba la certeza de que dentro de ellos habitaba la divinidad.
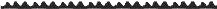
Porque eso de salir de su cuerpo de manera inconsciente tenía sus bemoles. Lupita nunca olvidaría el espanto que le causó amanecer un día en la cama con un desconocido. Y no cualquier desconocido sino uno definitivamente repulsivo. Luego de observarlo con asco por un rato, le echó un vistazo a la cama en la que se encontraba para hacer un recuento de los daños. Lo que descubrió fue aún más horripilante. Las sábanas estaban manchadas con todo tipo de fluidos y miasmas. Lo bueno es que ese mismo día se fue a internar a un Anexo. Lo malo es que al poco tiempo recayó. Fue hasta la muerte de su hijo que en verdad pudo cerrar la botella por varios años.
Ahora que de nuevo había recaído atravesaba por una situación parecida, sólo que en esta ocasión había amanecido junto a un cadáver. Ya no quería arriesgarse a que hubiera una próxima vez. Deseaba con toda el alma vivir en sobriedad y con la conciencia plena de lo que hacía o dejaba de hacer.
 PLANTAS ALUCINÓGENAS EN EL MUNDO PREHISPÁNICO
PLANTAS ALUCINÓGENAS EN EL MUNDO PREHISPÁNICO