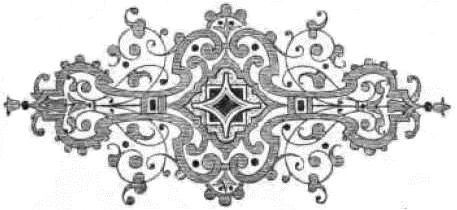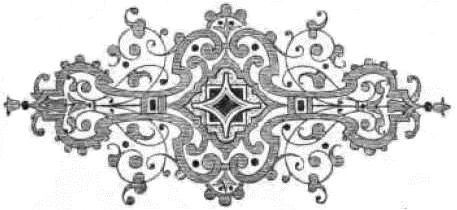
Cuarto en la posada de la Liga
Entran FALSTAFF Y BARDOLFO
FALSTAFF.—Bardolfo, escucha.
BARDOLFO.—¿Señor?
FALSTAFF.—Ve a traerme una pinta de Jerez, y una tostada. (Sale Bardolfo.) ¿Y es posible que haya vivido yo para ver el día en que habían de llevarme en un canasto como un montón de desecho de carnicero, y arrojarme al río? Por mi alma, que si vuelvo a sufrir chasco semejante, he de hacer que mis sesos sirvan para comida de perros el día de año nuevo. Los pillastres, para echarme al Támesis no tuvieron más remordimiento que si se tratara de los cachorros recién nacidos de una perra, con los ojos cerrados. Y por mi tamaño es fácil ver que tengo gran propensión a sumergirme. Si el fondo del río fuera tan hondo como el infierno, creo que iría hasta el fondo. A no haber sido tan poco profunda la margen, de seguro que me habría ahogado: género de muerte que detesto, porque el agua hace que el cuerpo se hinche ¡y qué cuerpo sería el mío si se hinchara! ¡Vaya!, ¡una momia como una montaña!
Vuelve a entrar Bardolfo, con el vino
BARDOLFO.—Señor, aquí está la señora Aprisa, que viene a hablaros.
FALSTAFF.—Déjame vaciar un poco de Jerez sobre esta agua del Támesis; porque tengo en el vientre un frío tal, que no parece sino que hubiese tomado píldoras de nieve. Hazla entrar.
BARDOLFO.—Entrad, mujer.
Entra la Sra. Aprisa
APRISA.—Con vuestro permiso: merced, os digo. Doy buenos días a vuestra señoría.
FALSTAFF.—Llévate estos vasos. Prepárame cuidadosamente un azumbre de Jerez.
BARDOLFO.—¿Con huevos, señor?
FALSTAFF.—No: solo. No quiero grasa de gallina en mi bebida. (Sale Bardolfo.) ¿Y bien?
APRISA.—Vengo a encontraros de parte de la señora Ford.
FALSTAFF.—¡La señora Ford! Harto de su nombre estoy. Con ese nombre me ha hecho bautizar en el río.
APRISA.—¡Qué desgracia! ¡Pero no fue culpa suya, pobre palomita! Así está furiosa contra sus criados porque equivocaron su dirección.
FALSTAFF.—Así como me equivoqué yo fundando esperanzas sobre la promesa de una mujer atolondrada.
APRISA.—Pues si vierais cómo se lamenta de aquello, se os partiría el corazón. Su marido sale a cazar pájaros esta mañana, y ella os ruega una vez más que vayáis a verla entre las ocho y las nueve. Me ha exigido que le responda al instante. Ella os dará satisfacciones, os lo garantizo.
FALSTAFF.—Bien. Iré a visitarla. Dile así, y que considere lo que es un hombre, y su fragilidad, y juzgue por ello de mi merecimiento.
APRISA.—Así se lo diré.
FALSTAFF.—En buena hora. ¿Decís que entre nueve y diez?
APRISA.—Entre ocho y nueve, señor.
FALSTAFF.—Está bien: id. No dejaré de verla.
APRISA.—Quedad con Dios.
Sale
FALSTAFF.—Es extraño que no tenga noticia del señor Brook. Me envió a decir que le aguardara. Me agrada bastante su dinero. ¡Oh! Hele aquí que llega.
Entra Ford
FORD.—Dios os bendiga, señor.
FALSTAFF.—Y bien, señor Brook: ¿habéis venido a saber lo que ha pasado entre la señora Ford y yo?
FORD.—Efectivamente, sir Juan; es el objeto de mi visita.
FALSTAFF.—Señor Brook, no os diré una mentira: estuve en su casa a la hora convenida.
FORD.—¿Y qué tal os fue por allí?
FALSTAFF.—Muy desgraciadamente, señor Brook.
FORD.—¿Cómo así? ¿Acaso mudó de parecer?
FALSTAFF.—No, señor Brook; pero aquel descomunal cornudo de su marido, que vive en la eterna alarma del celoso, se aparece en el instante de más interés, cuando ya nos habíamos abrazado, besado y jurado, y hecho, en fin, el prólogo de nuestra comedia; y tras de él una caterva de sus compañeros, llamados y provocados por su mala índole, a fin de que registraran la casa en busca del amante de su esposa.
FORD.—¡Qué! ¿Mientras estabais allí?
FALSTAFF.—Mientras estaba allí.
FORD.—¿Y os buscó y no pudo encontraros?
FALSTAFF.—Vais a oírlo. Como si la buena suerte lo hubiera dispuesto, llega una señora Page: da aviso de la llegada de Ford; y gracias a su inventiva y a la desesperación de la señora Ford, me hicieron entrar en un canasto de ropa.
FORD.—¡En un canasto de ropa!
FALSTAFF.—Por Dios, en un canasto de ropa de lavado. Allí me sepultaron entre un montón de ropas sucias, camisas y enaguas, hediondas calcetas y medias, servilletas grasientas; de manera, señor Brook, que jamás nariz humana sintió semejante compuesto de pestilentes olores.
FORD.—¿Y cuánto tiempo permanecisteis allí?
FALSTAFF.—Vais a ver, señor Brook, cuánto he padecido por inducir a esta mujer al mal para bien vuestro. Así acondicionado en el canasto, la señora Ford llamó a un par de los bribones criados de su marido para hacerme llevar a los lavaderos de la Ciénaga de Datchet. Tomáronme en hombros, y al salir se dieron en la puerta con el celoso bribón de su amo, quien les preguntó una o dos veces lo que llevaban en el cesto. Me tembló el cuerpo sólo de pensar que el bellaco lunático hubiese querido registrar; pero el destino, para que no pueda dejar de ser cornudo, le detuvo la mano. Bien: él se fue a registrar la casa, y yo me fui en calidad de ropa sucia. Pero atended a lo que siguió, señor Brook. He sufrido las torturas de tres muertes diversas. Primero: un terror indecible de ser descubierto por el apolillado carnero manso. Segundo: estar como hoja de Toledo enrollada con la punta junto a la guarnición, encerrado en la circunferencia de un celemín, con la cabeza entre los pies. Y luego ser embutido allí con pestíferas telas que fermentaban en su propia grasa. Pensad en esto: un hombre de mi temperamento, sensible al calor como la manteca: un hombre que está continuamente sudando y derritiéndose. Fue un milagro no morir asfixiado. Y en lo más fuerte de este baño, cuando estaba ya medio cocido en aceite, como guisado holandés, ser arrojado al Támesis, y enfriarse en esa marejada, pasando de repente del rojo cereza al ceniza oscuro, como herradura de caballo. Considerad esto considerad: un calor de ascua, ¡un calor de infierno!
FORD.—Con toda mi alma deploro que por culpa mía hayáis sufrido todo esto. Considero, pues, perdida mi pretensión. ¿Pensáis no volver a hacer la prueba?
FALSTAFF.—Señor Brook, consentiría en ser arrojado al Etna, como lo he sido al Támesis, antes que dejar esto así. Su marido ha salido a cazar pájaros esta mañana; he recibido de ella otro mensaje dándome nueva cita; y la hora es entre las ocho y las nueve.
FORD.—Pues ya han dado las ocho, señor.
FALSTAFF.—¿Ya? Entonces acudo inmediatamente a la cita. Venid cuando lo tengáis a bien, y os informaré del progreso que haga. La conclusión ha de ser que gozaréis de ella. Adiós. La tendréis, señor Brook, la tendréis y pondréis los cuernos a Ford.
Sale
FORD.—¡Hum! ¡Ah! ¿Es esto una visión? ¿Es esto un sueño? ¿Estoy dormido? ¡Despierta, Ford! ¡Ford, despierta! Tu mejor precaución se encuentra burlada. ¡Y para esto se casa uno! ¡Para esto tiene uno en su casa ropas y canastas! Bien. Proclamaré en altavoz lo que soy. Ahora no se me escapará el miserable, no. Es imposible que se escape. Está en mi casa, y no se ha de ocultar en una alcancía ni en la caja de la pimienta. Registraré hasta los lugares imposibles, y le he de atrapar a menos que le ayude su consejero el diablo. Si no puedo evitar lo que soy, al menos no me resignaré mansamente a ser lo que no quisiera. Y si he detener cuernos, yo haré que tenga razón el refrán, y que ese bribón salga por la punta de un cuerno.
Sale